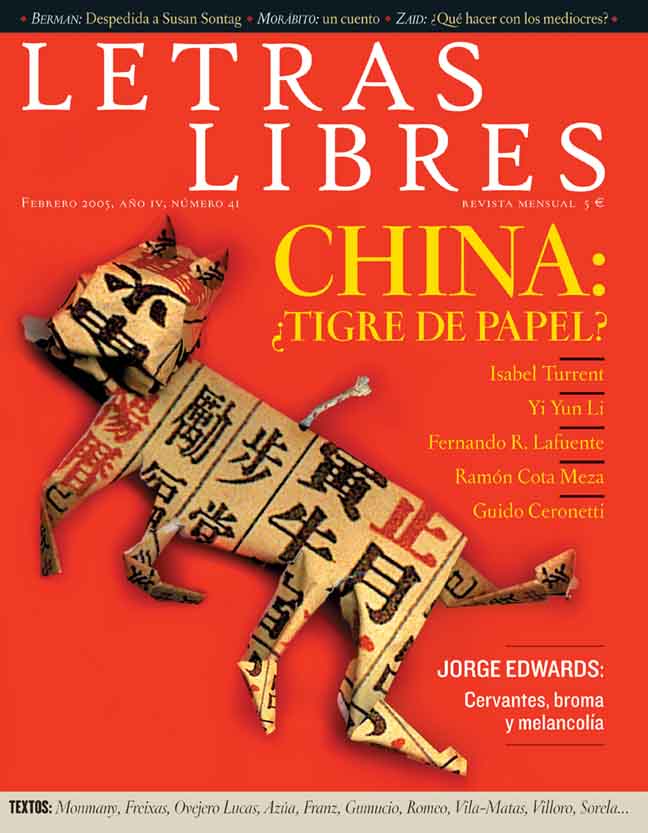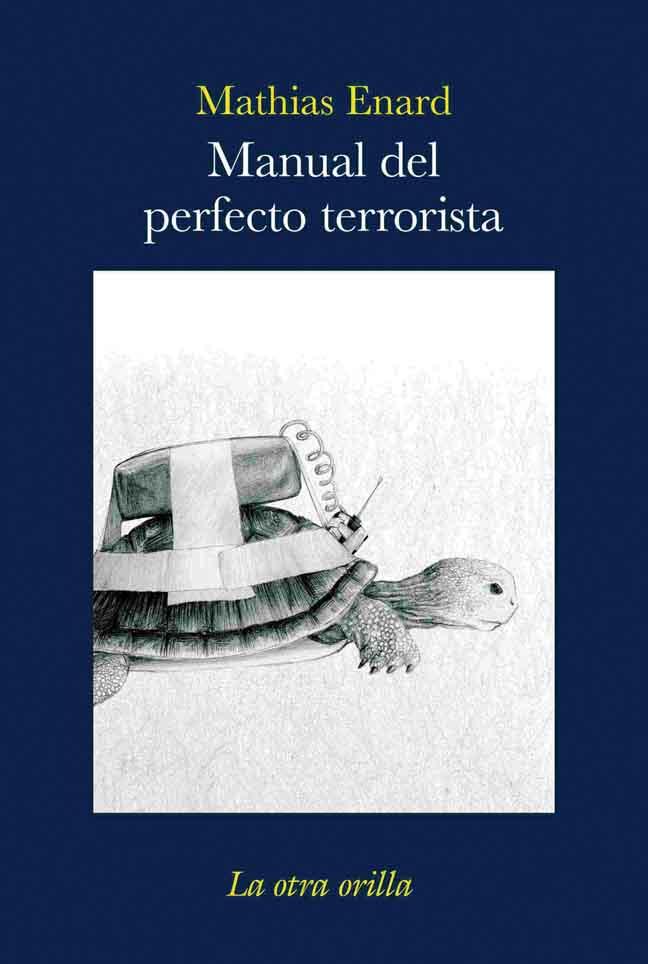Nuestra sociedad intelectual, al menos en los últimos sesenta años, tiene dificultades para analizar las diferencias sin que éstas se conviertan en antagonismos tanáticos. Es más fácil refutar a alguien a quien definimos como contrario, a quien previamente hemos situado, así sea imaginariamente, en el bando enemigo, aunque en realidad convivimos con personas, con diverso grado de afectividad, a las que no consideramos desde la negación, y son, sin embargo, distintas, quiero decir: tienen concepciones de la política, del amor y de muchas otras cosas opuestas o ajenas a nosotros. Digo todo esto porque no estaría mal entender a escritores como María Zambrano —una pensadora muy peculiar— desde perspectivas críticas, es decir: sometidas a la reflexión, al contraste, a la comparación. No bastan la exaltación o el silencio.
Muchas veces se ha relacionado a Zambrano con Ortega y Gasset, y cualquier biografía de la malagueña debería hacerlo, así como cuando se analice la presencia de conceptos como ideas y creencias y razón vital que, como es sabido, Zambrano amplió, en uno de sus mejores logros —Filosofía y poesía—, hacia una razón poética. Pero no hay que olvidar que en realidad son filósofos muy distintos e incluso que tienen muy poco que ver. Ortega es ajeno no sólo al estilo sino a la mayoría de las divagaciones que ocuparon a nuestra pensadora. Las filosofías de la historia de ambos carecen de contactos. También —es obvio señalarlo pero hay que hacerlo— sus ideas políticas, aunque no es fácil perfilar las de Zambrano por falta de conceptos a los que agarrarse, cuando no hechos históricos (aunque genéricamente fue republicana y demócrata). Es sorprendente que en un librito como La agonía de Europa, publicado en 1945 y cuyos artículos fueron escritos en 1940, el autor más citado sea Agustín de Hipona. Como siempre, hallamos aciertos como el ver en algunas aportaciones del arte moderno (desde comienzos de siglo) la desaparición de la figura humana y la aparición de la máscara. No obstante, la respuesta de Zambrano recuerda a las de Heidegger, desprovista hasta tal extremo de hechos, de sucesos, de procesos, que es difícil reconocer las fuerzas que en realidad estaban luchando en esa agonía. En un libro curioso, una suerte de autobiografía, con alguna página y ciertas frases tocadas por la genialidad (Delirio y destino) y escrito generalmente de manera confusa, Zambrano, indagando sobre la necesidad en algunos jóvenes —entre los que ella se encontraba en los años veinte— de que España naciera desde su sueño dormido, poniendo en escena una esperanza salvadora, ve a España despierta de su sueño de siglos “intacta, a pesar de su historia, más allá de su historia, real, presente”. No es fácil saber a qué se refiere Zambrano, pero esta España tiene alguna analogía con la Inmaculada Concepción, siempre virgen. Zambrano no habla de que querían libertades públicas, partidos políticos, representación parlamentaria, sino de que España existiese, “que acabase de existir”, como si las libertades y la imaginación política puestas al servicio de la dignidad y del buen vivir ya estuvieran en la esencia de la llanura castellana. Sabemos que estuvo a favor de la proclamación de la República, no se trata de esto, sino de la visión esencialista que Zambrano tiene de España, similar, en ese sentido, a la del pensamiento reaccionario: hay una España previa, antigua, dormida, que ha de despertar. ¿Cuál? Creo que se percibe un elemento premoderno en esta visión de España. Vuelvo a citar a Zambrano en el mismo libro, cuando habla de Antonio Machado y Unamuno como “poetas de la pureza ancestral de España y del verbo castellano, mantenedores de la perenne virginidad de la temible España”. Estaría bien si con el adjetivo temible se estuviera hablando de que esa pureza y el ancestralismo lo son, pero no: España es incontenible en la vitalidad encarnadora de su pensamiento. Zambrano se identifica con esa visión que, en parte, proyecta sobre ambos poetas: “Poesía, palabra brotando pura de la caverna de España, allí donde comenzó la vida, el primer latido”. La verdad es que de esa caverna han surgido muchos cavernícolas dispuestos a rompernos la cabeza. Es cierto que Zambrano otorga a esa España esencial una valor opuesto al de la ira y la sangre, cuyo odio a la inteligencia quedó manifiesto en 1936 y no se extinguió con la democracia actual. Si para el pensamiento reaccionario de derechas el modelo positivo está en el pasado, para Zambrano se halla en el renacer, en el futuro. Estamos huérfanos de lo prístino y necesitados de una esperanza redentora.
Zambrano cree que la agonía de la historia está regida por la esperanza. Europa ha nacido del sueño esperanzado más radical, el del advenimiento luminoso y redentor de Cristo en cada uno de nosotros. El sacrificio ya fue realizado de una vez por todas y por lo tanto no es necesario repetirlo. Su teleología es cristiana: las pruebas de la historia son necesarias para renacer algún día desde esa “esperanza comprometida”. A diferencia de Ortega, que entendía que la persona no termina de hacerse porque el ser es deseo, proyección, búsqueda, Zambrano, partiendo de lo mismo, sueña un nacer del todo: en el final de los tiempos cuya línea recta abrió el cristianismo. La verdad es que todas estas ideas, si no se es creyente, dejan de tener sentido…
Sin embargo, además de por sus meditaciones sobre las confluencias y límites de poesía y filosofía, y sobre el sentido de la palabra poética, cuya influencia en uno de nuestros grandes poetas, José Ángel Valente, ya justifica su valor, creo que hay en Zambrano, como bien señala Jesús Moreno en la antología que provoca estas observaciones, una aportación nada desdeñable a lo que el mismo antólogo llama “lógica del sentir”. De ahí su denuncia de los límites de la fenomenología de Husserl al “proseguir el proceso lógico de la percepción, es decir: para adentrarse en el análisis de la contextura de lo percibido como acto mental”. Dicho con otras palabras: “El pensamiento abarca más de lo que se entiende por intelectual”. Esa intuición, que está casi en los inicios de su obra, levó a Zambrano a huir de los “infiernos de la luz”, para andar por una “penumbra salvadora”, hacia abajo, perseguida siempre por un dios que no termina de revelarse y cuyas peripecias históricas se rastrean en uno de sus mejores libros, El hombre y lo divino (1955). Una feliz confluencia de religión, filosofía y poesía encarna en Claros del bosque (1977), una obra central de esta inclasificable pensadora, inspirada y terriblemente confusa en tantas ocasiones, que apostó por un pensamiento total en el que vida y muerte, cuerpo y razón, se resolvieran en un ser que se trasciende. La antología, profusamente anotada y prologada por Jesús Moreno, es sin duda útil, aunque sospecho que María Zambrano no habló de tantos temas como el índice sugiere. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)