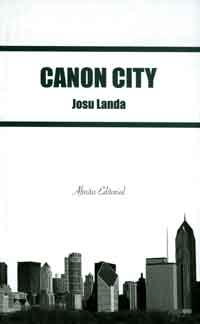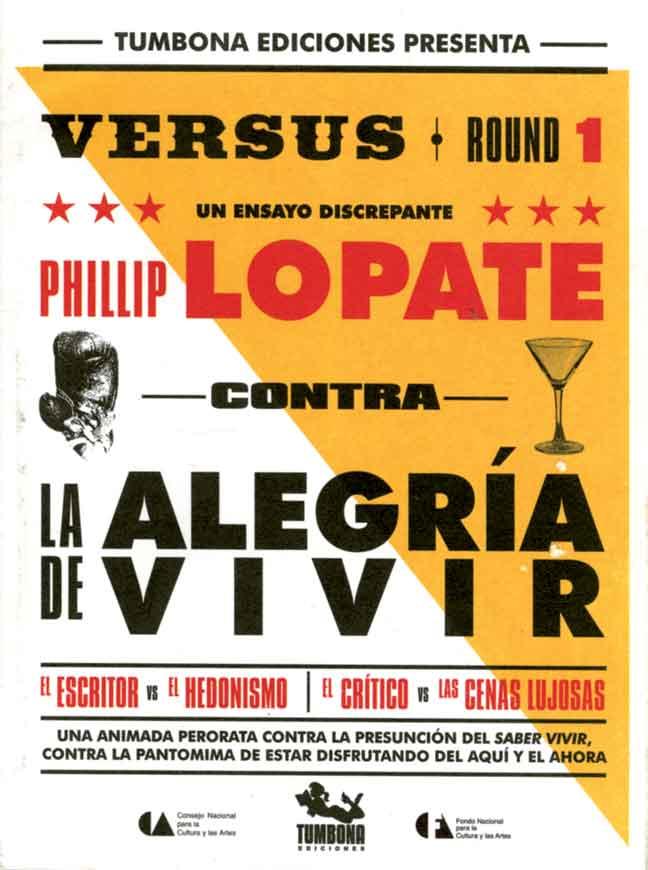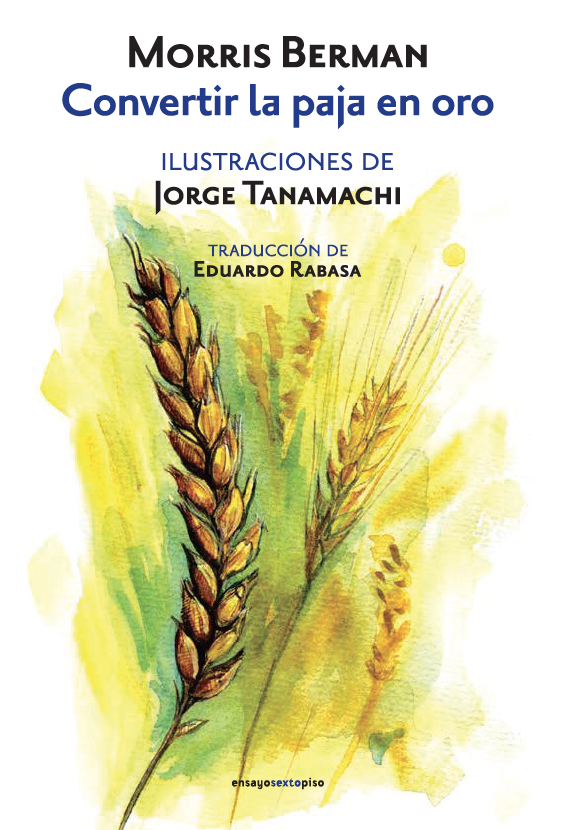Josu Landa
Canon City
Huixquilucan, Afínita, 2010, 350 pp.
Desde que apareció El canon occidental (1994), de Harold Bloom, la palabra canon se ha popularizado más allá de la academia y, al menos en español, ya no quiere decir solamente catálogo, lista o precepto, sino se refiere al conjunto de obras imprescindibles, vulgarmente llamadas “clásicos”, que todo lector que se precie de serlo debe conocer y releer. Se ha vuelto a considerar el canon, entre la gente de literatura, como lo que era para Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), a saber, la palabra de origen griego y uso pontificio, referida “a las conclusiones que determinan en cada facultad lo verdadero, lo apurado y lo que se ha de temer”. Al asalto de esta ciudad amurallada, de ese Empíreo, se ha lanzado Josu Landa (Caracas, 1953), el filósofo y poeta venezolano con muchos y fecundos años de vida mexicana. Canon City es una crítica verdadera y apasionada, solidaria por fuerza, de la empresa de Bloom. No es habitual encontrarse, en la crítica literaria de lengua española ni en algunas otras, un libro con tamaña seriedad filosófica, de tal forma que ojalá la de Landa sea una obra, no solo leída y discutida, sino traducida.
No se toma mucho tiempo Landa en explicarles a sus lectores quién es Bloom y cómo llegó a ocupar su lugar de pontífice, lo cual está mal, pues varios de los defectos de Canon City, en su afán de descanonizar al canonista, provienen de infravalorar la agresividad relativista contra la que se rebeló. La idea bloomiana de levantar un canon contra la llamada Escuela del Resentimiento que infestaba las universidades estadounidenses y desde allí a toda la teoría literaria, fue, en principio, la acción agónica de un hereje ignorante del éxito que esperaba a su empresa. O quizá Bloom calculaba que el fin de los tiempos para el feminismo radical, el deconstruccionismo, el tardomarxismo, el postestructuralismo, etcétera, estaba anunciado y solo faltaba probarlos con el contraveneno de un canon. Si es que Bloom es ese inquisidor que a ratos Landa dibuja, debería recordarse que a principios de los años noventa representaba a una secta minoritaria y desprestigiada. Si Bloom es un San Agustín –Landa autoriza el símil entre El canon occidental y La ciudad de Dios–, al menos insístase que fue un joven maniqueo y su camino hacia la persecución de la herejía comenzó en la herejía.
Le reconoce Landa a Bloom, casi de inmediato, el haber amurallado su ciudad separando a los llamados de los elegidos, le agradece que lo haya hecho así dado el mal relativismo, desaforado, entonces imperante en la enseñanza de las letras, pero le angustia mucho la suerte de los olvidados, de los excluidos, de los ninguneados. Tentado por la misericordia, virtud que recorre Canon City, Landa se pregunta por el tiradero visible desde la atalaya de Bloom, “montones de exlibros desguanzados, a pocos pasos de la distinguidísima biblioteca canónica, una especie de Arca de Noé flotando en aluviones de mala tinta en ascenso”. Más aun: si los dioses eligen, platónicos, a los poetas, ¿qué vamos a hacer con aquellos mediocres que los dioses, a veces erráticos según lo comprueba cada generación, abandonan a su propia suerte o a la cólera y la envidia de los mortales? Porque un canon –y esa es una de las buenas preguntas que se hace Landa– no solo implica un contracanon sino una discusión sobre la función y el destino de la mala literatura. Como lo sabe cualquiera que haya dado una clase de literatura, es fácil alabar a Dante o a Stendhal, pero no lo es explicarle a un alumno por qué el poema que acaba de pergeñar es malísimo o inadmisible la novela comercial de moda.
Landa también le agradece a Bloom, porque la comparte, la naturaleza utópica de su proyecto: no un no lugar sino, al contrario, un lugar de gloriosa existencia pues está lleno de textos, de obras citadas. Pero de inmediato lo coge en falta y lo acusa de inconsecuencia por haberse arrepentido (o desresponsabilizado) de la lista de libros que acompañaba la primera edición de El canon occidental. Según Bloom, esa lista, discutible por definición porque a los que no quieren leer suele serles suficiente con un índice para subrayar, generalmente, ausencias, le fue impuesta por sus editores, interesados en agregar, al especioso tratado, algo un poco más comercial. Malo o bueno, le responde Landa, un canon tiene que ir acompañado de un enlistado de obras canónicas. Concede mucho Bloom al jugar al canonizador que no canoniza. Yo no lo había pensado así en el par de ensayos que he escrito sobre El canon occidental y considero que Landa tiene razón: cada canon trae junta con pegada su lista, explícita o no.
Antes de lanzarse a fondo, Landa se introduce, más que en Bloom (cuya biografía intelectual no le interesa por el prurito de no canonizar al canonizador), en el alma de quien espera la canonización. Todos los escritores, se asume correctamente en Canon City, desean ser leídos pues aspiran a alguna forma de la inmortalidad, sea la prefigurada por Platón, Spinoza o Unamuno. Yo agregaría que en el hecho de no destruir la obra propia y preservarla a los ojos siempre indiscretos del porvenir, inclusive verdaderos o dudosos ascetas de la humildad, como Emily Dickinson en el primer caso y Kafka en el segundo, firman su sueño de inmortalidad. El canon, arguye Landa en respaldo de Bloom, nunca es del todo laico. Es tierra de salvación la que se ofrece a los autores y el canonista, profeta. El contenido de esa religiosidad varía según el temperamento de cada crítico o lector. Y mientras el gnosticismo de Bloom es en el fondo freudiano (yo lo creo así) y por ello monoteísta, basado en una doble autoridad, la de Shakespeare y la del propio crítico, Landa, ya lo veremos, es un panteísta del canon, lo quisiera múltiple, vivo, reticular, inmanente.
La perorata trascendente de Bloom le molesta a Landa y la rechaza por razones más gramaticales que religiosas. Le disgusta en Bloom lo que otros autores, burlones, han rechazado como la “jerga de la autenticidad” en críticos como el profesor de Yale. Esa jerga se manifestaría en la negativa de los humanistas de su tipo a comprometerse con la terminología filosófica de moda –da igual: la de Bergson, la de la fenomenología, la del existencialismo, la del giro lingüístico, lo posmoderno– y ofrecer en cambio otra que se quiere eterna y clara pero que en realidad solo esté fechada antes y vigente gracias a la impronta de Platón, Kant o Hegel, de los románticos alemanes e ingleses.
Es decir, Landa se burla de que Bloom, cuando quiere exaltar a un escritor y se emociona, se vale de lugares comunes como “grandeza”, “extrañeza”, “placer difícil”, “energía lingüística”, “poder de invención”
(p. 49). Concediendo que estas palabras sean solo dogmas generalistas y aceptando que todos nos expresamos utilizando jergas históricamente fechables, voy a defender a la jerga de la autenticidad. Se dice en Canon City que Bloom impone autoritariamente sus criterios canónicos. ¡Por supuesto que lo hace! Difiero del panteísmo democratizador de Landa y acaso mi principal diferencia con Canon City sea su reticencia, a la vez desesperada y paciente, en reconocer que al gran crítico su autoridad lo autoriza. Su dominio se basa en esa tautología fatal. Así ha sido en el caso de Sainte-Beuve como en el de Bloom, cada uno marcado por las filosofías de su tiempo, han hecho del acto crítico un ucase, un dicterio arbitrario, uno desde la prensa, el otro desde la academia: jardín y pórtico.
Ello no quiere decir que los críticos sean irrefutables ni sus cánones, eternos. Es subrayar un poder creador a menudo autoritario. Es probable, concedo, que el propósito atribuido por Landa a Bloom, de pretender ejercer “un control omnímodo sobre la literatura actual”, sea verdadero. El crítico-canonista (no todos son una cosa y otra) quiere ese poder y lo ejerce. Pero volviendo al mundo histórico del cual El canon occidental surgió, el control político del espíritu académico estaba en manos, en Francia y en los Estados Unidos, de los postestructuralistas y la variada fauna que los acompañaba, no de Bloom. El poder coercitivo del que gozó la Escuela del Resentimiento, y profesores como Landa lo saben mil veces mejor que yo, fue inmenso y, si a las historias de campus nos remitimos, casi sangriento. Restaurado el canon, el poder cambió de manos, pero esa es otra historia.
Viene enseguida la parte más irritante de Canon City. Asocia Landa a esta figura de autoridad, la de quien se arroga el poder de imponer cánones estéticos, con el espíritu de inquisición, comparación no muy ardua de lograr. En efecto, el más rudimentario de los profesores de literatura ejerciendo su libertad de cátedra, el menos agraciado de los reseñistas literarios opinando sobre un libro según se lo dicta su gusto, ejercen actos de autoridad en potencia gravísimos. Al optar por un autor en contra de otro, este par de hipotéticos canonistas expulsan de su diminuto listado a toda una literatura y pueden ser acusados de hacerla perecer en el vacío.
Pero convertir este mecanismo de exclusión propio de la idea estética, como se hace en Canon City a propósito de Bloom, en una quema simbólica de libros, es una grave desmesura. Tras razonamientos eruditos como el de Landa se ocultan con frecuencia la peor ralea de resentidos, aquellos que al verse criticados, no antologados o estéticamente reprobados acusan a la crítica, solo por ejercer su función inevitable de lápiz que subraya y borra, de ejercer un poder impropio, ilegítimo, “fascista”.
Todo canon lleva en sí su índice de libros prohibidos y el trecho entre quemar libros y quemar hombres es de
pocos pasos, según la admonición de Landa. El canon occidental, se nos dice, respondería a “los reflejos tridentinos del inquisidor” y todo aquello en que “el inquisidor lee por nosotros” (p. 76) es una peligrosa usurpación. Bueno. Le diría yo a Landa que el crítico siempre lee tanto por los otros y como por nosotros: hallar inquisitorial a su decisión de hacer un canon –por las malas o buenas razones que sean, justificado por su religión, su ideología, su vanidad– es descalificar, al menos, a la mitad judicial de la crítica, aquella obligada a discernir, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo útil de lo inútil, etc. Por principio, además, el crítico no puede sino “subestimar la autonomía y la consiguiente capacidad crítica de quienes leen” (p. 96), pues aun el más tolerante de los críticos es o quiere ser un educador ansioso de corregir, completar o sublimar el conocimiento estético de los lectores. Bloom, obviamente, se regocija en su función pastoral o profética, misma que comparte, exagerada, con otros autoritarios en los últimos tres siglos: Diderot y Schlegel hasta los marxistas pasando por tantos barthesianos y derridianos poseedores de una vara mucho más corta y dura que la de Bloom. Es curioso que Landa, tan enérgico con Foucault y su noción paranoica del autor como construcción del poder, le transfiera al crítico, en la persona de Bloom, esa villanía todopoderosa y metafísica.
Finalmente, a la desmesura landiana antepongo un correctivo histórico. Si las intenciones de leer por los demás de Bloom, de imponer un canon, son tan nefastas como podrían ser, estas han fracasado de raíz pues más allá de los estudiantes amputados por la Escuela del Resentimiento en el Medio Oeste o en Xalapa o en Bucarest, qué sé yo, en el mundo de la literatura, grande o pequeño, universal o deleznable, dominan los lectores libres a los cuales Landa dedica su brillante elegía contracanónica. No siempre fue así, lo es desde el siglo xviii en aquellos lugares que se han librado de la vieja teocracia o de los totalitarismos del siglo pasado.
No quisiera yo detenerme más en la enfadosa comparación empírica fabricada por Landa entre El canon occidental y algunos manuales jesuíticos como Novelistas buenos y malos (1910) de Pedro Pablo Ladrón de Guevara. Prefiero aclarar otra cosa: quien crea que Landa forma filas entre los profesores que vieron en Bloom el azote del logocidio y salieron despavoridos de sus cátedras a combatirlo, por ventura se equivoca. Quizá lo mejor de Canon City sea la pericia filosófica: a cuenta de lo canónico, reivindica Landa que la crítica del sujeto solo se hace desde el sujeto trascendental, esencial para esa filosofía del gusto que para él es el corazón kantiano de la crítica literaria. Combate Landa a los lectores de Nietzsche, que solo pueden serle fieles (diría, curiosamente, Bloom) malinterpretándolo, con Schopenhauer, lo que más les duele… Pero soy prudente. Dado que he visto cómo Landa recoge y sistematiza los gazapos filosóficos, ante el historicismo y “el arte por el arte”, de Bloom, no querría yo, con muchas menos calificaciones que uno y otro, exponerme al yerro. Los críticos literarios solemos engañarnos y creer que entre lo nuestro y la filosofía solo imperan distancias propias de una caminata a pie. Para convencerse de lo contrario hay que leer Canon City.
Y es que no hay canon sin autores ni canonización posible sin el sujeto, argumenta Landa. La necesidad canónica, propia de los críticos lo mismo que del público lector (léase la pequeña minoría), asume Landa, rechaza la muerte del autor, por buenas y malas razones. Estas últimas las conocemos todos: la fama momentánea, el interés comercial, la oportunidad política, la grilla académica, el Premio Nobel, desquician, engordándolo, al canon. Pero es una ilusión pasajera –mediática hoy diríamos– y el falso canon, por razones misteriosas, esencialistas, que Bloom explica mejor que Landa, siempre se derrumba. Ello no quiere decir –pero no lo dice con la claridad suficiente, dado su ímpetu historicista, El canon occidental– que el canon sea extrahistórico ni extraterritorial: bien se sabe que el aprecio que el doctor Johnson sentía por Shakespeare no es del mismo tipo que el de Jan Kott en los sesenta del XX, y no sabemos exactamente cómo será apreciado el autor de Macbeth en dos siglos.
La pertenencia canónica tiene su magia, hasta su inverosimilitud. Ejemplifica Landa con Borges: se ha “comprobado”, minuciosamente, que el argentino era ignorante, anticontemporáneo y no solo antimoderno, más lector de enciclopedias que de literatura y, sin embargo, sigue allí y lo estará por mucho tiempo: bajar a un autor del canon no es tan fácil como deponer a un santo de pueblo en época de sequía. A veces, una presencia como la de Borges, en el canon, agotadas las explicaciones que piden los refractarios, solo se sostiene ejerciendo la autoridad con la jerga de la autenticidad. Tampoco pueden ser expulsados del canon los moral o políticamente indignos. Está el caso Céline: los escritores pueden ser –Bloom nolo admitiría– personas viles que creyeron en las ideas más viles de su tiempo. Está el caso Sade, un mal escritor presente en el canon por poderosas y singularísimas razones extracanónicas, quien ha resistido el embate del horror moral lo mismo que la descalificación de sus colegas.
Buen lector de biografías, Landa apuesta –no el principal pero sí el más novedoso de sus argumentos– por la razón biográfica, entendida como la entendieron –cito y comparto las admiraciones rendidas en Canon City– Marguerite Yourcenar o Henry Miller ante Mishima, Jacques Rivière ante Rimbaud. No se trata de volver a la caricatura proustiana del viejo Sainte-Beuve y creer que la biografía explica a la obra. El asunto –lo dice Landa citando a Paz como biógrafo de Sor Juana– es buscar y encontrar ese algo que “está en la obra y que no está en la vida del autor; ese algo es lo que se llama creación o invención artística y literaria” (p. 184).
Hoy día, insiste el crítico venezolano, no se puede canonizar sin autor. Pero la historia es viejísima y en Canon City se recuerdan los conmovedores esfuerzos de la antigüedad por saber quién diablos había sido Homero. Y es que el arte literario, con el Renacimiento, el romanticismo y el psicoanálisis, revindica, de manera continua y creciente, un acto prodigioso de suficiencia individual, de demonismo. Por ello, Landa discute con Bloom y con Gottfried Benn la noción de genio. Los antiindividualistas han fracasado: en literatura importa el poder creador del autor. Las explicaciones totalizadoras y socializantes del marxismo, lo mismo que la noción aristocrático-artesanal de Paul Valéry, no conservan mucho crédito. ¿A quién le sigue interesando, telqueliano, una literatura anónima o colectiva? ¿Quiénes renuncian a firmar, pudiéndolo hacer, un poema para endosárselo a una nación, a un partido, a un culto religioso, a esa tradición oral que se exalta por corrección política pero a la que casi nadie quiere quedar condenado?
Terminada la lectura de Canon City, como ocurre siempre cuando un crítico es a la vez enérgico y generoso, creció, ante mis ojos, la importancia de Bloom para la historia de la crítica contemporánea. No habrá una hoguera para él, pese a la tentación de Landa de ir tan lejos en la descanonización del canonista y quemarlo vivo en su figura de supuesto inquisidor. Harold Bloom, en efecto, recanonizó dos figuras complementarias a las cuales el siglo XX puso en predicamento (e hizo bien en poner a prueba), la del individuo creador, el genio, como el creador del sentido, y la universalidad de los valores literarios. La propuesta final de Landa, la de apostar por la proliferación de cánones alternativos, libérrimos, postulados por comunidades renovadas de lectores y ajenos a los actos de autoridad canónica de la crítica, me parece una obviedad histórica, es darse ínfulas democráticas. Esos falansterios existen y existirán y de ellos surge, siempre, con su autoridad, el crítico antipático, celoso, creador. Siempre habrá, junto a un lector, otro lector que lee mejor. Como Josu Landa en Canon City. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile