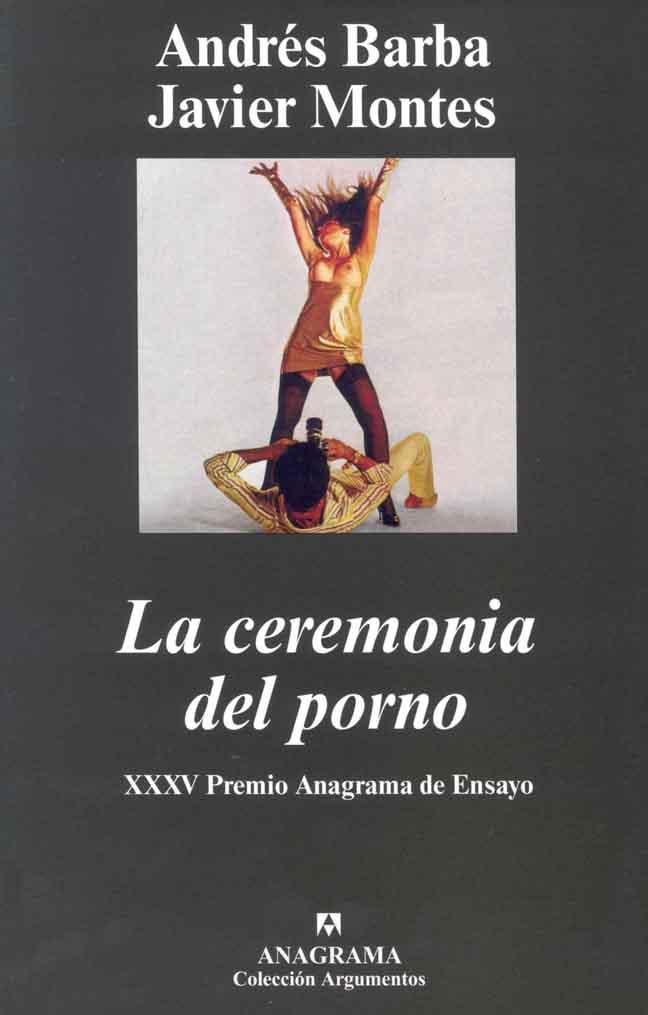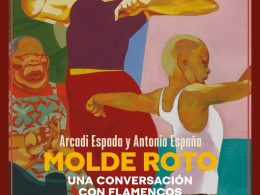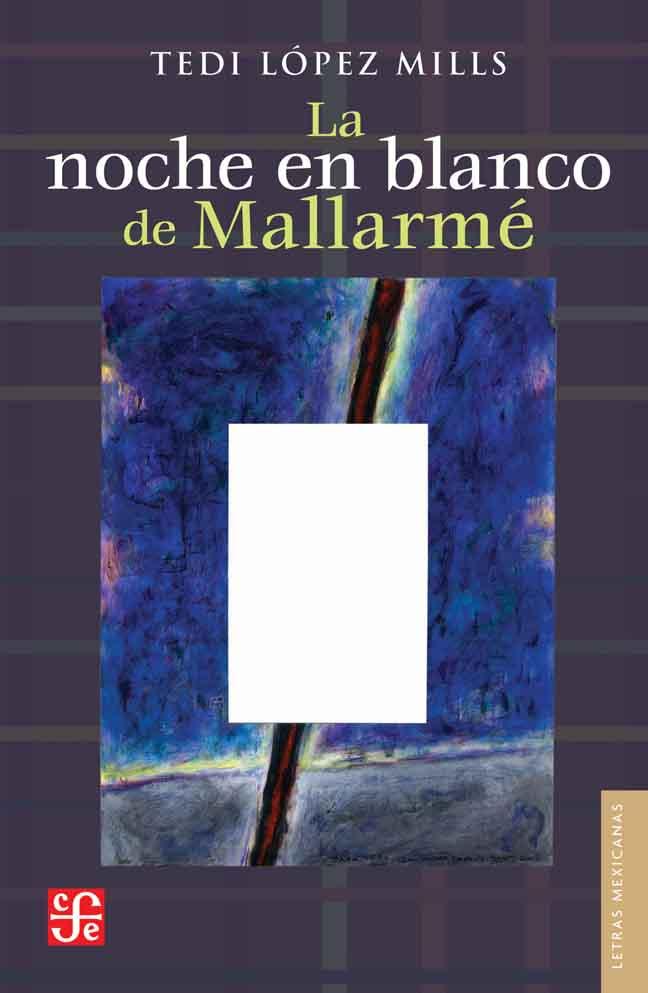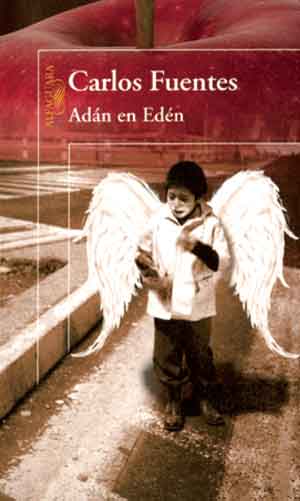Desde la primera página de La ceremonia del porno, Andrés Barba y Javier Montes ponen en claro que no tienen paciencia alguna para la jovialidad (el humor nervioso, la gracejada y el chiste guarro mediante el que algunos autores intentan aligerar un poco el impacto de las imágenes pornográficas) y que de hecho prefieren “la franqueza de posturas abiertamente hostiles”. Y al llegar el final del libro afirman: “… ya se ha visto que los defensores del porno resultan a menudo mucho más peligrosos que sus detractores a la hora de acercarse a una buena comprensión de la naturaleza de lo pornográfico…”. No puede más que parecer sorpresivo que, para estos autores, la verdadera amenaza cultural no son los censores que abogan por suprimir obras, encarcelar “pervertidos”, prohibir la difusión de materiales, imponer mutilaciones a libros, películas y toda clase de obras de arte, no por motivos estéticos ni de comprensión, sino por dogmas, atavismos y ataduras morales…
Barba y Montes abordan este controvertido tema con un tono que de entrada parece apropiadamente provocador, al intentar poner en evidencia “la falsa invulnerabilidad” del estudioso de la pornografía. Los autores piensan que “es imposible no sentirse perturbado en lo más hondo de uno mismo al ver porno”. Eso hace del género una especie de criptonita académica, una fuerza capaz de desarticular cualquier discurso intelectual por la fuerza del deseo. Esta conjetura es el equivalente moderno al mito del espectador de porno como bestia sexual.
Barba y Montes aseguran que no tratan de analizar los códigos visuales de la imagen pornográfica, ni de deconstruir sus textos, repasar su historia o estudiar su incidencia social. Lo que realmente quieren es ridiculizar los estudios sobre lo porno, por lo que revelan las supuestas “triquiñuelas” de “casi cualquier libro o ensayo acerca del tema”, los cuales, según ellos, inevitablemente pasan por definir el concepto de lo porno y luego se cubren las espaldas al introducir a un imaginario “coro de puritanos y furibundos que servirán de interlocutores”. Pocas líneas después, ellos mismos se lanzan a definir el concepto de lo porno y, en el capítulo “Pornografía y narración”, arrancan cubriéndose, a su vez, las espaldas al exponer supuestas quejas recurrentes de su propio coro de pornófobos.
De Linda Williams, autora de una de las obras seminales (en más de un sentido) del género, Hard Core, Barba y Montes escriben: “… por lúcida y rigurosa que sea su aproximación a lo porno, por higiénica desde un punto de vista intelectual frente a las antiguas contraposiciones pornófilas / pornófobas, no acaba de resultar satisfactoria”. La insatisfacción se debe aparentemente a que los autores perciben “algo forzado en esa franqueza” de Williams. También apuntan que D.H. Lawrence es un “mentecato”, y prometen volver sobre su opúsculo Pornografía y obscenidad para explicarse, pero esto no sucede. Y señalan que Walter Kendrick no desarrolló cabalmente una definición de lo porno en relación con el “secreto” en su libro El museo secreto (lo cual es una acusación descabellada, ya que su objetivo era desempantanar la discusión acerca de lo que se entendía como pornográfico en 1967); que Umberto Eco “… no deja tampoco por ello de equivocarse en lo fundamental”; que Baudrillard “acierta en lo circunstancial pero se equivoca en lo esencial”; que Bruckner y Finkielkraut “resumen una opinión muy errónea y muy ampliamente difundida con respecto al cuerpo pornográfico”; que Sontag cae en la misma sinuosidad mental respecto a lo porno de la que más adelante se burla, y que el fotógrafo Eadweard Muybridge “está muy lejos de percibir las consecuencias de su hallazgo”. Estos peregrinos comentarios se van revelando como una auténtica compulsión, una urgencia por abrirse paso a codazos mediante la descalificación y la descontextualización.
Ahora bien, las críticas que hacen a sus fuentes podrían parecer arrogantes y joviales, pero en realidad preocupan, en tanto que pueden verse como fruto de una negligencia desdeñosa y carente de rigor, la cual se manifiesta en una bibliografía incompleta e informal que omite las obras por ellos mencionadas de Jass, Leiris, Allais, Austin, Crisipo o Schelling. Y al hablar de falta de rigor tenemos que señalar lo irritante que resultan las repeticiones, algunas de las cuales es de suponer que responden a motivos retóricos, pero otras simplemente se deben al descuido, como aquella afirmación, por demás incongruente, de que “el cuerpo es el agujero negro” (pp. 127 y 132). Los agujeros negros devoran la materia e incluso la luz y no “proporcionan información alguna sobre lo no visible que queda más allá del cuerpo”. Las repeticiones quizás se pueden atribuir también al hecho de que dos mentes trabajen el mismo libro, y tal vez ésa sea la causa de que se incurra en ciertas contradicciones que podrían parecer graves, como por ejemplo que los autores afirmen que “ver porno es fácil” (p. 17), mientras que en la página diecinueve señalan que “el porno es enormemente exigente con su usuario. Quizás el más exigente de los géneros que le tientan y a los que pueda aproximarse”. ¿O será que, en vez de contradicciones, lo que tenemos son ejercicios dialécticos, y estamos ante un debate y no un ensayo?
La actitud francotiradora de los autores puede parecer ingeniosa, iconoclasta y por momentos divertida, pero finalmente La ceremonia del porno desilusiona: aunque da atisbos de verdadera originalidad, derrocha pretensiones. ~
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).