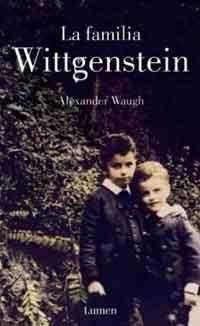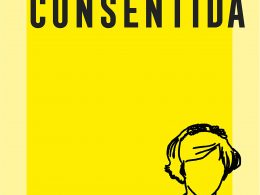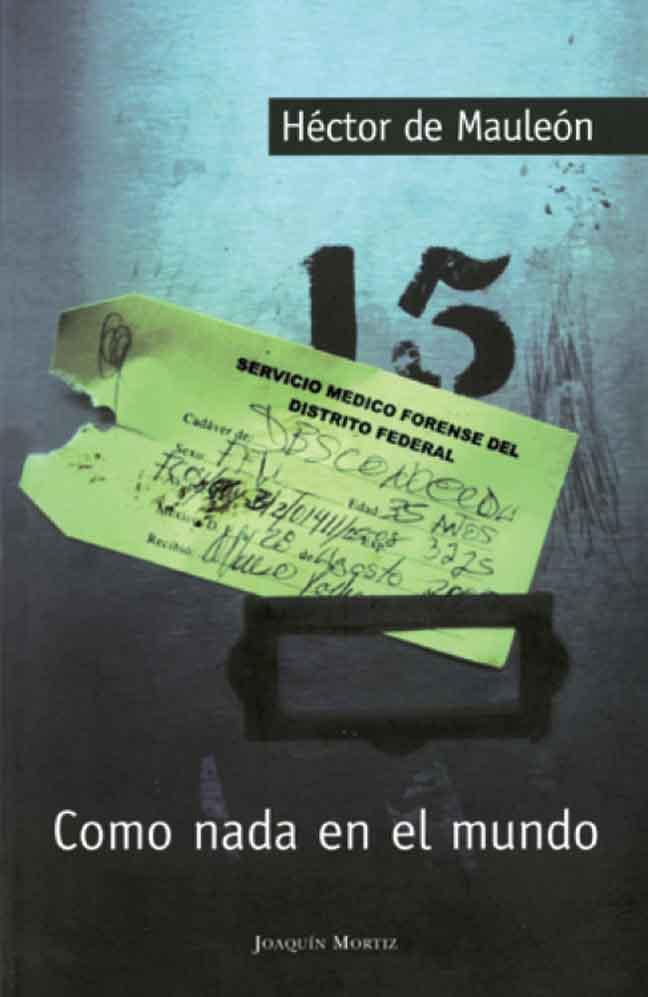Desde hace un tiempo la palabra “burguesía” ha dejado de significar algo consistente o tangible, aunque sigue designando una clase urbana y pudiente cuyo prestigio no se ha sostenido en los imaginarios atributos que da la alcurnia o la estirpe de una nobleza fundada en conquista alguna sino en una característica habilidad mercantil, industrial o financiera que ha permitido a sus miembros acumular una gran cantidad de dinero en un periodo histórico relativamente breve. Dinero, así como influencia social y política o poder económico y, naturalmente, la propiedad privada de los medios de producción.
A los burgueses debemos la mayor parte de nuestras costumbres y prejuicios, casi toda la legislación moderna, la planta y el diseño básico de las ciudades, el modelo consabido del matrimonio y la familia e innumerables valores en la literatura y el arte que sería tedioso o redundante consignar aquí. Se da por supuesto, porque así lo sancionaron Marx y Engels, que los burgueses forman una clase internacional, aunque lo cierto es que la única burguesía auténtica es la francesa, cuyos modales, gustos y caprichos han sido copiados por todos los demás ricos del mundo, con excepción de algunos sátrapas árabes e individuos como Cristiano Ronaldo, Berlusconi, Abramovich o Bill Gates que, no obstante, son capaces de generar –y gastar– en unos pocos meses tanto dinero como los Fugger, los Krupp o los Agnelli.
La burguesía suscita una reacción típica en quienes no forman parte de ella: o bien ese inequívoco resentimiento que acompaña la mayoría de las declamaciones antiburguesas de la izquierda, o bien la inconfundible fascinación que enseguida se reconoce en los numerosos cronistas y escritores que, en los últimos dos siglos, se han dedicado a describir la vida de las clases privilegiadas: Proust, Thomas Mann o el abuelo de Alexander Waugh, Evelyn Waugh. Tanto si es repulsa, reserva o adoración, las razones son las mismas. La condición burguesa aparece como lejana y cultual, como diría Benjamin, porque se necesita mucho dinero para conocerla; y al mismo tiempo resulta más próxima que la aristocracia, quizá porque en casi todos los relatos de burgueses está la mirada del sirviente plebeyo que narra una historia de plebeyos advenedizos. El cronista de la burguesía suele gozar con la recreación de la riqueza y al mismo tiempo consuma el mito que Gibbon impuso como modelo histórico para Occidente, Rise and Fall, el ascenso y la caída, la plenitud y la decadencia. En efecto, las crónicas reales –o noveladas– de ese mundo de la burguesía cuentan casi siempre lo mismo: la historia de una familia que, por obra de un emprendedor visionario o sin escrúpulos, progresa desde la indigencia o la marginalidad hasta los grados más elevados del refinamiento y la riqueza mundanos y que, un siglo después, acaba fatalmente en la abyección, el desmembramiento o la ruina. Por supuesto que este no es el inevitable destino de una familia burguesa –ahí están los Guggenheim o los Rothschild para demostrarlo– pero sí el recurso más común de las crónicas.
Justamente, en la repetición de la parábola de la grandeza que acaba en decadencia está el sesgo más convencional de esta prolija reconstrucción de la saga familiar de los Wittgenstein, que bien podría servir como paradigma de una versión gibboniana de la burguesía. Los Wittgenstein: una estirpe vienesa muy acaudalada que no tendría mucho de novelesca de no haber sido porque un Wittgenstein resultó uno de los mayores filósofos del siglo pasado; y, por añadidura, tres de los vástagos varones de su patriarca, Karl Wittgenstein, se suicidaron movidos por crisis personales que el detallado trabajo de Waugh, por cierto, no logra dilucidar.
La crónica de Alexander Waugh repasa minuciosamente las vidas de Karl y sus hijos, nos cuenta con fruición sus rutinas familiares y proporciona un cúmulo de nimiedades cotidianas, describe los escenarios palaciegos, las veladas de etiqueta en Navidad y, aunque procura reconstruir las vidas y las aficiones de cada uno de los Wittgenstein, su atención principal está dedicada a la figura de Paul, el pianista de la mano izquierda que, tras los sucesivos suicidios de los hermanos mayores y la decisión del filósofo Ludwig de renunciar a su fortuna, quedó como pater familiae. La necesidad que tiene Waugh de aportar datos y minucias sin jerarquizarlos convierte el libro en un compendio tan abusivo como las descripciones de un guía de turismo. Puede dedicar páginas a transcribir intercambios triviales con telegramas, o a dar noticias de los paquebotes o de los hoteles donde se alojaba Paul en La Habana o en Nueva York y en cambio no aporta mayor información sobre la forma vertiginosa como el fundador de la riqueza familiar amasó su fortuna, como tampoco explica cómo hicieron los Wittgenstein para seguir siendo muy ricos pese a que ninguno de ellos –con excepción del malogrado Kurt– se ocupó de administrar el patrimonio familiar que, una y otra vez, Waugh califica de “inmenso”. La condición burguesa, es decir social o histórica, de la familia a fin de cuentas no se dilucida. En cambio, el libro permite pensar que los Wittgenstein no parecían diferenciarse de cualquier familia de ricos tarambanas, unos más extravagantes o más neuróticos que otros, pero siempre respaldados por nutridas cuentas bancarias que les permitían cubrir cualquier excentricidad, ya se tratase de las pretensiones de Paul de labrar para sí una reputación mundial como pianista manco, pagando sumas fabulosas a los compositores de la época para que produjeran obras especialmente para él, o las de Gretl como coleccionista y mecenas, o las de Ludwig como filósofo amateur en Cambridge, arquitecto aficionado en Viena o maestro rural en los fiordos de Noruega.
Ahora bien, la cuestión de fondo –esto es, qué tienen los Wittgenstein de especial, además de haber sido muy ricos– esta crónica no la plantea. En cambio sí se deja ver, a través de las vicisitudes de los miembros conspicuos de la familia, el característico horror moderno del siglo xx: la penuria de la sociedad burguesa, que producía magnates de ensueño tanto como condenaba a millones de personas a la más terrible indigencia, la crueldad de la Primera Guerra, el escenario de la Gran Depresión subsiguiente y la barbarie de los regímenes totalitarios, que los Wittgenstein sufrieron en carne propia y a la que sin duda contribuyeron a través de la industria de guerra y las finanzas, aunque el relato de Waugh los libera de toda responsabilidad.
¿Por qué resulta frustrante esta crónica? En parte por las limitaciones profesionales de Waugh, un crítico y periodista musical (lo que explica que Paul sea el personaje más tratado en la saga), y en parte por la incapacidad del autor para desentrañar su inocultable devoción por la clase alta –por cierto, no muy distinta de la que profesaba su abuelo Evelyn, pero con bastante menos sentido de lo trágico– de la necesaria comprensión del papel de los Wittgenstein como epítomes de la burguesía del siglo pasado. Al cabo de las casi quinientas páginas, el lector confirma lo que ya sabía –que “Poderoso caballero es don dinero”– y sigue en ascuas acerca de lo que en verdad le gustaría saber: por qué esa clase que domina la sociedad moderna durante casi dos siglos sucumbe por efecto de un modo de vida que ella misma bregó por construir.
Pero ¿es verdad que ha sucumbido? ~
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).