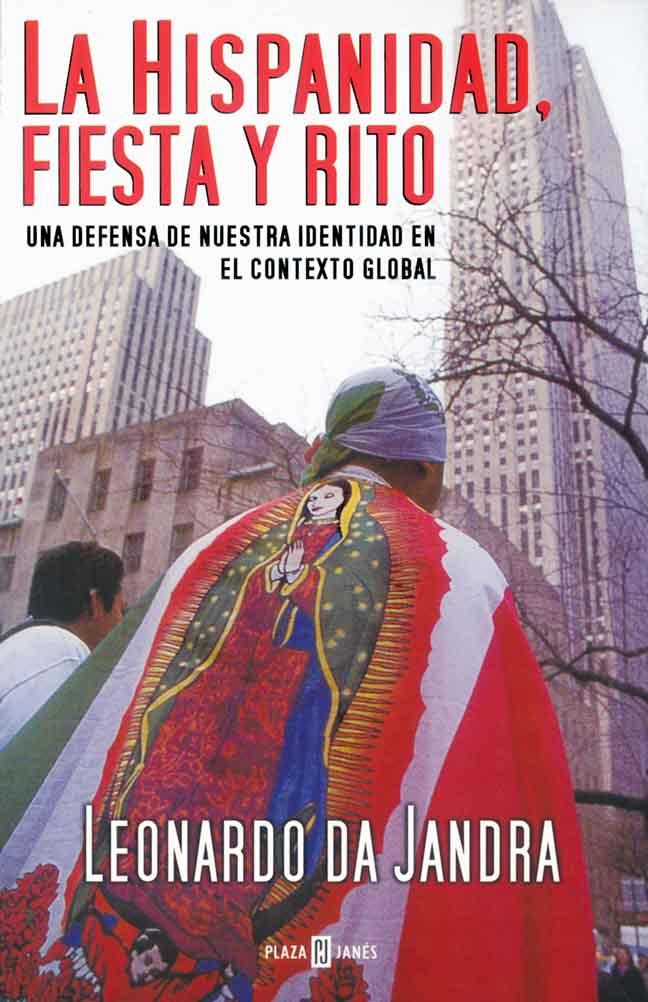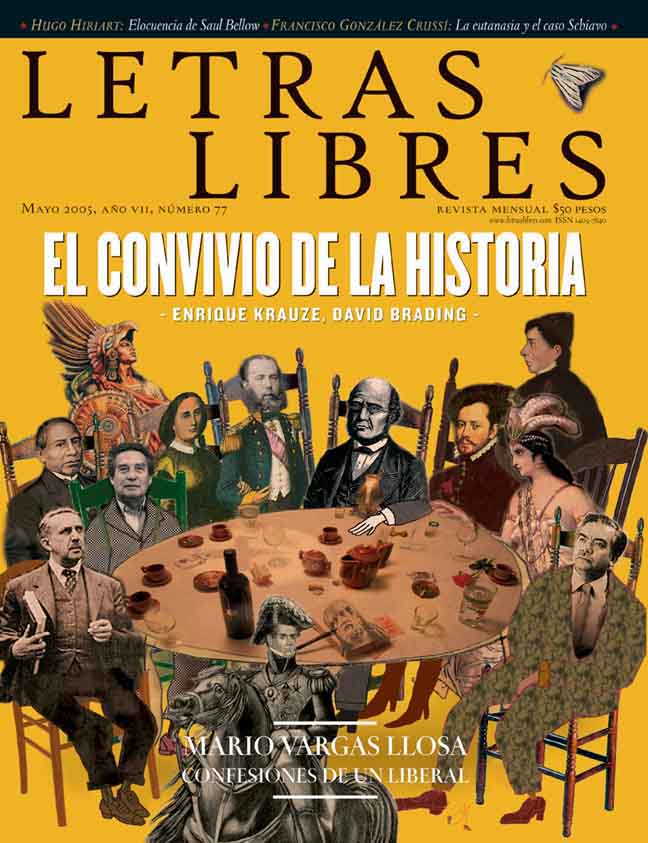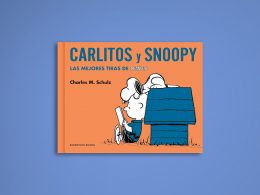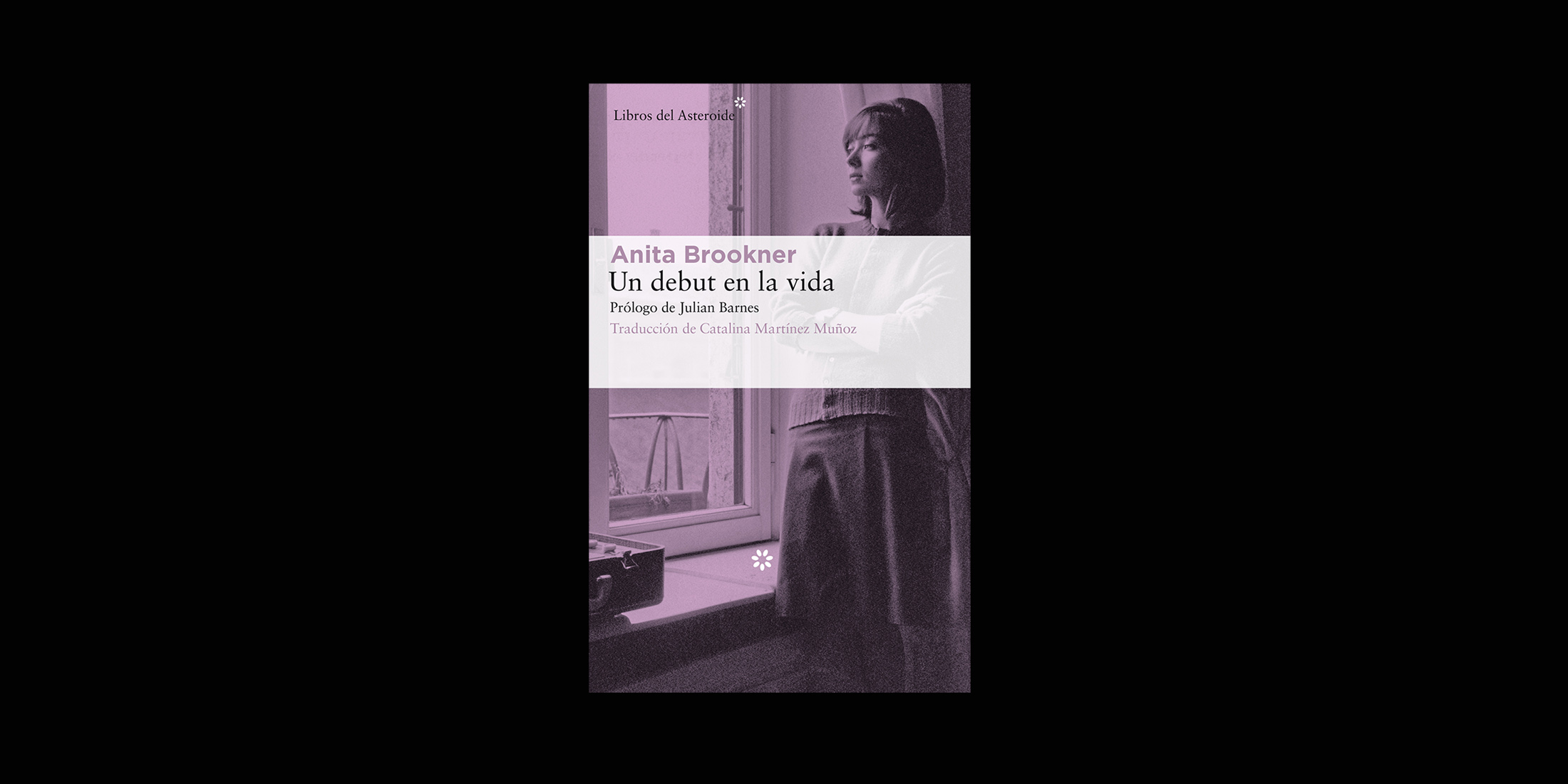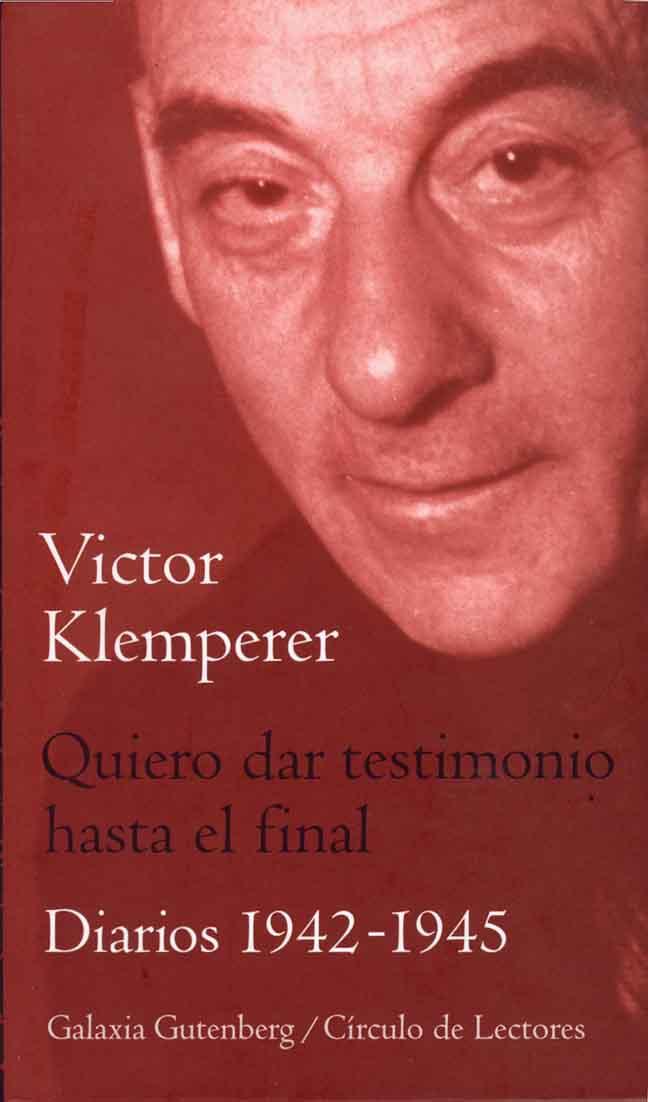Aquellos que fuimos testigos de la aparición de Leonardo Da Jandra en la literatura mexicana no podemos sino recordar esos días con afecto y hasta con gratitud. Tras sus primeras novelas, que unos pocos leímos con positiva inquietud, la persona del propio Da Jandra apareció como el pudiente administrador de una leyenda que, en aquellos primeros años noventa, coloreaba oportunamente el fin de siglo: él y su compañera, la pintora Agar, vivían desde 1979 retirados en la playa virgen de Cacaluta, oficiando, a la vez, de robinsones y de pareja de sadhus en el bosque. Pero a diferencia de tantísimos utopistas —más o menos voluntarios— de la vida cotidiana que, después de 1968, se escaparon por el sendero de la transgresión o de la otredad, Da Jandra no regresaba a la ciudad ni con las manos frecuentemente vacías del comedor de hongos ni con el cuerpo ideológicamente cauterizado de los revolucionarios a la deriva. Da Jandra se presentó con un discurso novelesco —la trilogía Entrecruzamientos, publicada entre 1986 y 1990— cuya originalidad no estaba en los temas —el regreso del civilizado a la naturaleza, y la búsqueda de una espiritualidad alternativa al pretendido fracaso de la razón occidental— sino en el brío, casi solar, y en la refrescante desvergüenza con la que Da Jandra volcaba el vino nuevo de sus años supuestamente perdidos entre las filosofías posmarxistas en los odres viejos de la Paideia, del abismo entre Atenas y Jerusalén o de la inverosímil toltecáyotl, sustrato de esa mexicanidad que desde entonces buscaba este hispanófilo.
La soledad de aquel Da Jandra en Cacaluta se complementaba, como le ocurre a quienes pretenden abandonar el mundo sin descolgarse del siglo, con una ansiedad de comunión que tornaba al supuesto salvaje en civilizado de polendas y al emboscado en hijo de hidalgo. Durante un lustro, Da Jandra y su compañera —ya para entonces convertidos en públicos valedores del Parque Nacional de Huatulco— se convirtieron en los singulares anfitriones de unas Décadas de Pontigny a la oaxaqueña, donde se invitaba a un grupo peligrosamente heteróclito de escritores y artistas a comer, a beber y a debatir en la playa, sin mayor programa que cumplir y sin apenas otra obligación que charlar bajo el sol, sobre lo humano y lo divino. Dudo que los convidados hallamos llegado a alguna conclusión digna de figurar en los anales finiseculares vigesímicos, y apuesto doble contra sencillo a que ninguna de nuestras discusiones habría resistido una transcripción grabada: aquella cosa sólo fue excitante palabrería de letrados, tanto más grata por haberse dado en una época ajena a las prodigalidades de la charla literaria. Ignoro, a su vez, qué tanto sirvieron aquellos encuentros como respaldo de la causa ecologista que formalmente los convocaba. Pero estoy seguro que Da Jandra —una variante de B. Traven, cuya verdadera identidad pocos conocen porque quienes la averiguan suelen olvidarla— organizó aquellos encuentros regido por el más noble desinterés, y por una alegría gregaria salpimentada por el ferviente deseo infantil de ver nadar a sus amigos urbanitas —como nos llamaba— hacia su playa casi privada en el Pacífico mexicano.
Tarde o temprano las novelas —algunas tan logradas como Arousiada (1995), texto a caballo entre el español y el gallego— resultaron insuficientes para contener a Da Jandra, ansioso de pontificar y de dar cátedra, acicateado por sus fracasados intentos de ejercer de tratadista filosófico a la alemana, como lo probaron Totalidad, seudototalidad y parte o Tanatomicón, firmados bajo el pseudónimo S.C. Chuco. Le quedaba a Da Jandra usar una forma más propia para su inteligencia errabunda, el ensayo puro, y presentarse con una personalidad más propiamente hispánica, la del divulgador filosofante: eso nos lleva a La hispanidad, fiesta y rito / Una defensa de nuestra identidad en el contexto global, libro que es frecuentemente algo peor y pocas veces algo mejor que lo que su intimidante título promete.
Para empezar el examen de este panfleto conviene decir que, pese a que cumplió con la obligación generacional de sacudir los Grundrisse y el Anti-Düring en busca de los escarabajos sagrados de la filosofía de la historia, Da Jandra nunca fue marxista, vacunado como estaba por una temprana educación intelectual en Unamuno y en Ortega. Pero a la vez es difícil hallar un temperamento más ajeno al liberalismo, en cualquiera de sus variantes, que el de Da Jandra. El previsible y acaso lamentable resultado del camino tomado por Da Jandra es el tradicionalismo: si alguien extrañaba en nuestra escena intelectual a Ramiro de Maeztu y a José Vasconcelos (al joven y al viejo), podemos afirmar que en La hispanidad, fiesta y rito los tenemos de regreso.
El argumento de este ensayo, obviando las insalvables contradicciones que a menudo lo tornan ilegible, es bastante simple. Dado que “España ya no es el problema ni Europa la solución”, dice Da Jandra, la reserva espiritual de la identidad hispánica se ha trasladado a México, y dado que el ombligo de la luna se encuentra despresurizado por la desmexicanización, los atlantes han cruzado el río y el desierto para establecerse en Estados Unidos. La Raza Cósmica la componen actualmente los mexicanos (y otros hispanos) que penetran victoriosamente en el imperio, y en ellos deben confiar todos aquellos que temen por la pérdida de nuestra identidad. Los chicanos, concluye Da Jandra, nos harán libres.
Si el Diccionario de Escritores Mexicanos de la UNAM está en lo correcto y Da Jandra —cuyo verdadero nombre según esa fuente sería Leonardo Breogán Cohen— se doctoró en filosofía en Santiago de Compostela en los años finales del franquismo, suena a olvido freudiano que, en La hispanidad, fiesta y rito, el autor se abstenga de explicarle a sus lectores —presumiblemente jóvenes dada la naturaleza pedagógica del libro— sobre el origen contemporáneo de la noción de hispanidad. Más que en la liberalidad de Unamuno, que daba a la hispanidad un cierto cariz pluralista, Da Jandra se inspira en Maeztu, quien, siendo embajador en la Argentina a principios de los años treinta del siglo XX, recibió del cura Zacarías de Vizcarra (atento a su vez a las profecías de Santa Brígida) la iluminación que señalaba la hispanidad, antorcha de Santiago Apóstol, como el camino por recorrer para librar a los pueblos católicos de la peste liberal y democrática inaugurada por la Revolución Francesa. Maeztu, muerto en los primeros días de la Guerra Civil, se convirtió en uno de los mártires patronos del fascismo español, que tras la derrota del Eje en 1945 quedó, merced a la prudencia del general Franco, en la forma un tanto más benévola de nacionalcatolicismo.
No voy a ser yo quien le reclame a Da Jandra la búsqueda de ideas nuevas en libros viejos, recurriendo a Menéndez Pelayo, a Juan Valera o a ese implacable teócrata que fue Juan Donoso Cortés, abuelito del derecho nazi, para deshacer los supuestos entuertos de la mexicanidad. Y no lo censuro por inspirarse en una ideología “políticamente incorrecta” como el hispanismo de Maeztu. Tan sólo advierto cómo la recurrencia al arsenal identitario resucita, casi siempre, el oprobio moral del fanatismo, cuestión tanto más grave cuando La hispanidad, fiesta y rito abunda en netas y buenas ondas que desconcertarán fácilmente al lector incauto. En ese sentido van las corteses abluciones que Da Jandra dirige hacia Américo Castro y su España de las tres culturas, cuando es evidente que este nuevo tradicionalista mexicano sostiene, con Unamuno, que “la filosofía más importante de cada nación es la suya propia, aunque sea muy inferior a la imitación de extrañas filosofías”, como las imitadas por Ortega y Gasset, quien le habría dado “la espalda a la más pura manifestación de la intravivencia, la hispanísima relación entre lo estético y lo ritual”. Estamos, pues, en el horizonte de quienes creen que “el concepto de Hispanidad es anterior a la realidad nacional que entendemos por España y va mucho más allá de ella”. No es a Maeztu, una vez más, a quien cito, sino a Da Jandra.
Cada vez que Da Jandra llega al callejón sin salida del hispanismo más rancio, se las arregla como puede para meter reversa y hacer concesiones multiculturalistas y profesiones de fe democráticas que acaban por anular, en el mejor de los casos, sus argumentos. Leyendo La hispanidad, fiesta y rito nos encontramos, así, con una sucesión de disparates, lugares comunes y, a veces, con observaciones penetrantes: mientras que su diálogo con El laberinto de la soledad culmina con un error cómico —tomar por literal aquella metáfora paziana de “los hijos de la chingada”—, la mestizofilia de Da Jandra es plausible, como lo fueron antaño los discursos priistas en esa materia, que en mucho contribuyeron a corroer el racismo de la sociedad mexicana.
Pero el coco de un hispanista es el indigenismo y llegado a ese punto, tras perdonarle la vida a ese otro ideólogo racista que fue Guillermo Bonfil Batalla, Da Jandra se mete en honduras. Una vez hecha la orozquiana analogía entre el nazismo y los sacrificios humanos aztecas, Da Jandra escribe una página que acaso al viejo Vasconcelos no le habría ruborizado firmar y que no resisto la tentación de citar:
En el indigenismo hay una reserva valiosa de la más auténtica mexicanidad. Hay un impetuoso deseo de ser, hay arte y genio, pero sobre todo hay sacralidad. Sin embargo, se le negaron al alma indígena algunos de los principales valores evolutivos y se la privó violentamente de aquellas expresiones civiles que impulsan al hombre más allá de la horda y lo llevan a compartir y respetar al mismo Dios, a la misma Constitución y a las mismas leyes humanas y divinas. Hasta ahora fue en vano buscar entre el odio y la miseria que corroían al indigenismo una moral revolucionaria, una conciencia política justa y representativa o una ciencia potenciadora de novedades. Y lo más grave: a pesar de tanto rito y de tanta fiesta, no hubo en el alma indígena el perdón y el amor que sacralizan el permanente fervor a la sagrada Madre y al hijo de Dios sacrificado. Discriminado y oprimido, el indígena invirtió por completo los más grandes valores del Hijo de Dios encarnado: donde debería haber amor y misericordia, persistió el temor y la suspicacia, y en vez del perdón y de la bondad, se siguió optando por el resentimiento y el odio. (p. 153)
No soy indigenista en ninguna de sus variantes y descreo de cualquier sacralización ética, política o religiosa que se les quiera endilgar, como privilegio identitario, a los indígenas de México. Por ello, al leer un párrafo tan macizamente racista —verdadera excomunión que condena a los indios a errar como horda—, me convenzo de la perniciosa comunidad de intereses palpable en todo fanatismo de la identidad, lo proclame el subcomandante Marcos o lo sostenga Da Jandra, individuos en quienes alguna vez (y no en balde) un despistado creyó ver a una misma persona. Al leer La hispanidad, fiesta y rito, encuentro urgentísima la perseverancia en el despliegue del doble concepto liberal de individuo y ciudadano, como único remedio a las tinieblas mentales de la cháchara identitaria, a veces revolucionaria, a veces tradicionalista, siempre atroz.
Pero la mayor debilidad de este manifiesto antiliberal no está en la reedición de la doctrina de Maeztu ni en la postulación de un neovasconcelismo, sino en el concepto mismo de identidad. Briago de hispanidad, a Da Jandra la mexicanidad misma le importa poca cosa, pues el mexicano le parece un accidente entomológico que abandonará su defectuosa cárcel corporal y se reintegrará al cosmos. No ofrece Da Jandra un solo ejemplo —como sí lo hicieron antes que él, bien o mal, Samuel Ramos y Octavio Paz— de alguna particularidad gastronómica, lingüística, poética o deportiva, que haga distintos a los mexicanos de los gallegos o de los salvadoreños. Y si no entra en detalles es porque sabe, como la mayoría de los ideólogos identitarios, que la identidad no existe, que es un arma política disfrazada de concepto metafísico. Como tal, la identidad es sólo una palabra tan inaprensible y más fácil de mercar que la dialéctica, la pseudototalidad o la absolutez, los conceptos con los que se fatigaba el joven Da Jandra.
Cuando una persona de mediana educación es interrogada sobre qué es la identidad nacional, su respuesta suele ser vaga, cantinflesca y, finalmente, correcta: el concepto acaba por remitir invariablemente al folclor, a los usos y costumbres patrióticos cuya práctica suele estimular el Estado. Que las sesudas lecturas de Da Jandra no lo hayan llevado más lejos de la opiniones identitarias que circulan vulgarmente es probatorio de la fraudulenta densidad intelectual del concepto de identidad y, a la vez, de la facilidad política con que la palabreja aparece siempre que una sociedad liberal vive en condiciones embrionarias o se encuentra débil o amenazada. Da Jandra asocia feblemente la identidad con el rito y la fiesta, tomando una idea que Paz, en El laberinto de la soledad, sacó del culturalismo anglosajón. Sin profundizar en la función de lo sagrado en la cultura moderna (como lo han hecho Eliade, Murena o Calasso), a Da Jandra le basta con llenarse la boca con la enunciación de lo ritual para acabar por hundirse en el folclorismo. Va Da Jandra a buscar fiesta y rito entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, y encuentra que allá efervesce (o se cuece) la Raza Cósmica, aquella que tomará el relevo gimnástico de la Hispanidad, nada menos que a través de la fiesta Broadway y de las celebraciones del 5 de mayo efectuadas por los paisanos. Quizá sea excesivo decirle a Da Jandra que donde, como turista, ve mexicanidad, lo que hay es la pluralidad étnica de la cultura estadounidense, y que pocas cosas hay más profundamente estadounidenses que la lucha sindical de César Chávez, el Plan Espiritual de Aztlán o “la conciencia nacional chicana”, tan respetablemente gringas como el Poder Negro o la discriminación positiva. La docta ignorancia y la manía de persignarse conforman el credo de los profetas de la Hispanidad ante el demonio protestante encarnado en Estados Unidos: Da Jandra repite todos los tópicos de esa leyenda negra repuesta en escena por los ideólogos antiliberales de nuestra época. Para él Estados Unidos es un continente vacío donde se adora al Dios dinero, la tierra de misión que a la Raza Cósmica le tocará redimir.
Da Jandra le saca ventaja a Vasconcelos, quien no tuvo en el horizonte una Mexamérica que poblar de atlantes rojos, a quienes, en su calidad migratoria de espaldas mojadas, el nuevo tradicionalista regaña por dejar su componente hispánico de este lado de la frontera y aparecer en Los Ángeles como sanguinarios adoradores de Huichilobos. Da Jandra, como todos los ideólogos identitarios, transfiere las enfebrecidas alucinaciones de la elite etnicista —en este caso el neoaztequismo chicano— al conjunto del cuerpo social, compuesto de trabajadores mexicanos que buscan en Estados Unidos no una identidad perdida, sino una remuneración justa.
Nunca ha sido Da Jandra, ni en persona ni en obra, y pese a su tendencia fatal a la tratadística, un espíritu sistemático. Antes al contrario, cuando yo lo conocí, era difícil hallar en México personaje más vivazmente contradictorio, intemperante a la manera agresivamente ibérica de José Bergamín y un agonista a la Unamuno, que cuando se caía del potro de la teorética podía ser el más encantador de los hombres. Ecléctico, hipercrítico e hiperquinético, Da Jandra habría sido intolerable como profesor o como gurú: pero sus propios defectos lo tornaron —mientras tuvo algo que decir— en un novelista que se deleitaba en narrar, entre una cacería de venado y una puesta de sol, algunas de las aventuras de la mayéutica y otras tantas de la dialéctica. Todo aquello me parece lejanísimo. En los diálogos entre Eugenio y don Ramón, la materia central de Entrecruzamientos, la Hispanidad era uno de los elementos dialógicos en conflicto: hoy sabemos que, como el viejo Vasconcelos, Da Jandra no tardará en lamentarse de haber perdido el tiempo peregrinando por el desierto de la razón cuando de lo que se trataba era de volver al Padre Nuestro. No es la primera vez que un rebelde toca a rebato en el campanario de su espíritu y regresa a pedir la Bula de la Santa Cruzada, aduciendo buena fe, pues lanza sus anatemas en nombre de la salvación de las almas, la del indio que no conoce a Cristo o la del mexicano que se la ha vendido al demonio de la globalización. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.