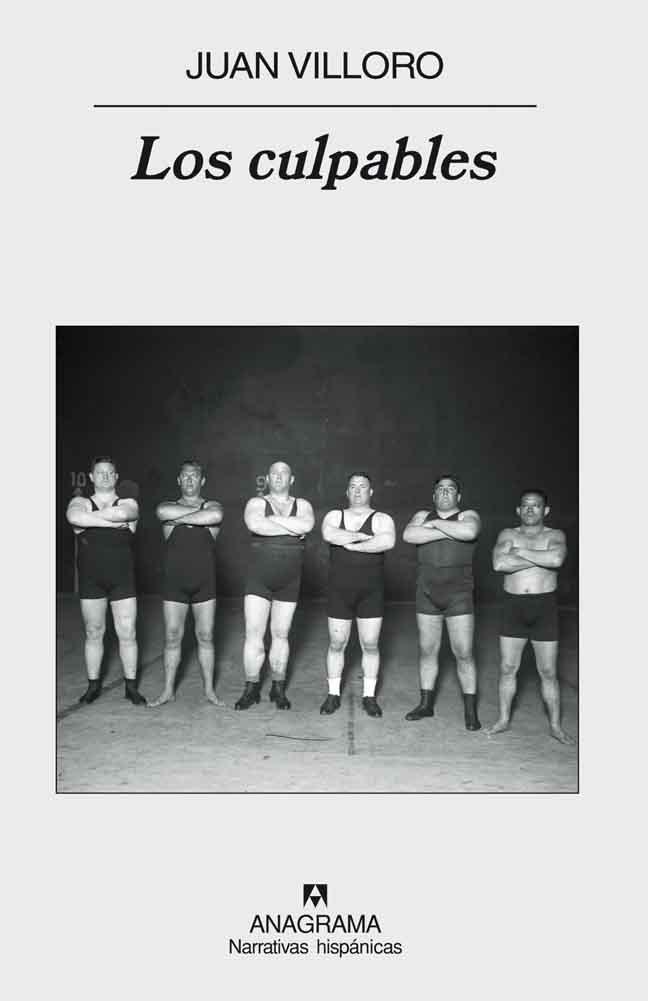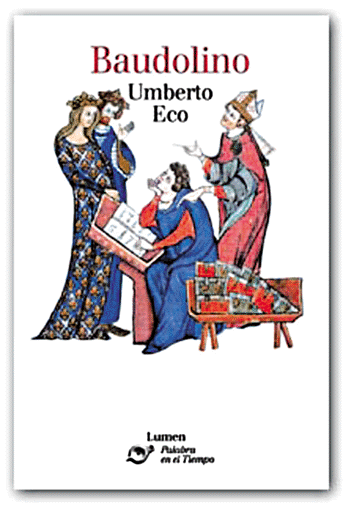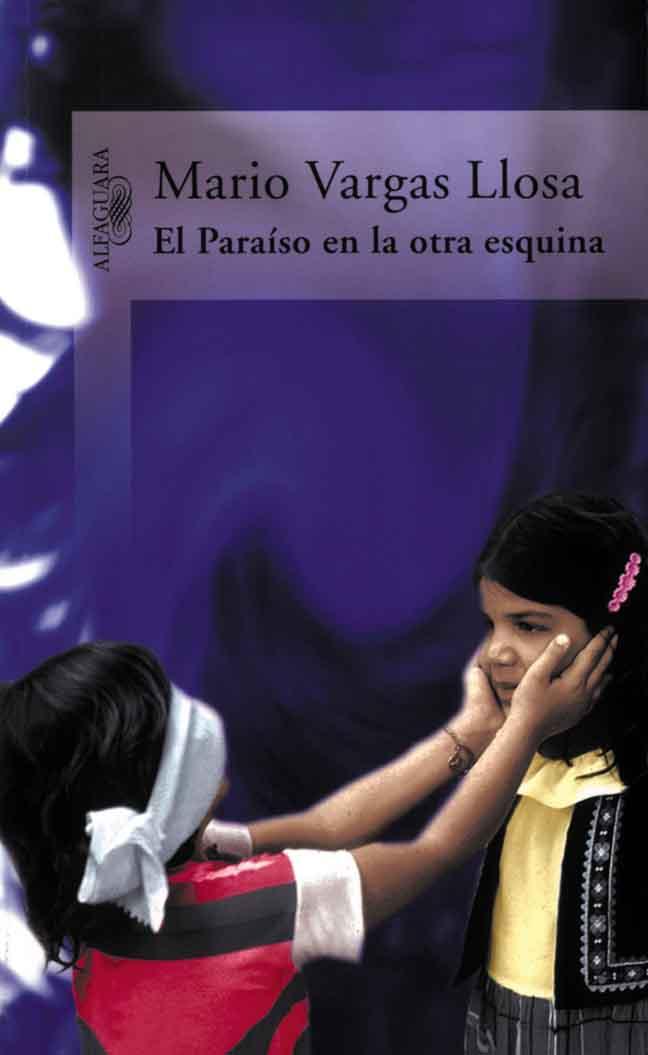La invención del mundo de Olivier Rolin supuso en el momento de su publicación en Francia (1993) una doble anomalía: era una rareza literaria en tanto que constituía un esfuerzo léxico y sintáctico sin precedentes desde el nouveau roman (e incluso, si me apuran, desde Viaje al fondo de la noche de Louis-Ferdinand Céline) y, asimismo, resultaba un hecho insólito en el mercado editorial, pues iba a contracorriente de la lógica crematística y de los gustos gregarios del público. La recepción del libro, entre sus colegas y los profesionales de los medios literarios, fue paradójica: algunos lo apoyaron con entusiasmo, unos pocos se atrevieron a denostarlo (especialmente Josyane Savigneau en Le Monde) y la mayoría, perplejos y apocados, se encogieron de hombros. La invención del mundo debería haber sido un revulsivo para la novelística francesa, pero no fue así y ésta siguió sumida –con contadas excepciones– en su languidez y decadencia: Houellebecq es prueba de ello.
La invención del mundo es la magna obra de Olivier Rolin: ni sus dos anteriores novelas (Phénomène futur y Bar des flots noirs) ni sus cuatro posteriores (Port-Soudan, Meroé, Tigre de papel y Suite à l’hôtel Crystal), pese a la correcta factura literaria de todas ellas, la igualan. Que este libro haya tardado doce años en traducirse al español (en una espléndida y trabajada versión de Carlos Manzano) también es una notable anomalía que pone en evidencia la precaria salud de la literatura en España; lo cual honra todavía más la arriesgada apuesta de la editorial Reverso al optar por la calidad en lugar de buscar un posible y cómodo lucro.
No es fácil de precisar, dada su complejidad, la composición de la obra. Consciente de ello Rolin, en una inhabitual posdata que debiera ser prólogo, define sus propósitos y explica el método empleado para construir su atípica narración. Ahí reconoce la dificultad de la tarea y cómo, desde un principio, ya que jamás podía aprehender y representar al mundo en su totalidad, estaba condenada al fracaso como les ocurrió a aquellos cartógrafos del relato de Borges (titulado “Del rigor en la ciencia” y perteneciente a El Hacedor) que pretendían realizar un mapa que coincidiera con su imperio. Un fiasco anunciado, pero relativo, pues de lo que se trataba era de demostrar que la literatura todavía podía forzar sus formas y llevar al límite sus recursos lingüísticos. Rolin recurre a una cita de Italo Calvino como emblema de su empresa: “La literatura no puede vivir salvo si se le asignan objetivos desmesurados o incluso imposibles de alcanzar. Si queremos que la literatura siga desempeñando su función, es necesario que los poetas y escritores se lancen a empresas que nadie podía imaginar”.
El tema del libro –en consonancia con la pasión viajera de su autor– consiste en la descripción de los acontecimientos acaecidos durante un día en el mundo, para evidenciar que su diversidad conforma una heteróclita unidad. Parodiando a los teóricos de la economía, Rolin propone una “globalización verbal” del espacio y la multiplicidad. Comenzó a pergeñar este libro a partir del otoño de 1988 estableciendo una red de contactos por todos los continentes y solicitando que le enviasen un diario de su país correspondiente al 22 de marzo (jornada equinoccial donde la luz tiene la misma duración que las tinieblas) del siguiente año. Tras una ardua labor de correspondencia, llamadas telefónicas y aseguración de compromisos, logró a finales de aquel marzo recibir 491 diarios en 31 lenguas. Después de encargar la traducción de la mayoría de ellos, inició un ingente trabajo para seleccionar los hechos más destacables, reunirlos por temas y dotarlos de calado literario. Es aquí donde se evidencia el talento narrativo de Rolin, pues no encontraremos ninguna brusquedad o cesura en la progresión de los sucesos, fluyendo las páginas en un continuo acorde aunque torrencial. Esa labor previa de escrutinio le llevó dos años, y otros tantos, la escritura de la trama del relato donde la realidad parece ficción, a pesar de que todos los sucesos contados sean verídicos, con la excepción de una historia que, según confiesa el autor, es falsa.
La invención del mundo está narrada en primera persona. El narrador se erige en una suerte de Argos-panoptes (el que todo lo ve); un ojo hiperestésico que barre como un satélite la superficie terrestre a fin de vigilar, captar y constatar lo que allí ocurre. La voz del narrador, “araña telépata en su tela mundial”, es febril, vehemente y, en ocasiones, procaz. Suele contrastar sus opiniones con un interlocutor llamado Fix (homenaje al protagonista de La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne), quien representa la convención, lo canónico y el orden; a diferencia del facundo narrador que es puro instinto y caos.
Detrás de la semántica de las palabras en idiomas extranjeros incluidas en el relato, suena el eco babélico de lo que una vez (¡bendito sea el mito!) fue una sola lengua. La confusión posterior poco importa ahora. La palabra, por serlo, nos humaniza y hermana razas e idiomas en tanto que logos. La palabra, el Verbo, permite que el mundo exista. “Enunciar significa producir”, decía Mallarmé. Al enunciar el mundo Rolin lo reinventa. De la misma manera que aquel demiurgo pintado por Blake que traza con compás y cartabón el universo, me imagino a Rolin, con su máquina de escribir y un mapamundi sobre la mesa, configurando el orbe letra tras letra, pues “no hay tiempo ni lugar ni historia ni geografía que no sea un puro juego de letras”; vocal tras vocal, pues cada una de ellas impera en determinados ámbitos: “La A reina sobre los subterráneos […], la E son los casquetes polares […] la I es pirómana […], la U hace serpentear sus alambiques de la tierra al cielo […], azul la O”. Y así, conforme las palabras que resultan escritas cobran significado, va emergiendo el mundo.
Desde el principio la narración dará cuenta de la simultaneidad de hechos que tienen lugar en el globo terráqueo. Una sincronía como si fuese la palpitación de un ser vivo. Una inmanencia. En la sucesión vertiginosa de los sucesos contados, unos eclipsan a otros, los reducen a inventario o dato de hemeroteca (del propio texto), como esas noticias que nutren a los tele-
diarios caracterizadas por su fugacidad. Se enumeran los acontecimientos como si fuese una relación notarial, pero en algunos el narrador se detiene e irrumpe en ellos, les agrega fantasía e ímpetu, amplía su contexto, presupone sus posteriores y contingentes derroteros. Rolin expone lo acontecido evitando entrar en valoraciones morales: que sea el lector quien evalúe y saque sus propias conclusiones. Es obvio que no se puede inventariar todo. Sobresalen determinados sucesos (crímenes, robos, tragedias…), pero también alude, menos explícito, a hechos triviales como “la joven que se aburre en su casa” o “los locos que dan vueltas y más vueltas en su habitación de hospital”.
Al igual que en La vida es sueño de Calderón de la Barca, el mundo constituye aquí un gran teatro, una escenificación constante y casi obscena (que excede el escenario). Palabras, frases, idiomas, argot, forman la arquitectura, barroca como las cárceles de Piranesi, de ese monumental escenario. Tantos son los individuos, lugares, nombres y casos convocados que, forzosamente, ese torbellino virtual satura el texto y lo conduce hasta el límite de la hipertrofia. Llega un momento en que todo es intercambiable y así “Dublín puede ser Raphahi, después Bo, luego Norwood” o las jóvenes que acompañan al narrador (Dana, Sonia, Naomi, Molly…) encarnan a una única e ideal fémina. El raudal de palabras es tan incesante y nervioso que conforme se va leyendo, el sentido se desnorta: el origen de la obra se desdibuja y su fin cobra cada vez más incertidumbre. Por otro lado, la acumulación suscita que las ausencias (siempre mayores que las presencias), cobren relieve y el vacío que se cierne sobre el mundo se haga manifiesto.
No siempre el curso de la narración puede mantener su habitual ritmo ingenioso y frenético. Dada la extensión de la obra eran inevitables las similitudes, el fárrago o los desfallecimientos. Sin embargo, esos aspectos negativos no son frecuentes ni desequilibran la armonía del conjunto del texto. También hay que señalar que la lectura –que en ocasiones precisa una lentitud que choca con la rapidez en la enunciación de los hechos– agota tanto como asombra. Al final, el narrador, asimismo exhausto, empieza a dudar sobre si lo que escribe es fruto del delirio: “Oh, ya no sé… si el mundo está fuera de mí o dentro de mí o bien soy yo incluso quien está fuera de sí (…). Una esfera de Moebius, podríamos decir, cuyo punto de paso entre ‘dentro’ y ‘fuera’ fuese yo (…). ¡Yo, todo el mundo, cualquiera, nadie! ¡Ulises, Utis!”. Y así es, pues la procesión de personas que intervienen en el relato, su voz coral, acaba componiendo un difuso nosotros, mientras que, a su vez, el narrador se funde en un rimbaudiano “yo en el otro”. Incluso, en esa disolución simbólica del sujeto que tiene efecto en las postrimerías del texto (hasta ese momento el narrador mantiene un Yo mayúsculo), la existencia del mundo se pone en cuestión y todo lo escrito se presenta como una impostura destinada a timar la inocencia del lector: “Os he ofrecido un relato que trataba de una multitud de hombres y mujeres esparcidos por la superficie de la Tierra, encerrados en el paréntesis de un día: ¡Y me habéis creído! (…) ¡Niños! ¡Eran cuentos para niños! Nada de todo eso, en lo que estáis acostumbrados a creer, existe”.
¿Cómo calificar, al cabo, todo ese despliegue estructural y verbal que conforma La invención del mundo?: ¿elocuencia, retórica, derroche de artificios, virtuosismo estilístico, charlatanería? En el meridiano de la obra, el propio Rolin, a modo de homeopatía y en boca de Fix, señala las posibles críticas que se pueden hacer a su narración:
Nunca saldría de ello una novela, sino un pesado fárrago. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde está la historia, la psicología? No veo nada por ningún lado, sólo una pulverización de figuras sin consistencia (…). Esos caballeretes (la mayoría, por lo demás, nótese bien, ¡antiguos izquierdistas aburguesados, que han cambiado de chaqueta!), esos maestrillos trágicamente desprovistos de imaginación creen poder dárselas de listos liberándose de las reglas que nos legaron nuestros antepasados, pero, ¡con eso no engañan a nadie! Su impotencia para dominar un verdadero relato, para conducirlo del comienzo al final, para inventar tipos humanos (impotencia debida, en el fondo, a la esterilidad de su inteligencia, a la aridez de su alma) es lo único que los incita a dárselas de originales, de iconoclastas de salón (…) ¡Y el estilo! ¡Hablemos del estilo! Ilegible… Ahora bien, el estilo es el hombre.
Por supuesto que la sentencia de Fix es beligerante, exagerada e injusta. Más allá de los defectos o carencias que pueda tener el libro, es de rigor reconocer el denodado empeño narrativo de Rolin. De esa porfía, él no es el beneficiario en primera instancia, sino la propia literatura. No hay duda de que Rolin devuelve a la literatura lo que de ella ha recibido. El acervo cultural de Rolin (de Ovidio a Rabelais, de Flaubert a Proust, de Kafka a Joyce, de Conrad a Cortázar, de Céline a Malcolm Lowry…) aflora en el texto como tributo a sus maestros, pero, asimismo, afirma su voluntad de contribución y pertenencia –¡franceses, un esfuerzo más si queréis ser escritores!– a una tradición literaria inacabada y abierta. Una prueba irrefutable de la valía y consistencia de La invención del mundo es que sigue manteniendo, a pesar de haber trascurrido doce años desde que fue editada, su frescura y vivacidad. Cabe, finalmente, plantear una cuestión: si una invención (el mundo en este caso) constituye una manera de revelar un misterio, ¿qué arcano se desvela en este texto? Me atrevo a contestar: ¡la inefable potencia de la palabra fecunda!~