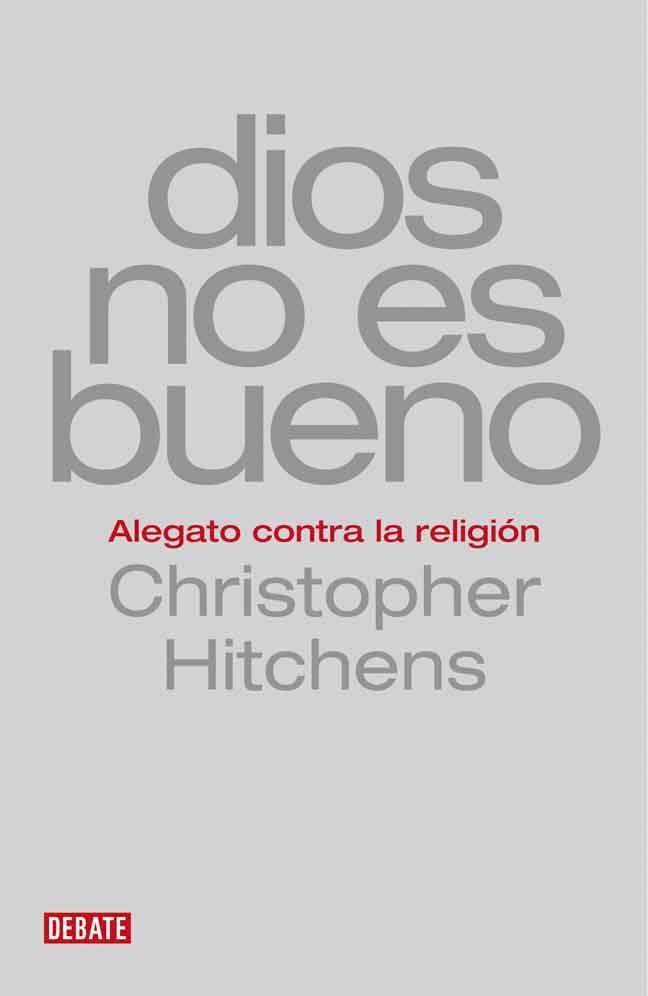Hay un innegable sesgo de humor e ironía cuando un autor subtitula su obra “un Kama Sutra involuntario”, o cuando nos aclara en las páginas finales: “Este libro no es una novela”. En el primer caso, porque toma distancia –como su personaje central y a la vez narrador– respecto de las clasificaciones superficiales que lo etiquetan, con desdén o lujuria, como escritor “erótico”; en el segundo, porque se adelanta a aquellos lectores ortodoxos que le exigirán a su novela una estructura monolítica.
Pero quien se anime a surcar con buena disposición y voluntad de asombro las 366 páginas de La mano del fuego se dará cuenta de que el nuevo libro del escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez (ciudad de México, 1951) sí es una novela –poco convencional, estructurada a manera de mano o Jamsa–, y también una suerte de tratado amatorio que por instantes roza una mística de los amantes y sus rituales, siempre iguales, siempre cambiantes, de deseo y entrega.
La anécdota central, el hilo conductor en este laberinto de exploración del amor y sus pulsiones, pudiera ser una historia extraída de Las mil y una noches o de Los cuentos de Canterbury: en la mítica pero no menos contemporánea ciudad de Mogador –Ciudad del Deseo ya visitada por el autor en otros libros–, una mujer llamada Jassiba encarga al mejor alfarero una vasija “inútil, frágil y tal vez bella” que deberá amasar con sus propias cenizas y las de su amante Zaydún. No se trata de albergar los restos de un suicidio compartido, sino de una obra que será culminada en un futuro incierto. El ceramista Tarik pone manos a la obra con una vasija de prueba, y al hacerlo va adentrándonos en la maestría de su oficio como alfarero y de su propio desempeño como amante. En sus palabras: “el fuego es amante exigente. Y convierte en fuego lo que toca”.
Se establece así un vínculo entre las manos que amasan el barro o un cuerpo amado y el fuego físico o metafórico, capaz de transmutar a ambos. El motivo de la mano servirá al novelista como punto de partida para definir una estructura pentagráfica y recurrente: el amuleto Jamsa o mano de Fátima, de ascendencia oriental, que sirve para prevenir la mala suerte y el mal de ojo, con sus cinco dedos como “cinco direcciones simbólicas”. Y antes, alrededor, más allá de esta mano y sus cinco secciones, cada una dedicada a un dedo, girará como una libélula pertinaz y obsesiva el motivo del fuego, cifra de la pasión y la fusión amorosa, a veces tratado con humor, otras con reverencia y otras como alegoría. (Véase, a manera de síntesis, la coda “Tres libélulas van a conocer el fuego”, al final del libro.)
Corresponde a los diferentes narradores, que se alternan la voz de los hechos y la articulación de las metáforas, el entretejido simbólico de la novela, que sin duda debe mucho a la fenomenología de Gaston Bachelard y a la tradición mítica universal, y que convierte a La mano del fuego en una especie de llama múltiple con historias y poéticas que se engarzan, se desdoblan, se consumen en otras, un poco a la manera de las narraciones contadas con el recurso de las cajas chinas que encierran en su interior otra caja (pero aquí de manera invertida pues la caja de dimensiones más pequeñas –que bien podría ser la vasija de Tarik– es la que paradójicamente alberga a las otras).
En esta estructura múltiple tiene cabida un narrador proverbial y omnisciente, autor de los sugerentes aforismos con que inicia la sección de cada dedo, y que atribuye en un juego de espejos cómplice y paratextual la autoría de un libro apócrifo, La ley de Jamsa / Kama Sutra involuntario, al poeta Ibn Hazm, creador del célebre tratado amoroso El collar de la paloma del siglo XI.
Otro narrador privilegiado es el personaje Ignacio Labrador Zaydún, escritor y editor de la revista erótica El jardín perfumado, “una especie de Play Boy con menos rubias y más costumbres eróticas de pueblos lejanos”. Es el mismo Zaydún cuyas cenizas crepitarán un día, junto a las de Jassiba, en el horno del alfarero Tarik, como polvo enamorado; el hombre capaz de divorciarse cuatro veces de diferentes esposas, pero ser fiel a una misma amante; el narrador que nos da cuenta con un agridulce sentido del humor de las aventuras y desventuras de su educación amatoria, y también el amante consumado que ha conseguido abrir otras posibilidades al deseo: la pasión por el baile y los actos circenses, el fetichismo por los zapatos de mujer, un nuevo sentido del tacto a partir de los dedos inexistentes que perdió de niño y que lo lleva a perfeccionar una erótica de caricias invisibles.
Humor e ironía aparte, es tal vez en la estructura hiperestructurada de la obra –una mano con sus cinco extensiones, más el entretejido de historias hacia el interior y en los alrededores de la novela misma, así como en la intención “desintencionada” del manual misticoerótico– donde se encuentran los límites de La mano del fuego. Porque esta estructura, si bien le brinda a la novela la posibilidad de ser leída como una suerte de tablero de navegaciones mogadoriano al libre arbitrio del lector, también le da rigidez, fijeza y hasta un aire predecible. Ese aire predecible se refuerza igualmente por el carácter reiterativo de las imágenes poéticas y metáforas relacionadas con el simbolismo del fuego como agente transmutador de la materia, el deseo y el espíritu. ¿Y qué otra cosa podía esperarse de esta novela devocionario en la que incluso muchos de los espléndidos motivos tipográficos y fotográficos incorporados se reiteran para marcar las pausas de una escritura que las más de las veces es una suerte de plegaria extática y carnal?
Pero estas son exigencias de lector insidioso, que juega a tomar distancia y a no dejarse avasallar por una prosa imaginativa y subyugante, muchas veces colmada de hallazgos de la piel y de sus intimidades y secretos. ~