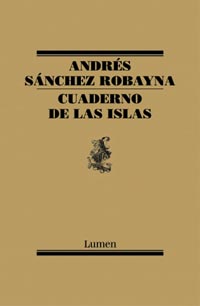Guadalupe Nettel
Después del invierno
Barcelona, Anagrama, 2014, 272 pp.
1. El panorama
Empezar por decir que en México existen instituciones como el Colegio Nacional, que desde 1943 ha admitido a ochenta miembros, entre los cuales solo tres han sido mujeres. Y anotar que, entre estas, no hay ninguna escritora. Decir que es práctica común, todavía hoy, hablar de “escritura femenina” o “mujer cerebral” –y usar esos términos de por sí vacuos de forma condescendiente o peyorativa. Pensar que en México términos como esos son publicables; y que no dan pudor a quienes los espetan, a pesar de la pena ajena que producen en quienes los leen. Recordar, también, que a Tina Modotti le decían “La Perlotti”, a Josefina Vicens “La Peque”, y que Elena Poniatowska es “La Poni”. Qué tiernas, qué lindas: qué incómodas son nuestras intelectuales.
De la Nettel (ciudad de México, 1973) se ha dicho antes que es demasiado cerebral, a pesar de que desde un punto de vista más o menos consuetudinario, no es posible escribir con otro órgano que no sea el cerebro. Pero supongo que muchos esperarían de la Nettel que fuera nuestra Lupita; que la Abenshushan se terminara ya por Dios de aplacar: ¡Shushanita!; que la Jufresita no fuera tan lista; que la Gerberita no fuera tan talentosa, tan mevalemadres. Con inteligencia, la Nettel y estas otras se van colocando en el margen de las “jóvenes raras” –única forma, quizá, de sobrevivir a la estulticia de quienes todavía piensan la literatura en términos de género; de quienes la obligan a una a empezar una reseña en Letras Libres con una discusión tan rancia y obvia –como del México de Vasconcelos.
2. La escritora
Pero no solo se ha dicho eso de la Nettel. Se han dicho muchas cosas y muy buenas, y su trabajo ha acumulado el prestigio que merece (más recientemente, por esta novela, obtuvo el Premio Herralde). Es una escritora que se resiste a la clasificación fácil, y la variedad y calidad constantes de su trabajo le han ganado lo único que realmente necesita un escritor o una escritora: libertad para seguir escribiendo lo que le viene en gana. Libre de complejos, libre de filosofías programáticas, libre de modas, libre de ideologías castrantes, libre de la necesidad de complacer, Nettel se ha convertido en un ejemplo del rostro más luminoso de la literatura latinoamericana contemporánea.
A mí me cuesta leer a Nettel desde la distancia que tal vez tomaría un crítico profesional. La leo con curiosidad. La leo con admiración. Trato de aprender de su libertad y desparpajo. Me gusta la pulcra seriedad de su dicción, siempre en contrapunto con la desfachatez del espíritu de su prosa. Envidio la naturalidad con que dispone del lenguaje; su resistencia a la ornamentación y el artificio; y el temple casi estoico con que dispensa un conocimiento profundo y penetrante de la naturaleza humana.
En esta novela, además, leo a una Nettel con un oído mucho más agudo que nunca y con un control sintáctico impecable. Hay que leer esta frase, por ejemplo, más de una vez y en voz alta para entender a cabalidad sus aciertos: “Al principio Facundo se mantuvo tan imperturbable como antes, pero la edad no perdona a nadie y también acabó sumándose a la paja del sábado en la tarde, aunque de manera mucho menos pudorosa: en vez de introducir la mano por la portañuela como yo, se sacaba la pinga, un miembro ancho y pesado como sus pies, y, en el silencio de la incipiente noche, eyaculaba salpicando con alarde las baldosas del patio o el muro a través del cual veíamos a Regla desnudarse.”
3. La novela
Después del invierno es una novela escrita a dos voces: la de una estudiante mexicana radicada en París y la de un editor cubano afincado en Nueva York. Como suele ocurrir con las buenas novelas, esta no se trata de nada en particular. Al igual que en otros libros de Nettel, el tablero en que se despliega la trama de Después del invierno –su propia république mondiale des lettres– es el territorio difuso en que se sobreponen ciudades latinoamericanas, europeas y, en este caso, estadounidenses. Pero más que un trasfondo geográfico, las ciudades de la novela –Oaxaca y La Habana, pero sobre todo París y Nueva York– son espacios interiorizados con los que sus personajes tienen que bregar. No son tanto espacios en donde se desarrolla la vida, sino una condición impuesta a ella. En ese sentido, y tal vez solo en ese sentido, Después del invierno se suma a la ya larga tradición de novelas sobre la extraterritorialidad latinoamericana, que empieza en épocas de Altamirano, tiene su esplendor en las crónicas de Darío, su decadencia chic en el Boom, sus flores raras en Pitol, su muerte en Bolaño y su fantasmagoría en la generación globalizada de Bogotá 39. Nada nuevo.
¿Nada nuevo? Tal vez sí. El verdadero epicentro de Después del invierno, tanto a nivel concreto como metafórico, es un cementerio. La narradora vive frente al Père-Lachaise y, a medida que avanza la novela, el cementerio se va apoderando de ella, hasta que termina pasando sus días enteros entre las tumbas. “La ciudad es un inmenso cementerio”, dice en algún momento. La aseveración es sobre París, pero sirve también de metáfora para pensar el territorio en que se escriben y se inscriben tantas novelas latinoamericanas: siempre encima de nuestros muertos.
Tenemos, como cultura literaria, una relación tal vez demasiado difícil con la tradición; una manera de pensarnos a nosotros mismos siempre adentro de sus constelaciones problemáticas, siempre en relación a sus pesados astros muertos. El narrador masculino de Nettel representa el lado más bien cursi de esa relación con la tradición. Al igual que la narradora femenina, tiene una inclinación por los cementerios y las tumbas. Su afición, sin embargo, tiene más que ver con el turismo necrológico: “no le interesaban los muertos sino el culto a los escritores”, dice de él con cierta displicencia la narradora. Es con esta delicada toma de distancia como Nettel logra dar un paso con respecto al mundo que se plantea la novela: se sabe sin remedio adentro del panteón al que se circunscribe, pero le incomoda, lo trata de ver de lejos, y, tal vez, amablemente, lo desprecia.
Sus dos narradores son “exiliados” –trasplantes voluntarios– en un momento en que las diásporas latinoamericanas tienen más de evasión que de subversión. Sus narradores son, en ese sentido, fantasmas de otra época, abrevando de cauces secos, reviviendo una historia ya enterrada. Nettel no suele tratar a sus personajes con crueldad gratuita –no es el tipo de escritora que se piensa más inteligente que ellos– pero en el cruce de perspectivas de sus dos narradores se logra vislumbrar un fastidio sincero con la tentación de imaginarnos a nosotros mismos como extranjeros perpetuos: extranjeros en un país, en una familia, en una casa, en el cuerpo en que nacimos.
En términos formales, el mayor logro de la novela es el acercamiento paulatino y paciente de dos vidas –las de sus dos narradores– que, en cuanto se tocan, se empiezan a desmoronar. En la primera mitad de la novela Nettel traza con suma delicadeza las dos personalidades que narran la historia –tan sólidas, peculiares y llenas de mañas que a ratos parecen solo vidas novelescas o vidas noveladas– para luego deconstruirlas y, en su deconstrucción, humanizarlas. Lo que en una primera mitad del libro nos parece una variación sobre el tema tan netteliano de “los raros”, “los excéntricos” y “los outsiders”, en la segunda mitad se revela como un universo tal vez mucho más cercano a nuestra normalidad ramplona. Lo que logra tan bien y con tanto sigilo la Nettel es ejecutar esa manipulación de la distancia emocional entre el lector y el libro, hasta hacerlos estamparse uno contra el otro, mientras el lector andaba distraído presenciando el progresivo acercamiento entre los narradores de la historia. Las últimas cincuenta o sesenta páginas de la novela, brillantemente escritas, son un descenso vertiginoso y trepidante hacia el único final posible: lo que viene después del invierno. ~
es autora del libro de ensayos Papeles falsos (Sexto Piso, 2010). Su novela, Los ingrávidos, aparecerá este año bajo el sello Sexto Piso.