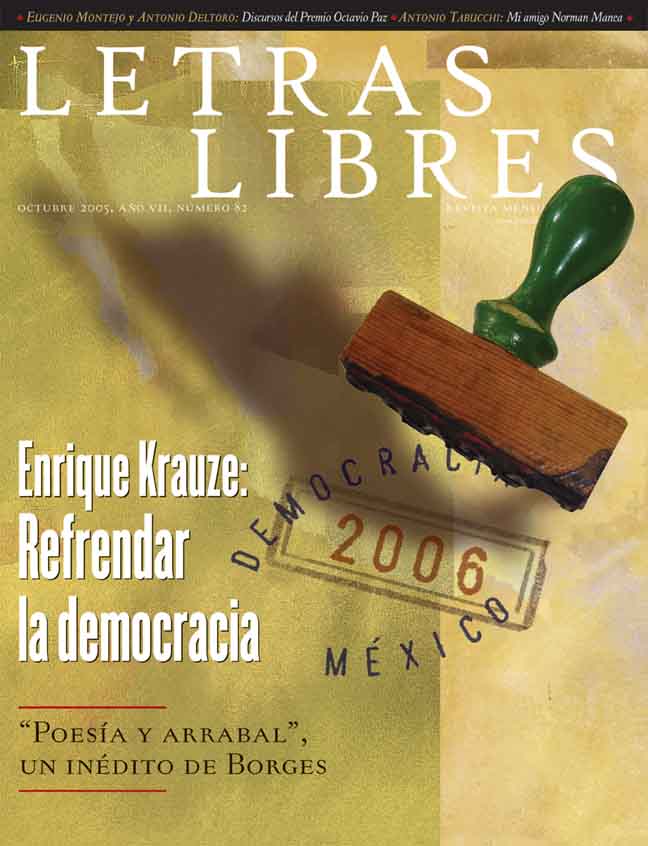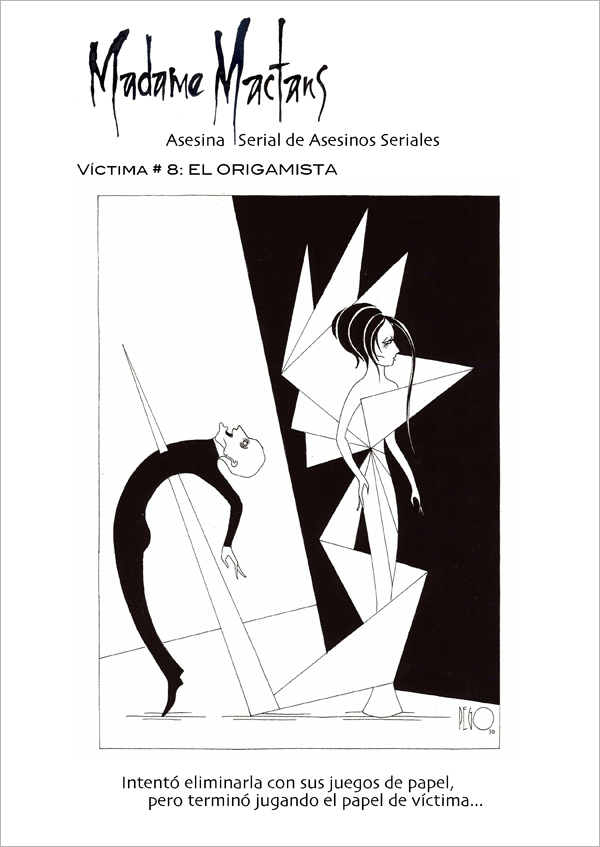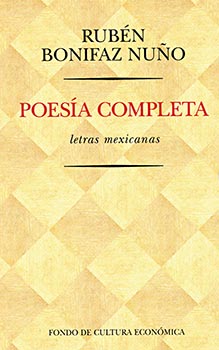Nada tan equívoco como las etiquetas —escapulario de los reseñistas y Babel de los lectores. Al escribir que La piel muerta, primera novela de David Miklos, es un texto atmosférico, una prosa rasurada al borde mismo del telegrama y cargada de tensión lírica, se incurre en una paradoja: el primero que nunca leería algo así descrito es quien firma esta nota. Algunos calificativos son elogios homicidas, que transmiten al lector un código secreto: atmosférico significa soporífero; matizado, débil; delicado quiere decir que uno se duerme en la página doce. Y poético es la puntilla. Equivale a colocarle al volumen un cintillo que proclame: "Perded toda esperanza al abrir mis páginas."
Este libro puede ser descrito así y sin embargo se deja leer, y bien. Su esteticismo nunca es su propia caricatura. La habilidad de su autor para la elección de las palabras no equivale al purismo histérico. Su propensión al lirismo (un lirismo de contenciones y no de efusiones), su uso de diálogos que rondan lo simbólico, no incurren en la solemnidad ni el aburrimiento, pecados mayores en la cosmogonía de un narrador. La pequeña novela de Miklos (83 cuartillas de alto puntaje) dista de ser ejemplo de neovanguardismo pretencioso. No pretende: realiza. No es un experimento (tétrica palabra para escritores con ambiciones de envenenador), sino un organismo.
Inútil esbozar la trama anecdótica de un libro que no plantea una historia, sino que ofrece un paseo —a veces asombroso— por episodios escultóricos, que se recorre como un paraje. Inútil también preocuparse por los devenires de los personajes, cuyas sucesivas voces son una sola voz que los narra a todos, y cuyas vidas resultan entrelazadas fibra por fibra, hasta hacerlos indistinguibles del sitio que los alberga.
Hay un lugar, Puerto Trinidad, de donde el mar se retiró y dejó sólo el casco de un crucero abandonado. Hay dos facciones espectrales de fundadores del lugar, lánguidos y al borde de la extinción, referencias quedas a tragedias familiares que se evocan como leyendas, y seres definidos por un destello de piel que asoma bajo el cabello y por sobre el abrigo. Hay un pudor expresivo que hace pensar en Kafka, pero también evocaciones encaramadas la una en los hombros de la otra, capas geológicas de narrativa que recuerdan el romanticismo fantasmal de Mervyn Peake o los pérfidos dibujos de Escher.
La piel muerta es una rareza. No es un libro que se inscriba en las filas de las estéticas en pugna en nuestra actual narrativa —verbigracia, no afligen sus páginas parrafadas de caló norteño o referencias enciclopédicas a los tremebundos nazis— ni que se preste al entusiasmo de los epígonos.
Tan reconcentrada es su prosa que resulta al menos curioso que inaugure una estética, en lugar de clausurarla. Imposible predecir si David Miklos persistirá en su camino sin asfixiarse en el poco oxígeno verbal que se concede, o sin hacer estallar antes el trémulo equilibrio logrado en este libro. Por lo pronto, La piel muerta es una apuesta inusual. Es un libro que propone una ruta de rigores y sortea los diferentes peligros del camino. Y es una lectura paradójicamente atractiva para quienes eludimos lo atmosférico, lo delicado y lo poético. No está en una categoría u otra: simplemente es.~