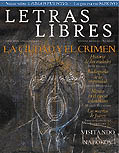En octubre de 1973 se publica en la revista Plural el primer adelanto de Larva, la novela que Julián Ríos publicara en 1983. Dos años más tarde aparece en la misma editorial Palabras para Larva (1985), donde se recoge una serie de artículos y ensayos sobre la novela. Para que el lector se dé cuenta del impacto que produjo su lectura, entre los colaboradores aparecen Haroldo de Campos, José Miguel Oviedo, Emir Rodríguez Monegal, Roberto Echevarren y Andrés Sánchez Robayna.
El propio Ríos ha ido ampliando y metamorfoseando el núcleo inicial con Poundemonium (1985), Amores que atan (1995) o Álbum de Babel (1995), donde reaparecen Babelle, Milalias y Herr Narrator y donde, a comentarios sobre la obra de Juan Goytisolo o el Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes, se añaden los interesantes textos sobre pintores que ocupan un espacio central en la obra de Ríos: Lichtenstein, Antonio Saura o Eduardo Arroyo, que nos remiten a sus peculiares ensayos o ilustraciones verbales de ilustraciones plásticas como Impresiones de Kitaj (1989), Las tentaciones de Antonio Saura (1991), Retrato de Antonio Saura (1991) y el Ulises ilustrado (1992), en colaboración con Eduardo Arroyo. Para completar este perfil introductorio, en Álbum de Babel se incluye un texto sobre Richard Dadd y El mono gramático de Octavio Paz, que nos remite ahora al libro de conversaciones con Paz Sólo a dos voces, publicado en 1973. Se cierra el círculo.
Cada uno de los nombres mencionados aquí representa la identificación con una dirección artística que ha roto con las tradiciones dominantes en busca de una nueva tradición. Y que se caracteriza por la ruptura de la división no sólo de los géneros y las corrientes artísticas, con la reivindicación del ensayo como inspiración y materia creadora, sino de la barrera que divide a las distintas artes, especialmente la escritura y la pintura. Añádase asimismo la necesidad de romper con el lenguaje fosilizado, un lenguaje que se abre a nuevos horizontes gracias al cosmopolitismo de los críticos y artistas mencionados. No deja de ser significativo que La centena de Paz se abra precisamente con el poema “Las palabras”.
La poesía española de la posguerra, con la excepción de algunos poetas que han vivido casi en el anonimato, ha crecido de espaldas a la vanguardia. Incluso la generación del 50, que con tanta inteligencia como sensibilidad ha recuperado a los mejores poetas del 27, ellos sí atentos a la vanguardia, ha ignorado esta dirección. José Ángel Valente, tanto en sus valiosísimos ensayos como en su poesía, es la notable excepción.
Más peculiar ha sido lo ocurrido en el terreno de la novela. Las rupturas con la tradición han sido importantes, pero siempre rupturas realistas contra la tradición realista. Baste mencionar La familia de Pascual Duarte (1942), el libro más radical de Camilo José Cela, donde la clave de la acción y de la interpretación reside en la estructura; El Jarama (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio, donde dos niveles de conversación sustituyen a la acción; Una meditación (1967) de Juan Benet, que inaugura un nuevo espacio geográfico, Región, y una nueva voz narrativa y narradora. Desde el punto de vista de la lengua, la experiencia más radical es la de Juan Goytisolo a partir de Señas de identidad (1967) y no deja de ser curioso que Ríos esté mucho más cerca de Goytisolo que de Luis Martín-Santos. Digo curioso porque, de la misma forma que en el siglo XIX Clarín se propuso, con La Regenta, renovar la novela española tomando fielmente como modelo Madame Bovary de Flaubert, Martín-Santos se propone renovar la novela española tomando como modelo el Ulises de Joyce.
La relación con el modelo es muy estrecha: Madrid desplaza aquí a Dublín, Pedro y Luis a Bloom y Dedalus, se trata de una aventura, de un itinerario centrado esencialmente en un día. Y sin embargo, Larva de Julián Ríos está mucho más cerca del espíritu joyceano. Tal vez porque el trayecto de Ríos ha sido mucho más amplio y ha abarcado Finnegans Wake. Sin duda por el cosmopolitismo, por la vitalidad cultural, por la conciencia de que para crear una nueva novela no basta con renovar sino que es necesario destruir. Y si Joyce, escritor errante, ha sido fiel a su Dublín, Ríos, errante también, ha sido totalmente infiel a su patria y ha situado su novela en Londres.
Limitarse a la dirección marcada de Larva podría representar un caso de suicidio como lo fue el de Joyce con Finnegans Wake. En Sombreros para Alicia (1993) Ríos muestra que este nuevo camino abre, en lugar de cerrar, una nueva serie de posibilidades, ahora de la mano de Lewis Carroll. O es el Sombrerero Loco de Ríos el que abre un nuevo mundo a Alicia a través de las ilustraciones de Eduardo Arroyo.
Monstruario representa algo más que una nueva posibilidad. Representa el punto de encuentro de todas las experiencias anteriores del narrador. Con una notable novedad: por un lado, los distintos capítulos de la novela tienen una marcada independencia. Por el otro, el universo monstruoso del protagonista, Mons, es el resultado de la unión de los distintos fragmentos. Lo que les une es algo que antes sólo habíamos visto en Ríos de una forma muy tenue: el hilo narrativo. Aquí hay un principio, un desarrollo muy visible y un final que nos remite al principio. Si este desarrollo es confuso se debe a que el mundo de Mons es un mundo visionario y alucinado, precisamente porque ha conseguido borrar la barrera entre vida y arte. Y, a diferencia del Bruno de El perseguidor de Cortázar, el narrador, biógrafo o taquígrafo, Emil, se ha dado cuenta de que no es interpretando o racionalizando lo monstruoso sino compartiéndolo como se puede ser fiel a una obra de arte y al artista que la produce.
Por tenue que sea la línea argumental (que sólo muy precariamente es una línea), en ella se encierran las claves del libro. Como si lo tenue y fragmentario jugara un papel fundamental y obligara al lector, bajo la amenaza de mantenerlo en las tinieblas, a estar alerta. No en vano ya al principio del libro se habla de “recomponer el rompecabezas —nunca mejor dicho— de los últimos días y noches en Berlín” que representa recomponer toda una vida. Pues Víctor Mons se encuentra en una clínica berlinesa tras haber destruido sus monstruos que tal vez son un solo monstruo, que es como decir destruir todas sus mujeres que son una sola mujer “que salía de las profundidades de la niñez”, Eva pelirroja, maniquí o desnudo que pintará de nuevo porque el arte, como la vida, está hecho de “figuraciones y transfiguraciones anteriores”, de metamorfosis, de rituales, sacrificios y crucifixiones.
Y cuando hablamos del arte estamos hablando asimismo, como hemos visto, de la escritura y de la propia escritura de Ríos porque, parafraseando a Wallace Stevens, pintor de poesía, la novela es el tema de la novela. Y, como observa este nuevo Pécuchet del capítulo IX (“Con Bouvard y Pécuchet en el ciberespacio”), “la mayor censura está hoy en día en el comercialismo a ultranza, que no sólo no deja nacer y crecer, por ejemplo, las novelas que aseguran la renovación y perpetuación del género, sino que además las sustituye por sus cucos sucedáneos y las hace pasar por literatura”.
En el origen de estas vidas anteriores está la madre de Mons, Carmen Verdugo, que había trabajado de modelo en la Academia Julian de París, a comienzos de los treinta, antes de ser maniquí. De su vida aventurera nació: “ese hijo de genitor desconocido”. Mons la pintará, vestida y desnuda, “en sus fantasías e hipótesis más perturbadoras”. En 1945 se casó con un rico recién enviudado. Víctor, que entonces tenía nueve años, apenas si conocía a su madre cuando ella se casó. Son los años de su infancia madrileña. Otra etapa importante será la de sus años en Londres con el grupo Artychoke, en la década de los setenta, y que nos remiten al Londres de Larva. París y Berlín serán los otros escenarios más importantes de este artista itinerante.
Julián Ríos ha pintado una extraordinaria galería de personajes femeninos, de los que destaco a Petra o Petruschka, Eva Lalka, Anne Kiefer y muy especialmente la dama encapuchada del hotel, Rosa Mir. Con las mujeres, algunos de los espacios dominantes, como el bosque de Grunewald y el parque de Treptow, el Hotel Askanischer Kof y la Ku'damn, su estudio en la granja de Enfer, en el chemin d'Avernes, la Montaña del Diablo, levantadas con los escombros del Berlín bombardeado durante la guerra, el hotel de la rue des Carmes, el café Strada de Berlín y, sobre todo, las ciudades futuristas del arquitecto Ziegel.
Y con las mujeres y las ciudades por ellas habitadas, los cuadros que, como he dicho, se confunden con la literatura y con la vida. Por eso los cuadros de Mons son, junto a la descripción de las mujeres, el aspecto más fascinante de esta novela, cuadros convertidos en escritura, en narración: El strip-tease de Melusina, la Dama de Ku'damn, La bañera roja, La mujer de las mil máscaras, la serie Degoyadas, y sobre todo, Mons Veneris y por supuesto el Monstruario. Una pintura que se integra al gran arte de nuestro siglo y de todos los siglos, Rembrandt, Goya, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Max Ernst, Kokoschka o Rothko, Cervantes, Flaubert, Céline, Borges, Verlaine, Rilke o Ungaretti, traductores como Ángel Crespo o Juan Ramón Masoliver y, ya muy cerca de nosotros, Robert y Pili Coover o el crítico Julio Ortega.
Un mundo que contemplamos desde la alucinación y la constante metamorfosis, una visión desgarrada, expresionista, donde el artista es un voyeur, de ahí que su mundo se pueble de fetiches y de fantasías sexuales: un maniquí, unas medias negras de mujer (de la madre, de la hermanastra) que identificamos con la masturbación, escenas de burdel, una tabla renegrida con dos largos clavos que se convierte en un toro sacrificado, una cajetilla de cigarrillos Player's, el vientre y el monte de Venus, Mons Veneris.
Dentro de este mundo alucinante en el que nos vemos arrastrados como por un torbellino, la clave de la novela como libro que surge de la vida y del arte se encuentra en los tres capítulos centrales, cada uno de ellos pieza antológica: el V, “El destino del arquitecto”, el VI, “La dama blanca del Metropole” y el VII, “París por Paraíso”. Aquí Julián Ríos no aparece simplemente como el babélico manipulador de la lengua o el lector enciclopédico, sino como uno de los escasos escritores españoles capaz de situarse en el vertiginoso centro del arte de nuestro siglo. –