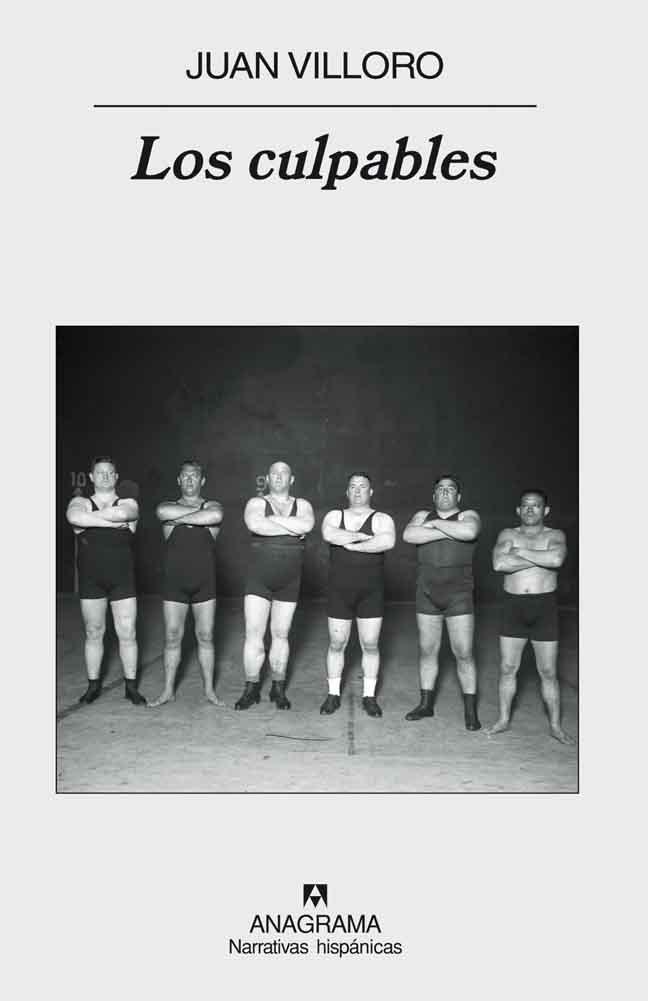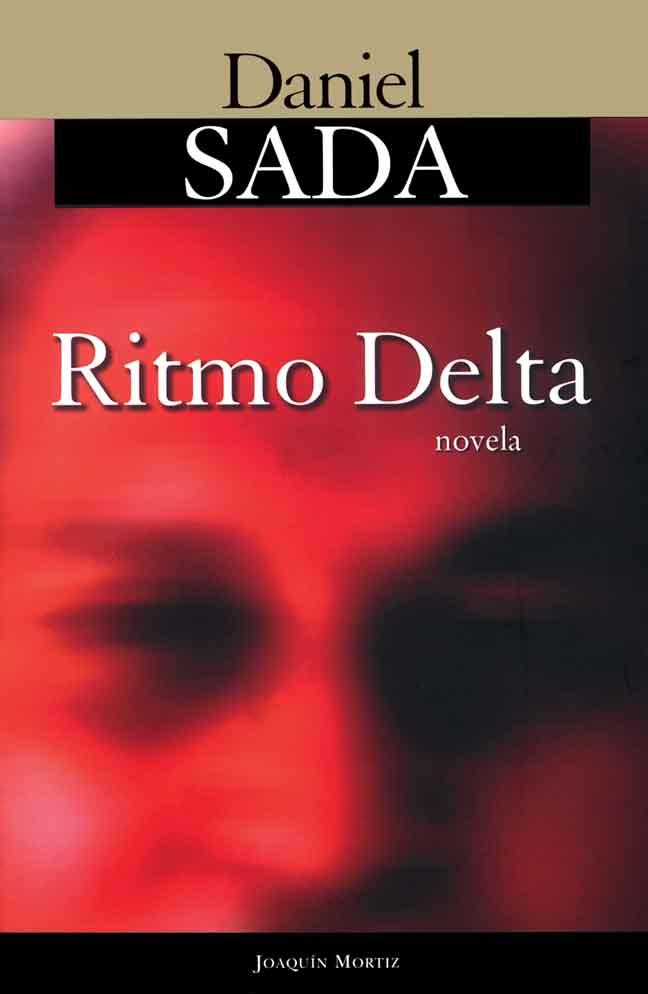En una conferencia sobre praxis literaria dictada hace unos años en la Universidad de Maryland, Sergio Ramírez, autor de cuando menos un par de relatos que valen solos por una vida de bandazos editoriales –“Juego perfecto” (1992) y “Catalina y Catalina” (2000)–, dijo que los libros de cuentos se diferencian de las novelas no tanto por las diferentes tensiones de ambos géneros, lo necesariamente diáfano del lenguaje cuando se trabajan extensiones breves o la distinta complejidad en el tramado de las estructuras narrativas, sino porque el proceso de acumulación que involucra la escritura del libro mismo es distinto.
Según el autor nicaragüense, escribir siempre es igual, pero una novela es algo que se emprende un día determinado y se termina otro igual de específico. Es una compañía sólida que se compenetra con el autor lo suficiente para modificarlo, casi un matrimonio. Un libro de cuentos, en cambio, está regido en mayor medida por el azar: los relatos modernos fueron inventados a la vez que las revistas literarias, por lo que llevan de nacimiento la marca del encargo. Tienen algo de acomodaticio y mercenario. Salvo en los casos extraordinarios de cuentistas “puros”, como Borges o Ribeyro, nadie se sienta a escribir un libro de cuentos –decía Ramírez, creo que de manera casi incontestable; cuando ya se juntaron suficientes, se integra un libro.
Ahora bien, las nuevas normas del mercado editorial –que al parecer llegaron para quedarse, de modo que es preferible empezar a encontrar sus virtudes que seguir nostálgicos de una pureza que ni ha existido nunca ni favorece los derechos económicos de los escritores– han modificado hasta cierto punto esa percepción: los editores se resisten –con números en la mano– a publicar libros de cuentos que simple y llanamente se acumularon mientras el autor escribía una novela. Pero la literatura ha vivido expuesta siempre al oleaje de la recepción y suponerla herida porque han cambiado las convenciones para publicarla sería tan ridículo como haber acusado a Boscán de italianizante y leguloso cuando introdujo el soneto al español. Si hay nuevas reglas, hay que circularlas, potenciar sus efectos en la escritura, probar su flexibilidad: reescribir hasta que los cuentos que van quedando den un libro sólido.
En el sentido anterior, Los culpables de Juan Villoro representa un emblema, tanto por su contenido literario, como por la manera en que se ofrece como producto editorial. Si la lamentación de los editores transnacionales es que los libros de cuentos no venden igual porque al público le interesa leer historias de aliento largo, el autor experimenta con el género para que los distintos relatos se lean como una sola emisión de aire: trabajó un espíritu y un ritmo únicos que forman una constante capaz de cruzar las distintas historias que se cuentan. Si el hecho de que los cuentos no se vendan igual que las novelas demanda ediciones más modestas, Los culpables replantea por completo el ciclo editorial de un libro: apareció en México bajo el renovado –y ahora sí muy prometedor– sello de Almadía, en España bajo el de Anagrama y en Argentina bajo Interzonas.
Los culpables cuenta siete historias sobre la deslealtad y las corrientes subterráneas que desata. Quien engaña o es engañado (y lo sabe) es su propio doble porque guarda un secreto que lo obliga a vivir con un estándar difuso: es alguien distinto que pasa su vida representando al que era antes. Está dividido, o como se dice en la calle con sorprendente sabiduría etimológica: trae al diablo –“el diablo” es, por su raíz griega, el que divide.
Así, las historias del volumen cuentan, traspasadas por una sola posición ética, el ciclo de división y reintegración de una serie de personajes que se han quedado solos porque han dejado de ser quienes eran y no encuentran al que son. Un mariachi tiene que cruzar la frontera final: reconciliarse con la talla más bien normal de su sexo. Un futbolista, en el único gesto humano que le permitió su carrera de máquina de servir balones, sacrifica la gloria de su equipo en un gesto de amistad peregrino y arbitrario. Dos hermanos salvan el abismo que les dejó un lío de faldas escribiendo un guión que los transforma en monstruos. Un agente viajero, cuya estabilidad emocional depende de que su enésimo vuelo llegue a tiempo, lee en la revista de la aerolínea el relato de su fracaso matrimonial y decide hacer de su situación un tropo: que el aterrizaje sea una caída. Un actor casi angélico utiliza sus habilidades para intervenir en lo real. Un hombre paga una antigua y minúscula deslealtad sexual hacia su amigo sacrificándole una doncella en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Todos prodigan o reciben actos vicarios de justicia que los dejarán tablas con la realidad.
En el mundo de organización tomista en el que la posición del creador jerarquiza necesariamente todo lo demás hacia abajo, los siete culpables de Villoro están urgidos del gesto que les permita volver a una posición de arranque: viendo otra vez hacia arriba. Y, curiosamente, lo logran. Me parece que es la peculiar calidad de la prosa de Villoro la que le permite salvar a sus personajes una y otra vez sin que el libro se vuelva sospechoso de alguna forma de triunfalismo moral.
El lenguaje del autor ha alcanzado en sus últimos trabajos una concentración tan extrema que funciona sólo por alusión. Está compuesto de afirmaciones categóricas excéntricas –“Una vez soñé que me preguntaban: ‘¿Es usted mexicano?’ ‘Sí, pero no lo vuelvo a ser’”– que al sumarse terminan por revelar un sentido. La escritura se convierte, gracias a este sistema, en una representación de lo real capaz de producir revelaciones en la medida en que propone asunciones misteriosas, casi siempre de orden emocional.
La técnica es discernible si se lee con cuidado. El autor escamotea premisas y afirma sentencias de mucho riesgo lírico –“Los guías mienten: son peces ciegos”– que al irse sumando describen una experiencia moral del mundo. El resultado es una manera de narrar que genera automáticamente sorpresa –los relatos comienzan siempre in media res y a saco– y una sensación orgánica de desorden, como si el narrador padeciera jetlag:
Luego, conforme se normaliza la perspectiva discretamente descentrada desde la que se cuenta, se derrumban las defensas del lector y el autor puede comenzar a revelar las complicadas verdades emocionales que le interesa plantear:
Ésa fue la primera señal de que me había convertido en un apestado.
Si Villoro fue desde joven proclive a la meditación epigramática y el vuelo metafórico, en sus últimos relatos el lenguaje está trabajado hasta volverse consistente con la misteriosa psique de sus criaturas, que se salvan –se transforman– casi por casualidad y tal vez sin merecerlo, como si a punta de purgar un pecado hubieran acumulado los méritos necesarios para dejar de ser culpables, para poder ser, otra vez, lo que son y dejar de traer al diablo.
Juan Villoro parecería estarle dando vueltas –en realidad desde El testigo (2004)– a un problema central de la literatura contemporánea: si la estructura clásica del relato con planteamiento, nudo y desenlace ya no tiene ninguna función y ahora se cuenta siguiendo una línea transversal que apenas sugiere el conflicto y sólo permite que se adivine la transformación de los personajes, ¿libramos ya el antagonismo clásico entre comedia y tragedia, entre boda y funeral? En términos menos esotéricos: ¿se puede escribir historias con final feliz? La respuesta del autor parecería ser afirmativa, con reticencias: que los personajes obtengan lo que querían no significa que a continuación se vayan a sentar a comer perdices. ~