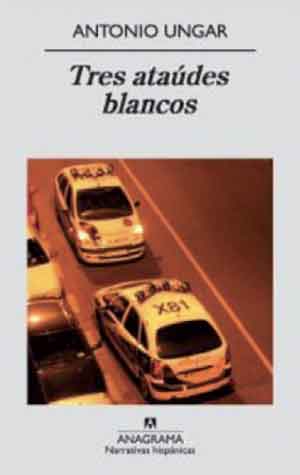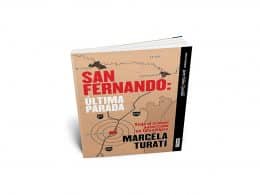Ígor Barreto. El campo/El ascensor: poesía reunida (1983-2013). Antonio López Ortega, ed. Madrid-Valencia: Pre-Textos, 2014. 526 p.
En “La búsqueda del presente”, ensayo inaugural de Convergencias, Octavio Paz asevera que un rasgo compartido por todas las literaturas del Nuevo Mundo es “la pugna, más ideológica que literaria, entre las tendencias cosmopolitas y las nativistas, el europeísmo y el americanismo”. La reciente aparición de la Poesía reunida de Ígor Barreto nos permite apreciar el rigor con que aún hoy tal observación es aplicable a autores que, nacidos en la segunda mitad del siglo XX, han alcanzado en lo que va del XXI presencia internacional.
El caso de la sociedad literaria de la que proviene Barreto es, desde esa perspectiva, ejemplar. Las guerras culturales libradas en Venezuela durante los últimos sesenta años suelen tener dos ejes entrecruzados: las tensiones que la carencia de modernidad convincente engendra, sea en lo estético o lo comunitario, y la propagación simbólica de dicho conflicto mediante la polaridad ciudad-campo, insinuando el primer término conexiones “globales” y el segundo locales. El proceso de consolidación democrática que va de 1958 a 1970, puntuado por rebeliones guerrilleras, vio dos versiones de la modernidad política batirse en duelo; y, tras la pacificación, a principios de los setenta, la dialéctica de lo moderno se desplazó, por una parte, a la glorificación de un mundo urbano finalmente en sintonía con el “concierto de las naciones” y, por otra, a la crítica de las trampas que tal progresismo soslayaba. Esta posición se advierte, para no ir lejos, en Eugenio Montejo, con su propuesta de una poesía “cósmica” entregada a un diálogo de iguales entre naturaleza, mito y ciudad donde toda supremacía de la última se relativiza. Lo urbano en detrimento de lo rural, en cambio, fue entronizado por jóvenes que en los albores de los ochenta se afiliaron a grupos neovanguardistas como “Tráfico”.
A ese colectivo perteneció Barreto. Y no solo lo representa con su producción de los años de apego a ideales comunes ―¿Y si el amor no llega? (1983) y Soy el muchacho más hermoso de la ciudad (1986)―, sino también por lo que ocurre con su visión del quehacer literario una vez que la modernidad democrática propiciada por la bonanza petrolera de los setenta y principios de los ochenta da signos de desmoronarse. Podría hablarse, en efecto, de un rotundo desengaño de lo moderno que se adueña de estos y otros poetas venezolanos, empujándolos al redescubrimiento de sus facetas menos públicas, a una estética capaz de asimilar el entorno que colapsaba. Si uno de los manifiestos de Tráfico, en 1981, proclamaba la necesidad de buscar “el universo diurno de la vida concretísima de los hombres, en cuyo orbe cotidiano ningún fantasma enfermo moviliza más fuerza que el horror o la belleza encontrables en una acera cualquiera”, en los exintegrantes del grupo, ya hacia 1989 comenzaremos a hallar una auténtica inundación de sombras e, incluso, un interés por lo gótico ―ejemplo notable: el de Yolanda Pantin, recientemente editada en España asimismo por Pre-Textos―. La opción de un país herido de oscuridad ha sido explorada por Barreto en libros como Carreteras nocturnas (2010), pero, sin duda, su ruptura más radical con sus poemas juveniles se evidencia en el peculiar telurismo que cultivó desde fines de los ochenta.
En su prólogo a esta Poesía reunida Antonio López Ortega acierta al reconocer en Crónicas llanas (1989) un “punto de inflexión” en la lírica de Barreto, que la conducirá a una imaginería provincial: “comienzan a desfilar sus personajes, encontrados en lecturas o inventados a partir de viejos recuerdos; comienzan a exponerse esos trozos de paisaje, codos de río o árboles doblados sobre sí mismos”. El espacio del decir son ahora las llanuras en las que el poeta tiene raíces familiares. Crónicas llanas, agrega López Ortega, “viene a hablarnos también de una clase muerta: la de los poetas nativos o de la tierra, que fueron en la historia literaria más posibilidad que realización”. Dicha colección, podríamos agregar, aparece en un año sobrecargado de simbolismo en Venezuela, por los saqueos de febrero que hicieron obvio que el desarrollismo había fracasado y se imponían los fantasmas del pasado nacional, violento, caudillista y agrario.
Cabe resaltar que la mención del prólogo a “una clase muerta” es indicio de la riqueza que depara la vuelta de Barreto a la tierra. De ninguna manera se trata de neocriollismo: hay una distancia irónica en el retorno, el guiño de quien traza sus mapas con sensibilidad a la vez campestre y camp, dotada de una socarrona teatralidad que permite el tránsito de la devoción a la disección. De hecho, en los últimos versos de Carama (2000), obra maestra del autor, torrente de recuerdos de los avatares humanos a orillas del río Apure ―asesinatos, ocultismo, naufragios, sangrientos banquetes de caimanes, repasos conmovidos de la infancia del hablante-cronista―, leemos, como en una parábasis, el momento en que la criatura de ficción interpela desde el escenario a su audiencia para borrar fronteras entre la creación y su crítica: “Hoy, mis palabras se han excluido. / El paisaje ha desarmado sus piezas. // Aquí estoy entre la utilería de antiguas representaciones”. El final de “Regreso”, apéndice a Carama, es también notable en ese sentido: “A San Fernando [de Apure] quiero ir, / ahora que el paisaje ha muerto de alabanza”.
(1964) es escritor venezolano y profesor de literatura en la Universidad de Connecticut.