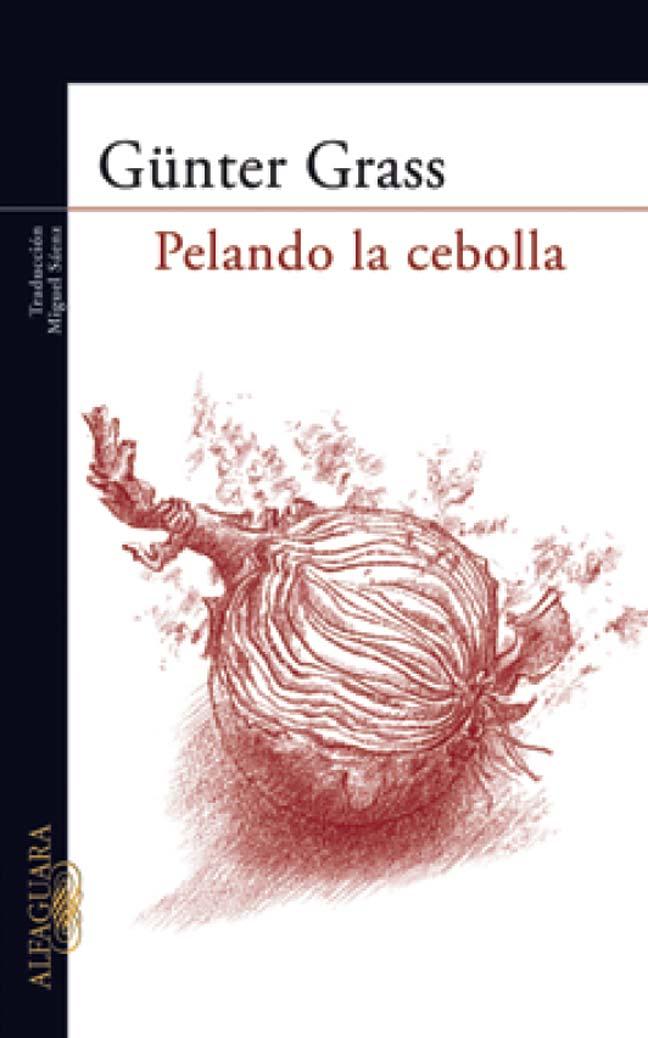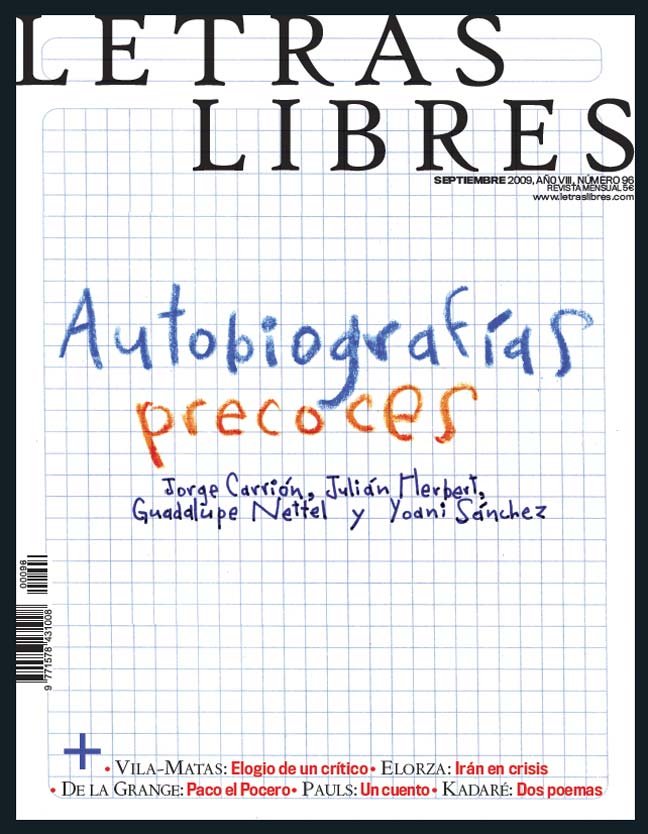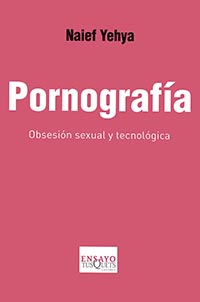Algunos autores, y Nabokov o Philip Roth al frente de todos ellos, han elegido escribir su vida en forma de novelas, mientras otros, entre los que destacan Doris Lessing o Modiano, han preferido escribir novelas que reflejen sus vidas, y lo que parece un simple retruécano refleja en realidad una distinción de actitud en absoluto baladí: el objetivo de los primeros es construir universos de ficción (que no acaban de ganarse su autonomía porque la poderosa idiosincrasia del autor los determina, estimulando la construcción de alter egos, heterónimos y pseudónimos, y las lecturas à clef); el de los segundos, desplegar introspecciones que les ayuden a explicarse a sí mismos definiendo su identidad (ejercicios de introversión que acaban adoptando formas novelescas). Entre unos y otros caben grados múltiples de ficcionalidad o veracidad biográfica, desde la crónica personal cercana al diario, como en el caso de Thomas Bernhard o de Primo Levi, a la autobiografía con tímidos tintes novelescos, como sucede en Henry Roth, a la autoficción de Lobo Antunes, Bryce Echenique o Juan Goytisolo, o a la invención de la memoria o la literaturización del recuerdo que lleva a cabo Günter Grass, con estilos distintos en cada caso, en estos dos primeros volúmenes de su autobiografía literaria.
La primera línea del texto de Pelando la cebolla (2006) ya le advierte al lector que, en materia de autobiografía, las lindes entre realidad y ficción se desdibujan, y que un juego inevitable de imposturas dominará a partir de ahora la escena del relato, el traicionero y pantanoso terreno de lo que Lejeune denominó pacto autobiográfico: “Lo mismo hoy que hace tiempo, sigue existiendo la tentación de disfrazarse de tercera persona”, y de disfraces, máscaras, narradores no fiables, experiencias reales pero memorias fingidas y recuerdos imaginados va el asunto; no en vano, señala el narrador de Pelando la cebolla, “al recuerdo le gusta jugar al escondite como lo niños. Se oculta. Tiende a adornar y embellecer, a menudo sin necesidad. Contradice a la memoria, que se muestra demasiado meticulosa y, pendencieramente, quiere tener razón. Cuando se lo atosiga con preguntas, el recuerdo se asemeja a una cebolla que quisiera ser pelada para dejar al descubierto lo que, letra por letra, puede leerse en ella. […] Ya se refuta lo que siempre quiere pasar por verdad, porque resulta ser la mentira, o su hermana menor, la trampa, la parte más resistente del recuerdo”, “Sólo espacios vacíos en medio de un texto mutilado. A no ser que interprete lo que se sustrae como ilegible y me invente algo…”. Y es en esa tergiversación, voluntaria o no, del recuerdo, en las estrategias textuales que conforman lo que podríamos denominar retórica de la memoria, donde reside buena parte de la magia de estos dos libros del autor de ese relato carnavalesco y también engañoso que es El tambor de hojalata (1959), un bildungsroman de tono grotesco cuyo protagonista, recuérdenlo, el niño Oscar Matzerath, es un alter ego del autor, tal vez la primera identidad ficcional con la que se traviste, iniciando un proceso de creación de identidades que suplantan en mayor o menor medida su personalidad, que se ve así enrocada como la torre en un tablero de ajedrez.
Salta a la vista la probidad del narrador de Pelando la cebolla, firme y unívoco, ordenando el discurso de la memoria de su autor, desde la infancia proustiana en Danzig hasta 1959, como si quisiese cumplimentar un largo impreso notarial pero sin querer evitar caer en la tentación de serle infiel a la crónica y de rendirse, en un párrafo o a la vuelta de un sintagma, a los encantos de la ficción literaria, a la complacencia del estilo: del lirismo al realismo en apenas una frase, “Árboles que echan brotes, entre ellos abedules. El sol calienta. Gorjeos de pájaros. Una espera soñolienta. […] Invadido por el miedo, me meo en los pantalones. Luego silencio. Todavía inseguro sobre las piernas, presencié una tormenta de imágenes”; la intensidad lírica de un verso en prosa, “Entonces el olor de heno se cerró sobre nosotros. Yanoséqué palabras susurradas podían encontrarse en un montón de heno”. Su sangre es literaria y lo son sus referentes (“esto que aquí aparece escrito detalladamente lo he leído en forma parecida en Remarque o Céline”, confiesa refiriéndose a sus crueles escenas de la lucha contra los rusos a las puertas de Berlín), alude siempre que puede a su condición de escritor y a las imposturas y servidumbres que la regulan (“Aquel joven que, alrededor del cincuenta y cinco, lleva unas veces boina y otras una gorra de visera de tela, y trata de escribir una primera frase, en lo posible de pocas palabras”, “Es cierto que, como autor, uno se vuelve cada vez más dependiente de sus personajes inventados. […] Quien escribe, renuncia a sí mismo”, señala consciente de la jugosa relación que las instancias narrativas guardan con la ontología), y ciertamente su imaginario literario se confunde en ocasiones con su experiencia vital, si bien, a pesar de sus esporádicas querencias estilísticas, sin duda es un narrador aplicado y minucioso en los detalles biográficos que aporta, los ejemplares de Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, Vicky Baum o Goethe que poblaban los estantes de la biblioteca materna, por ejemplo; cómo el boceto para un libreto se convirtió, filtrado por el cine mudo, en el primer capítulo de El tambor de hojalata, el recuerdo emocional de la caída del expresionista Macke en el frente de Perthes-les-Hurlus, su fidelidad conyugal a la Olivetti Lettera, la “musa mecánica”, “que me convirtió poco a poco en escritor”, su polémico alistamiento a las Waffen-ss, o aquellas novelas de Rowohlt que, “impresas en papel de periódico sobre rotativa, salieron baratas al mercado: Luz de agosto de Faulkner, El revés de la trama de Graham Greene”.

Se trata de un narrador que prefiere dejarse llevar por la necesidad real, y hasta imperiosa, de explicar su vida, que por desdibujarla o escamotearla mediante una destacada voluntad de estilo o disonancias formales.
El narrador de La caja de los deseos (2008), en cambio, más literario y condescendiente a la hora de renunciar al protagonismo y de permitir que sean los diálogos que entrecruzan los hijos del autor los que lleven en volandas el relato, es una voz más o menos hegemónica en el relato coral de su vida entre 1959 y 1995, al que Grass convoca a las voces alternadas de sus ocho hijos, de modo y manera que su autorretrato muestra desde buen principio un carácter caleidoscópico porque la imagen del padre Günter es la suma de las visiones parciales que de él tienen sus hijos de distintas madres, y el escritor se complace entonces en verse retratado en una imagen cubista, fragmentada como la de un puzzle, Grass contemplándose en un espejo hecho añicos. Este segundo libro de memorias resulta más ficcional desde el mismísimo arranque, que utiliza esa vieja fórmula, “Érase una vez un padre que…”, que predispone al lector a leer una suerte de leyenda, de cuento tradicional (“empiezo el libro como si fuera a contar una fábula. Y el libro adquiere un tono como de cuento de hadas”, Babelia, El País, 23 de mayo de 2009), de relato fantástico o brumoso que no busca tanto la inmediatez verosímil cuanto la lejanía del cuento infantil y del álbum de fotos en el que parece haber querido convertir su vida familiar, retratada con inacabable nostalgia, mucho humor (uno de los hijos le confiesa al lector que “padre no sabía ni enroscar una bombilla como era debido”) y un tono entrañable (“¡Deja de hacer el tonto, Taddel!”, “¡Te vas a pisar los cordones, Taddel!”, le dicen al hermanito pequeño, mientras al lector le vienen a la memoria afectivas escenas con Benjy en El ruido y la furia; o “a mi papá le encantan los parques de atracciones. Subí una y otra vez con mi papá al carrusel de cadenas. ¡Qué bonito era! Cómo volábamos muy alto por los aires, dando vueltas. ¡Ay, qué feliz era!”) ciertamente difícil de lograr y al que sin duda contribuyen los motes de los hijos, los diminutivos y la presencia de sus propios dibujos a lápiz, que Grass ya empleaba en Las ventajas de las gallinas de viento (1956). La caja de los deseos es un autorretrato coral del autor, una singular carta al padre escrita por sus muchos hijos, pero asimismo una comedia doméstica, con tintes melodramáticos bien calculados, en torno a la memoria emocional, la educación sentimental y la paternidad, una crónica acerca de la vida familiar en forma de conversación tumultuosa, alrededor de una mesa en la que se juntan platos de gulash humeante, risas e irónicos comentarios sobre la identidad del pater familias y los avatares de su vida de buen escritor y mal progenitor (“Ahora nuestro padre, como había ganado mucha pasta con El tambor de hojalata, podía comprar para nosotros piernas de cordero…”), recuerdos personales (“En el aire hay cosas que no se dicen. Sólo despacio se van enredando los hermanos en las confusiones de su infancia y hablan remontándose en el tiempo”), y las fotos que Marie, la amiga de Grass, fue haciendo a través del tiempo. El libro entero se asemeja a una de esas reuniones navideñas en que la familia se sienta a la mesa, habla del pasado, el presente y el futuro y no se levanta hasta que alguien, seguramente el lector, repara en que tal vez habría que cenar algo. Diálogos cruzados, ternura a raudales y autocrítica feroz: “En el colegio íbamos cada vez peor./ Incluso tú, Lara./ Yo, de todas formas./ Sin embargo eso no le preocupaba a nuestro papuchi./ Todo lo del colegio lo aborrecía./ Además, siempre estaba pensando en otra cosa./ Y hoy también./ Nunca puedes estar seguro de si te escucha o sólo lo finge”, se comentan los hijos, “yo mismo me llamo padre incapaz, deficiente”, “quería saber cómo me habían visto mis hijos; habían vivido con un padre que desaparecía en su estudio para escribir y escribir. Ellos sabían que escribía sobre un perro, sobre un pez. Estaba allí recluido, escribiendo” (Babelia, El País, 23 de mayo de 2009). Las fotos de toda una vida comentadas por sus protagonistas. Grass podrá haber cometido muchos despropósitos en su agitada existencia, pero no es un pastor de almas cándidas sino un narrador, y un narrador muy bueno, y sus narraciones lo redimen, y lo primordial aquí es decir alto y claro que, por encima de inevitables consideraciones éticas o de cualquier índole no estrictamente literaria acerca de esa vida privada de Grass que se asoma a estas páginas, el autor de El rodaballo (1977) y de Mi siglo (1999), dos obras en las que también la ficción coquetea con la realidad biográfica, y también se reflexiona acerca de las relaciones generacionales, es un narrador a la vez insolente y convincente, uno de los pocos que es capaz de lograr con palabras que veas las fotos a las que alude sin enseñártelas, esgrimiendo su capacidad de evocación, que es sencillamente infinita y que hace que mil palabras suyas valgan más que una imagen.
Pelando la cebolla y La caja de los deseos: dos tercios ya de la trilogía autobiográfica en la que desea que las palabras sacien y aplaquen la conciencia, dos muy buenos libros, eso sí, con los gajes del oficio de autorretratarse inventándose la memoria mientras le guiña uno el ojo a la posteridad. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.