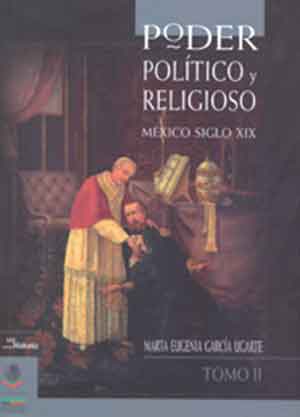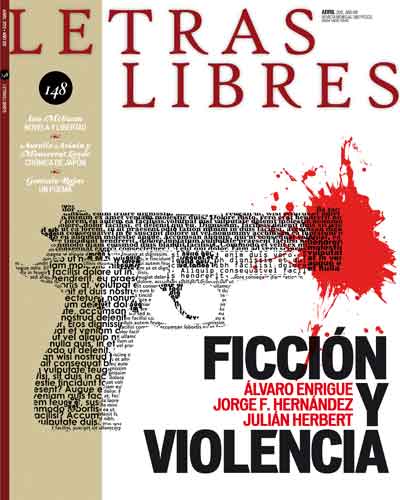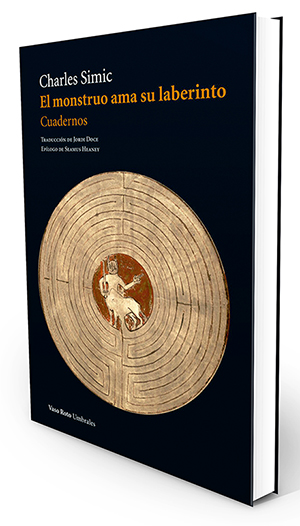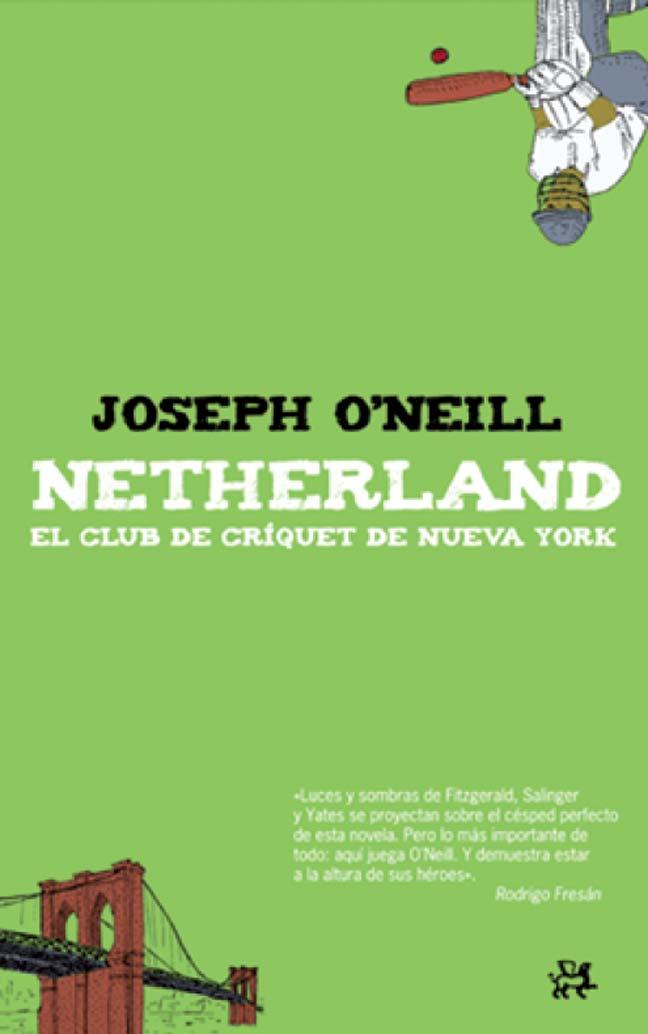Este libro recupera la perspectiva de “los conservadores”. No se trata de una apología. Es un estudio, científico y enjundioso, que analiza la lógica interna y los matices del conservadurismo mexicano. De hecho, hablar en bloque de “conservadurismo” revela una falta de sensibilidad histórica que la autora remedia con esta monumental obra. Sin un conocimiento riguroso del catolicismo, difícilmente puede comprenderse la vida política de México en el siglo XIX.
Poder político y religioso centra su atención en Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, obispo de Puebla (1855-1863) y arzobispo de México (1863-1891). El clérigo recibió el orden episcopal poco antes de la Revolución de Ayutla. Durante la ceremonia de consagración, Antonio López de Santa Anna le entregó las bulas pontificias: un gesto elocuente. Labastida fue, a su modo, el último obispo mexicano del Ancien Régime.
Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, revivió el proceso de desmantelamiento del fuero eclesiástico. En la lógica liberal solo hay ciudadanía cuando la misma ley rige para todos. Los fueros eran la antítesis de la ley universal. La jerarquía católica no podía ceder en este rubro. El Concilio de Trento –inventario del catolicismo– se había pronunciado por la inmunidad de los eclesiásticos respecto al poder civil. Los obispos tenían un limitado margen de maniobra. Antonio de Labastida aglutinó la oposición a las reformas. Su actuación es el eje desde el cual García cuenta la historia de México.
A pesar del subtítulo, la autora no estudia el siglo entero. Metodológicamente, prescinde del Imperio de Iturbide y de las dos últimas décadas del siglo XIX. La obra arranca de 1825, cuando la República Federal envía a Roma a Francisco Pablo Vázquez, y acaba en 1878, con la muerte del Pío IX.
El canónigo Vázquez recibió la misión de negociar con la Santa Sede dos temas pendientes tras la independencia mexicana: el nombramiento de los obispos y el patronato. El complejo asunto del patronato no siempre ha recibido la atención merecida. Las primeras vicisitudes del México independiente provienen, en buena medida, de esta figura jurídica. Durante la primera mitad del XIX, se intentó reconfigurar las relaciones entre Iglesia y Estado a partir de la experiencia virreinal del Regio Patronato.
Hacia el XVI, los papas otorgaron una serie de privilegios a la Monarquía Hispánica. Paulatinamente, el Regio Patronato convirtió a los reyes españoles en la cabeza de la Iglesia en sus territorios. La Real Cédula del Patronato Indiano consolidó el regalismo en la Nueva España. La ventaja: la Iglesia católica gozó de las riquezas que sobre ella derramaba la Corona. La desventaja: los obispos quedaron supeditados al rey.
La independencia trastocó este orden. La ruptura con España distanció a México del papa. Las relaciones entre el poder temporal y el poder civil quedaron sin un marco sólido. ¿Era el gobierno mexicano heredero del Regio Patronato? ¿Convenía conservar este esquema?
La autora subraya que la Iglesia agrupaba, en realidad, a diversas fuerzas. Estaba, por un lado, la Santa Sede interesada en desmontar el regalismo. Por otro, se encontraba la Iglesia mejicana: adjetivo que la autora reserva para designar a la iglesia nacional. La tensión entre los obispos mejicanos y el proverbial centralismo de la Santa Sede es un factor que la historiografía liberal suele soslayar.
La muerte de Pío IX es el límite temporal de la obra, porque este pontífice –coronado en 1846– intervino en la política mexicana. Catalogado en principio como “liberal”, Pío IX cambió tras sufrir en Roma la revolución de 1848. El Syllabus (1864) resume su reacción: la condena al liberalismo democrático y a la autonomía de la sociedad civil. El controvertido documento complicó la participación política de los ciudadanos católicos. El episcopado mejicano hubo de ingeniárselas para sortear la situación.
El involucramiento de Pío IX en México remite a Labastida y Dávalos. El ascendiente del obispo sobre el papa data del primer destierro de Labastida. Exiliado de México en 1856, tras su enfrentamiento con Ignacio Comonfort, don Antonio llegó a Roma. Ahí conoció al pontífice y le contó su versión del caso mexicano.
En enero de 1858, Félix Zuloaga formuló el nuevo Plan de Tacubaya; se desató la guerra de Reforma. A partir de 1859, los triunfos favorecieron al bando liberal. En ese año se expidieron los decretos conocidos como Leyes de Reforma. La guerra dio al traste con las posibilidades de reconciliar a la Iglesia con el gobierno. Los conservadores miraron hacia Europa. Labastida apostó por la intervención extranjera.
En 1859, Miramón nombró a Labastida ministro plenipotenciario ante Roma. El obispo se movió: Pío IX animó a Maximiliano de Habsburgo a recibir la corona. No por casualidad, en 1863 Labastida fungió de regente del Imperio, mientras México aguardaba al emperador.
El Habsburgo resultó liberal. El prelado, sintiéndose traicionado, se alejó del emperador. En 1867, el obispo abandonó México en compañía de los franceses. Exiliado por segunda ocasión en Roma, Labastida siguió influyendo sobre Pío IX. Regresó a México en 1871. Se concentró, entonces, en tareas pastorales, pero también promovió la participación de los católicos en política. Su estrategia fue distinta de la que siguieron los papas tras la pérdida de los Esta-dos Pontificios.
La desastrosa experiencia del Imperio moderó a Labastida. Cuando León XIII promulgó la encíclica contra la masonería, el prelado no la publicó para evitar roces con el nuevo gobernante: Porfirio Díaz.
El siglo XIX mexicano suele explicarse como el antagonismo entre tradición y modernidad. Además de una investigación minuciosa, García Ugarte aporta una clave hermenéutica: el concepto católico de Tradición. La mayúscula no es trivial; es un concepto técnico de la teología católica. Así lo entendía Labastida. Desatender el tecnicismo teológico de la noción de Tradición al revisar el siglo XIX mexicano es tan ingenuo como estudiar las religiones prehispánicas únicamente desde la óptica cristiana. Si algunos frailes del XVI vieron la mano del demonio en los ídolos, por desconocer la cosmogonía prehispánica, algo análogo sucede cuando estudiamos el conservadurismo mexicano prescindiendo de la teología católica. (Saber teología y profesar el catolicismo son, por cierto, cosas distintas.)
Don Pelagio Antonio fue, ciertamente, el último obispo del Antiguo Régimen, pero nunca un regalista. La Tradición que él defendía iba más allá. Para armonizar la fe con los nuevos tiempos, había que identificar el núcleo invariable de la Sagrada Tradición y distinguirlo de las tradiciones particulares. ¿Cómo ser moderno y permanecer católico? Independientemente de sus desaciertos, esta fue la pretensión de Labastida y Dávalos. ~