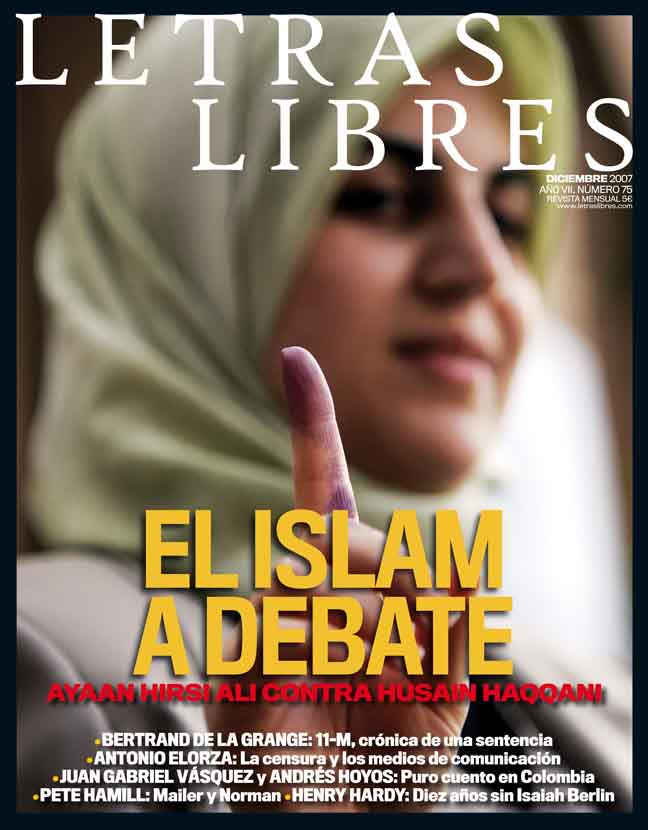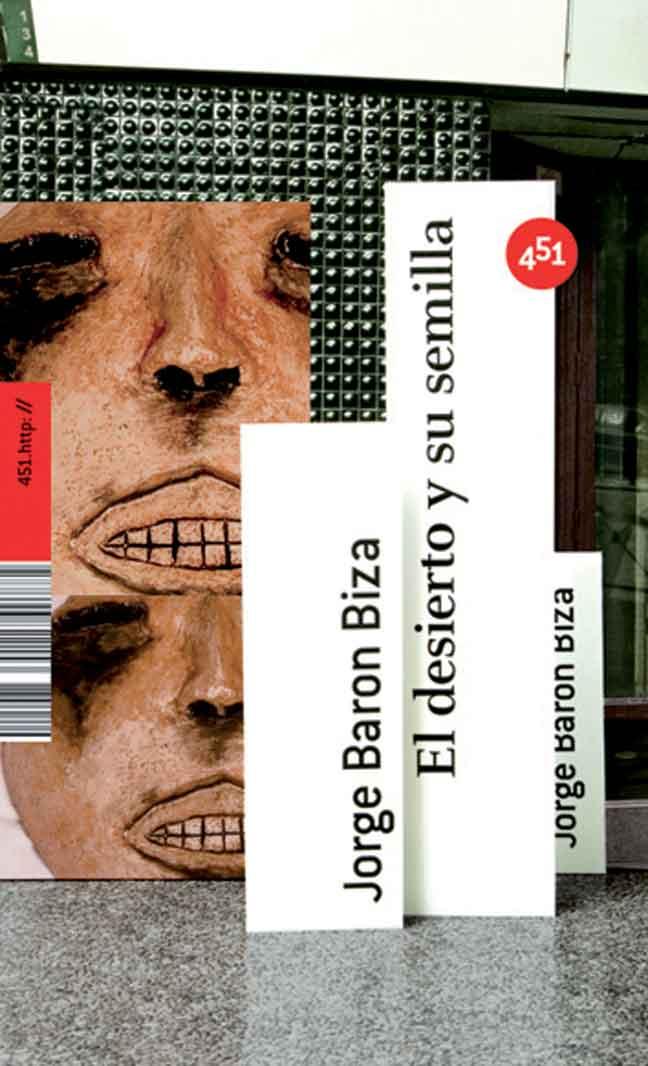Hace algunos años, el rumano Gica Hagi, a la sazón delantero del Real Madrid, sintetizaba en una entrevista el síndrome que experimenta el emigrado del Este cuando llega a una sociedad occidental. La frase, en boca de un jugador de fútbol profesional, sonaba inusitadamente ocurrente: “Lo que más me gusta de Madrid son los atascos”. Podía pasar por boutade, pero estaba claro que era una observación honesta y espontánea. Nada más preciso que esta metonimia para dar cuenta de una fascinación: el atasco como epítome de la opulencia y de la libertad, las pautas más significativas de nuestras sociedades tardocapitalistas. En efecto, no había atascos en los países del Este europeo porque no existían suficientes automóviles para generarlos; y tampoco la ocasión de los desplazamientos masivos por carretera, puesto que lo propio de esos regímenes totalitarios era coartar los movimientos de sus ciudadanos y tenerlos fijados en todo momento a un territorio, bajo la constante vigilancia del Estado. Era obvio que Hagi no veía los atascos con nuestros ojos y que para él las caravanas no sólo significaban un irritante contratiempo, sino además la libertad de afrontarlas, que no tiene precio. Las caravanas eran la evidencia de que millones de personas podían moverse a voluntad en España, podían trabajar y enriquecerse para poder comprar automóviles y salir de fin de semana a gastar sus ahorros, etcétera. Por fastidioso que fuera, pasarse horas en la M30 era la prueba de que los españoles gozaban de una existencia feliz.
En otra ocasión, esta vez en París, durante un breve intercambio con un barman que, casualmente, también era rumano, se me ocurrió preguntarle si estaba satisfecho con su nuevo esquema de vida y si se alegraba de haber dejado su tierra. El hombre trabajaba en un hotel de la Costa Azul durante el verano y en invierno hacía de camarero en París. Su respuesta fue del mismo tenor que la de Hagi: “Mire usted, aquí me explotan lo mismo que en Rumania, pero en Francia al menos puedo cambiar de ciudad”.
No quiero pecar de relativista, porque esa actitud analítica no tiene hoy en día muy buena prensa, pero es obvio que una misma realidad, la nuestra o la de los rumanos, por tangible que sea, tiene cuando menos algunos puntos de vista incompatibles y al mismo tiempo válidos porque, como observaba Hume a propósito del gusto, en todos ellos la experiencia humana, que es siempre singular y veleidosa, es fundamental. Quizá por eso resulta muy difícil reconstruir el ánimo de quien ha huido voluntaria o involuntariamente de la penuria del Este si para ello sólo contamos, en el Occidente del consumo, con la experiencia propia y con los típicos clichés de la crítica social acumulados tras un montón de lecturas ideológicas sesgadas. Porque lo cierto es que nosotros nada sabemos acerca de la insondable cutrez del llamado “socialismo real” y, aunque hayamos sufrido dictaduras (Franco, Pinochet, Salazar, Videla, etcétera) no podemos imaginar cómo se vivía bajo esos regímenes, no conocemos la irracionalidad totalitaria con sus secuelas de inhumana ineficacia y su crueldad, como tampoco somos capaces de representarnos la medida de la laideur –la fealdad, así sintetizó Castoriadis la pauta principal del “socialismo real” en el Congreso de Intelectuales de Valencia de 1986– de las llamadas “democracias populares”. En Occidente, aunque vivamos entre bolsas de miseria y marginación, gobernados por burócratas corruptos –unos con corbata celeste y otros con corbata granate– y sepamos de no pocas injusticias sociales, lo cierto es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial estamos rodeados de muchas cosas bellas que nos resultan más o menos asequibles, nos sentimos en posición de disponer de nosotros mismos, cuando menos, en grado suficiente para sostener la ilusión de nuestra autonomía individual y así alimentar la esperanza de que nuestros derechos están salvaguardados; y gozamos de la pequeña recompensa de escoger a voluntad, ya sea la mujer o el marido o el modelo de familia, el trabajo, la casa, el atuendo, la cultura y la educación, el credo o, llegado el caso, la identidad sexual, la marginalidad o la muerte.
Free to choose, se titulaba un célebre libro del economista ultraliberal Milton Friedman, eslogan que, por cierto, podría ser tan ilustrativo de las ventajas de la libertad como la frase de Hagi.
Así pues, cada vez que leo el testimonio y las opiniones de algún emigrado del Este –Milan Kundera podría ser una excepción a la regla–, me obligo a mirar mi propia condición, que está muy lejos de ser la felicidad completa pero que, comparada con aquellas, se me aparece como una bendición del Cielo. Y, al mismo tiempo, me sumo en una incómoda perplejidad: aunque los juicios sobre la experiencia socialista del siglo pasado vengan, como en este caso, de un brillante historiador de las ideas, no puedo evitar sentirme ante un recalcitrante cegado por el odio y el resentimiento. El más tópico y trivial de los resentidos de la izquierda –y los izquierdistas pueden ser muy triviales cuando los domina el resentimiento y la envidia de clase– parece irrisorio al lado de la herida que se expresa en libros como éste. ¿Qué experiencia puede haber causado tanto rencor? El izquierdista occidental, aunque se muestre animado de malos sentimientos semejantes y se arrogue la típica venia para odiar sin culpa que es propia de la izquierda, no puede compararse con la intransigencia del apóstata llegado del socialismo real. Éste no sólo aborrece sin matices ni paliativos sino que además no ve necesidad alguna de armarse de una coartada ideológica para dar rienda suelta a su rencor.
Véase si no esta desaliñada compilación de conferencias. Leszek Kolakowski, distinguido historiador de las ideas polaco, hombre de inmensa cultura, residente y profesor desde hace años en Oxford, publica un libro que parece dictado para dar rienda suelta al más irredimible de los resentimientos, que alcanza su clímax en la deliberada petulancia del título y se refrenda además en el último texto de la compilación en forma de una réplica apabullante a las opiniones del historiador marxista inglés Edward Thompson acerca de la justa valoración del “socialismo real”, que Thompson conoció en teoría y Kolakowski experimentó en la práctica. No tiene sentido que resuma aquí la catarata de fundadas invectivas que el polaco descarga sobre su colega inglés. Prefiero recomendar a quien sienta la tentación de incurrir en el mesianismo redentorista del siglo pasado que lea esta carta abierta; verá cómo toda deriva izquierdizante o totalitaria quedarán inmediatamente expurgadas de su alma.
En ella, como en el resto del material compilado en el libro, impera el anticomunismo más feroz, que da pábulo, lo mismo que la fascinación de Hagi por los atascos de Madrid, a la manifiesta admiración por la sociedad occidental y tiene a la libertad como valor sagrado de la condición humana. Los hitos de la profesión de fe occidental y cristiana de Kolakowski, por otra parte, son los habituales en la bibliografía de los intelectuales venidos del Este. Por una parte, la crítica rotunda de la utopía que, igual que las lecciones antiutópicas de Isaiah Berlin, señalan el utopismo romántico como una de las raíces del totalitarismo. Ya en el primer volumen de su obra Las principales corrientes del marxismo (Alianza, 1980), Kolakowski observaba que la izquierda hegeliana interpretó la idea de negación como consigna profundamente revoltosa. Hess, Ruge, Herwegh, llamados por Engels “los comunistas hegelianos”, creían que la línea de pensamiento Kant-Hegel era la expresión de las ideas jacobinas que miran hacia Francia, contra Prusia, de tal modo que cuando ésta anexiona Renania y Westfalia en 1815, la oposición la encabeza la Junges Deutchsland, aquel grupo formado por Heine, Gutzkow y Börne que Engels tanto admiraba. A ellos se unen más tarde los hegelianos de Berlín: Bauer, Köppen, Rutenberg, de raigambre judeoteológica, que fueron los primeros contactos del joven Marx. Kolakowski considera así probado que el mesianismo judío se juntó en Berlín con la dialéctica historicista de tal modo que la Razón en la Historia se convirtió en la Ley, o sea, en la realidad efectiva a la que deben someterse por fuerza todas las realidades. Quedaba así constituida la matriz teórica de la irracionalidad racionalizada, la peor de las pesadillas de los regímenes de marxismo aplicado que más tarde construyeron Lenin, Stalin, Ceausescu, Mao, etcétera. Inmensas burocracias ineficaces y criminales que instauraron el terror y la penuria de sus pueblos con la promesa de cumplimentar una espera milenaria que, a la postre, se convirtió en tragedia colectiva.
Por otra parte, junto a la rotunda descalificación de toda deriva utópica Kolakowski propone la tesis del totalitarismo como expresión histórica del mal radical y una encendida toma de partido, casi sin matices, a favor de un liberalismo sin duda idealizado y, por momentos, algo incongruente, puesto que al mismo tiempo que sostiene las consignas del thatcherismo no suscribe las medidas del gobierno de Mrs. Thatcher. Parecidas inconsistencias asoman cuando Kolakowski se reconoce católico –cómo si no, tratándose de un polaco– pero no ve responsabilidad relevante en los muchos genocidios bendecidos por la Iglesia a lo largo de los siglos; o cuando enumera la deuda histórica que tienen los amantes de la libertad con la nación polaca y el papel decisivo que ésta tuvo en la derrota del imperio soviético, pero poco tiene que comentar sobre la complicidad de sus connacionales en los monstruosos pogroms sufridos por los judíos en el Este ocupado por los nazis.
Nada nuevo aquí. La razonable arbitrariedad en los juicios suele ser también una nota característica de la retórica de muchos autores del Este, tónica que en este caso está agudizada porque Kolakowski, que es hombre de edad avanzada, se siente –y no lo oculta– au-dessus de la mélée y, como Watson al confesar que los negros son “científicamente” inferiores, le importa un bledo parecer arbitrario.
Significativo de esta compilación es también la defensa que hace de Occidente y la llaneza de algunos argumentos, muy propios de la filosofía del sentido común que se difunde desde Oxford: la loa de la Verdad y la facticidad, como ideales sagrados del conocimiento y de la Razón como conquista espiritual irrrenunciable y herencia de la Ilustración prerromántica –el siglo XVIII, decía Octavio Paz, fue el último siglo civilizado– así como la cándida, espontánea valoración del puñado de pequeñas recompensas que la libertad de la sociedad de mercado ofrece a los individuos, por fin liberados de la peligrosa fantasía de la justicia social y del sueño igualitarista que, piensa Kolakowski, sólo puede deparar el más injusto de los regímenes posibles.
Aunque sólo fuera para evitar una herida irrestañable como ésta, cuánto mejor hubiese sido que el comunismo hubiese quedado guardado en los libros. ~
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).