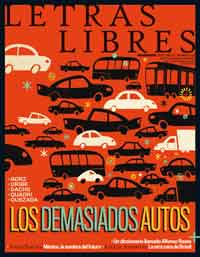Una mañana de abril de 1987 a Primo Levi se le deshilaron las delgadas fibras morales que lo asían a la existencia y su cuerpo inanimado cayó escaleras abajo. ¿Suicidio o muerte voluntaria? Dejemos las sutilezas del salto final a Jean Améry, otro de los hundidos-salvados de Auschwitz, que escribió un discurso sobre la muerte voluntaria y eligió “el absurdo éxtasis de libertad” que produce el momento previo al salto final. No obstante las pruebas, seguiré creyendo que la muerte de Levi fue un accidente, como el de nacer.
El informe policial redondeó con ironía poética la tragedia: “caída desde lo alto”. Un amigo y admirador de Levi –apacible, discreto y sobrio como él–, el prestigiado profesor Norberto Bobbio, declaró: “Hasta que murió, yo estaba convencido de que Primo era la persona más tranquila y serena del mundo.” Apenas un mes antes, Bobbio y Levi habían departido en una reunión de ex partisanos en el Instituto Histórico de la Resistencia de Turín. Unos años antes, a finales de mayo de 1984, Bobbio ofreció un breve discurso en honor de Levi, en la entrega de la medalla de plata otorgada por La Stampa por una vida dedicada a la cultura y moral del Piamonte. Había admiración mutua; los dos pertenecían a la benestante de Turín; adolescentes tímidos pero aligerados, había una pequeña pero fatal diferencia: Levi era judío. El fascismo les cayó encima, y si bien no pudo arrancarles la mansedumbre natural de su personalidad, los dispersó en diferentes remolinos. Bobbio era diez años mayor que Levi, pero iniciada la Segunda Guerra Mundial, abrogados el tiempo y el espacio, ambos fueron separados brutalmente por un abismo de un antes y un después: la humanidad de Levi fue escoriada en Auschwitz y el profesor Bobbio aprendió su primera gran lección: participar en política es una obligación moral.
En la vejez, durante las sabatinas excursiones a la montaña, la amistad y la admiración recíprocas tuvieron voz y tiempo. A pesar del siglo, los dos habían depurado la moderación del juicio, el escrúpulo moral y el sentido de complejidad de la vida.*
Pero ¿qué Bobbio? Dicho con propiedad gramatical: ¿cuál Bobbio? Los fósiles del aprendizaje lo elegimos como profesor vitalicio. Las clases sencillas y claras de sus libros nos permitieron a muchos adentrarnos en el pensamiento jurídico y político.
Sobre su pensamiento se ha escrito con amplitud. Sus intereses fueron una especie de resistencia intelectual contra el conocimiento fragmentado. Pasó de la filosofía del derecho a la ciencia política y mantuvo el empeño vinculador: derecho y poder son las caras de la moneda. Sus lecciones generan dudas pero abren perspectivas. Dirán los teóricos del conocimiento que sus lecciones poseen un gran potencial heurístico: una idea sugiere otra; cada una es un eslabón, una ventana abierta. La del profesor fue una vida entregada a los vericuetos siempre limitados de la razón. Un ilustrado al fin, supo que el camino no tiene atajos y que el caminante carece de muletas y amuletos. En su tesis doctoral escribe que la autoridad, la obediencia y el poder no son dogmas sino problemas; la política es una ciencia, no un oráculo; el Estado es un concepto, no un ídolo.
George Steiner explica en sus Lecciones de los maestros que no puede haber sistema familiar ni social, por aislado o rudimentario que sea, sin maestros y discípulos. Bobbio, el profesor, no abandona nunca su responsabilidad discipular. Sus lecciones son un entrelace de ideas que limpian para reconstruir, nunca para matar la esperanza. Es, en el buen sentido, un intelectual: no se ancla en la rutina pedagógica, no se contenta con la búsqueda de la verdad o el disfrute de lo bello; se interesa y se compromete con el bienestar público, teniendo clara la dimensión ética y política del conocimiento.
Bobbio cumple fielmente su misión magisterial: transmite. Pero tan importante es su honradez intelectual para conducir a sus alumnos a los significados del lenguaje jurídico y político como para asumir la responsabilidad de sus palabras, actitudes y acciones públicas. Un buen profesor no se manda solo: apela a sus maestros; los conoce, los respeta y los enseña. “El trato con los clásicos me ha servido para no hablar ex cátedra”, dice. La filosofía política y la filosofía del derecho no son las mismas después de Bobbio: nos enseñó a leer a Hobbes y nos tradujo a Kelsen. Así como Octavio Paz decía que Dante y Dostoievski eran sus extremos, sus pasiones oscuras, y que el puente entre ambos era Montaigne, los extremos de Bobbio eran Maquiavelo y Kant, y tal vez el puente también fuera Montaigne.
Michelangelo Bovero, su sucesor en la cátedra, recuerda que un estudiante preguntó si el curso sería “de actualidad”. El profesor Bobbio respondió con un gesto: “¿Por qué todo tiene que ser de actualidad? No hemos nacido ayer, el mundo no ha nacido ayer. Por esto empezamos con Aristóteles, empezamos por Platón.” Cuando el periódico El País le pidió a Bobbio un artículo conmemorativo de los cuatrocientos años del nacimiento de Thomas Hobbes, el profesor contestó: “Enviaré un artículo sobre el estado de naturaleza, que es ahora el Líbano.”
Escuchemos una lección de su pasión dialogante:
Normalmente no pretendo tener la última palabra. No me gusta ni me proporciona la menor satisfacción. Detesto las discusiones inacabables, debidas únicamente a razones de prestigio y no a la necesidad dialógica. Tras el intercambio de opiniones trato de arreglármelas para evitar la ruptura y recurro a la vía de la conciliación. Al final prefiero tender la mano a volverme de espaldas. La finalidad del diálogo no es mostrar que eres el mejor, sino llegar a un acuerdo o por lo menos aclararse recíprocamente las ideas.
No reflejan sus palabras la costumbre democrática inglesa del take and give; tal vez su pasión por el diálogo estuviera desprovista de pasión crítica; tal vez, dadas las quebradizas condiciones de la política italiana, sintiera la obligación moral de llevar la conciliación a extremos irracionales; tal vez elogió la templanza en detrimento de la razón… No lo sé. Lectores más inteligentes pueden deshacer estas dudas, sean genuinas o no.
Cultivador de ideas, acucioso expositor de teorías jurídicas y políticas, analista agudo que entreveraba política, lenguaje, cultura y democracia, Bobbio puenteó entre abismos. Intentó reconciliar lo irreconciliable, incluso enfundándose la casaca de un marxismo que le apretaba por todas partes. Tal vez en ese esfuerzo su pesimismo fue tornándose más profundo y triste. Ya no tuvo vida para leer las Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento de Steiner, publicado unos meses después de su muerte. El libro le habría gustado tanto como Errata, que leyó en 1998 o 1999, al que consideró el mejor libro que había leído en mucho tiempo.
Su pesimismo no exuda estridencias: “El pesimismo no es una filosofía sino un estado de ánimo. Yo soy un pesimista de humor y no de concepto.” En un estupendo ensayo (“Bobbio y la sabiduría del pesimismo”) Jesús Silva-Herzog Márquez argumenta que Bobbio se equivoca dos veces: al tachar la categoría filosófica del pesimismo y al evaluar las raíces de su talante. Tiene razón: nadie que haya asimilado la lección de los clásicos puede ser optimista. “El optimismo es el peor enemigo de la democracia”, dijo alguna vez. De las raíces de su talante es más difícil sacar alguna conclusión: fue, a diferencia de Benda, un secular en el siglo; no tuvo la grandilocuencia ni el carácter del clérigo y solía desconfiar, con su “yo creo no creer”, en los artificios luminosos del progreso: “Tengo el hábito o la tentación –escribe– de ver siempre el lado oscuro de las cosas, y también de mí mismo.”
Recopiló y escribió dos libros deliberadamente autobiográficos: De senectute y Autobiografía. Publicados en 1997 y 1998, son una pequeña muestra del largo y sinuoso trayecto intelectual de un hombre dedicado a la razón. El pensador turinés examina, como el profesor que ofrece un breve pero sustancioso repaso al final del curso, el itinerario intelectual de las ideas expuestas en el aula, en conferencias, en revistas, en libros; reitera su escepticismo, rememora sus duelos intelectuales, sus opiniones partidistas, sus fracasos políticos, sus impresiones sobre el violento siglo XX, y lega a la reflexión política contemporánea una obra que se hizo clásica al instante: El futuro de la democracia.
Si consideramos la largueza de sus 94 años, los recuerdos privados son pocos. Le parecen aburridos. Sus escritos autobiográficos están más cerca de las biografías intelectuales (como Búsqueda sin término de Karl Popper), pero no se cuida de anotar: “Pero sabes también que lo que ha quedado, o lo que has logrado sacar de aquel pozo sin fondo, no es sino una parte infinitesimal de la historia de tu vida. No te detengas. No dejes de seguir sacando. Cada rostro, cada palabra, cada canto por lejano que sea, recobrados cuando parecían perdidos para siempre, te ayudan a sobrevivir.” En este elogio de la minuciosidad sigue uno de los Apuntes de Canetti: si sólo se escribiera la propia vida, toda, al menos se habría creado. Pero Bobbio no tuvo tiempo ni vanagloria para tanto. Hablar de sí es un hábito de la edad tardía, explicó a modo de excusa. Se equivocó: las aulas, las presentaciones de libros, los informes políticos, los falsos debates y las relaciones humanas en general sufren la temible enfermedad de la primera persona del singular. Cioran bien pudo llamar a esa enfermedad Ese maldito yo.
Escribe Chesterton en su Autobiografía que un niño debe ir a la escuela para estudiar el carácter de sus maestros. Creo que esa costumbre estudiantil no debiera perderse durante toda la etapa escolar y trascender el aula. El maestro debe ser completamente visible, decía Steiner. Importan las ideas e importan los caminos que el profesor transitó para descubrirlas.
Quizá la peor catástrofe educativa y académica de nuestro tiempo sea la extinción de esa antigua virtud llamada “honradez intelectual”. En su ensayo Contra las grandes palabras Karl Popper hace de la honradez intelectual el centro metodológico de la tarea de la razón. La responsabilidad del intelectual es especial: tiene el privilegio de estudiar; a cambio, debe presentar a la sociedad los resultados de su estudio lo más simple, clara y modestamente que pueda. Cualquiera que no sepa hablar en forma sencilla y con claridad no debería decir nada y seguir trabajando hasta que pueda hacerlo.
El profesor Bobbio, alumno un tanto infiel de Popper, es un practicante de la responsabilidad especial que tienen los privilegiados del conocimiento. En Inglaterra descubrió la democracia; aprendió que un buen constitucionalismo es siempre un buen posibilismo. Tomando como base la justicia civil, el profesor defiende la Constitución contra quienes ven en su reforma la solución de todos los males públicos. El traje nos queda a la medida: la ilusión constitucionalista está profundamente enraizada en la cultura jurídica y política de nuestro país. Muchos creen que las reformas constitucionales pueden suplir los defectos públicos y los vicios privados. Y, en general, somos dados a aprobar leyes que no somos capaces de cumplir.
La noción de laicismo de Bobbio es amplia. No se restringe a la separación de asuntos civiles y religiosos; abarca, tomando como base la definición de Michael Walzer de que el liberalismo es el arte de la separación, la distinción de las esferas y la separación del poder político del poder económico, del poder político y económico del poder religioso, y este del cultural. En un diálogo memorable que sostuvieron en noviembre de 1982 Octavio Paz y Enrique Krauze con Robert Nozick (“Anarquía, Estado y utopía”), Paz insiste en semejar el problema de la propiedad (su concentración y dominación) con el problema del Estado. Además de separar a los poderes reales, ¿cómo limitarlos? Nozick insiste en que las instituciones poderosas de la sociedad adquieren ese poder por medio del Estado; se pregunta a modo de ejemplo: ¿qué tipo de poder tendría la Iglesia de hoy si no actuara a través del Estado? Paz, más atento a la pluralidad de pasados de los que procedemos, defiende una cierta autonomía histórica y cultural de las instituciones poderosas, las que no necesariamente actúan gracias al poder del Estado. El problema es –señala Paz– que el crecimiento del Estado moderno se debe a que tuvo que limitar el poder de las organizaciones. Los monopolios son siempre peligrosos, sean del Estado o de corporaciones empresariales, sindicales, religiosas o culturales. El debate democrático en México está en este punto, creo.
En el revuelto mar de las frases sin sentido, la intoxicación verbal y la indiferencia por el significado de las palabras (ver las Imposturas intelectuales de Sokal y Bricmont), Bobbio esclarece, explica, desentraña, desenreda y limpia el lenguaje político y conduce a sus alumnos a los sentidos y contenidos de las palabras que usamos para definir la democracia.
Pero la honradez del profesor trasciende el aula y asume la responsabilidad pública de sus decisiones erradas y sus palabras altisonantes. Se ha escrito mucho de esa carta de 1935 que el profesor envía al Duce en términos serviles. Los defensores del profesor no han sido pocos: su historia intelectual y política desborda lecciones, actitudes y acciones antifascistas y compromisos democráticos. Algunos lo justifican apelando al contexto. Pero el profesor, que sabe que no todo es contexto, no se justifica: la carta le parece vergonzosa.
Norberto Bobbio, un amante de la justicia, decía que en el mundo no hay justicia: la muerte es la cosa peor repartida y no se logra entender con qué criterio se produce el reparto. Ambos, Primo y Norberto, sólo querían entender: Levi para perdonar, Bobbio para sobrevivir. El día que Primo llegó a Auschwitz un guardia le sentenció el único destino posible: “Aquí no hay ningún por qué, aquí nada necesita explicarse.” El camino de Bobbio, impregnado de pesimismo (biológico o cultural o cósmico o filosófico o histórico o existencial), transcurrió en la misma dirección: el mal es inexplicable, insuperable; maldad y sufrimiento interactúan. Levi, optimista, murió sin entender; Bobbio, pesimista, eligió el largo, rudo y triste camino de la razón. No se puede saber si Primo Levi vio la luz en su trayecto por el pozo caracoleado de la escalera o si Norberto Bobbio avistó la luz al final del túnel de sus noventa y cuatro años. Como sea, los dos pertenecen a la dinastía de los que nunca mueren. ~
_______________________________
* Las referencias a hechos y palabras de Primo Levi y Norberto Bobbio son de la biografía Primo Levi de Ian Thompson (Barcelona, Belacqva, “Documentos”, marzo de 2007, 752 pp.).
(Querétaro, 1953) es ensayista político.