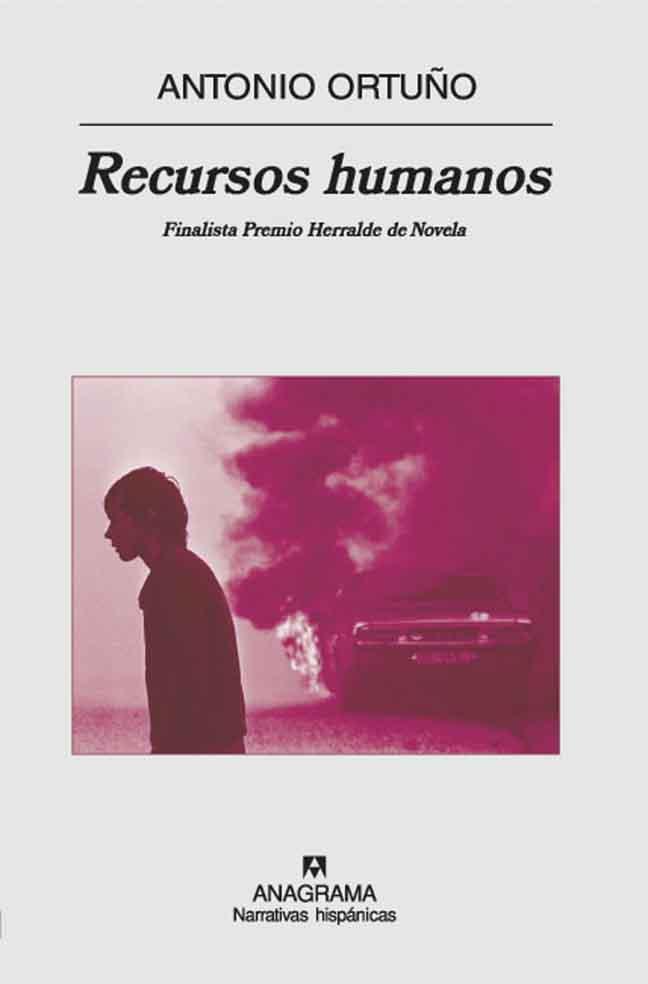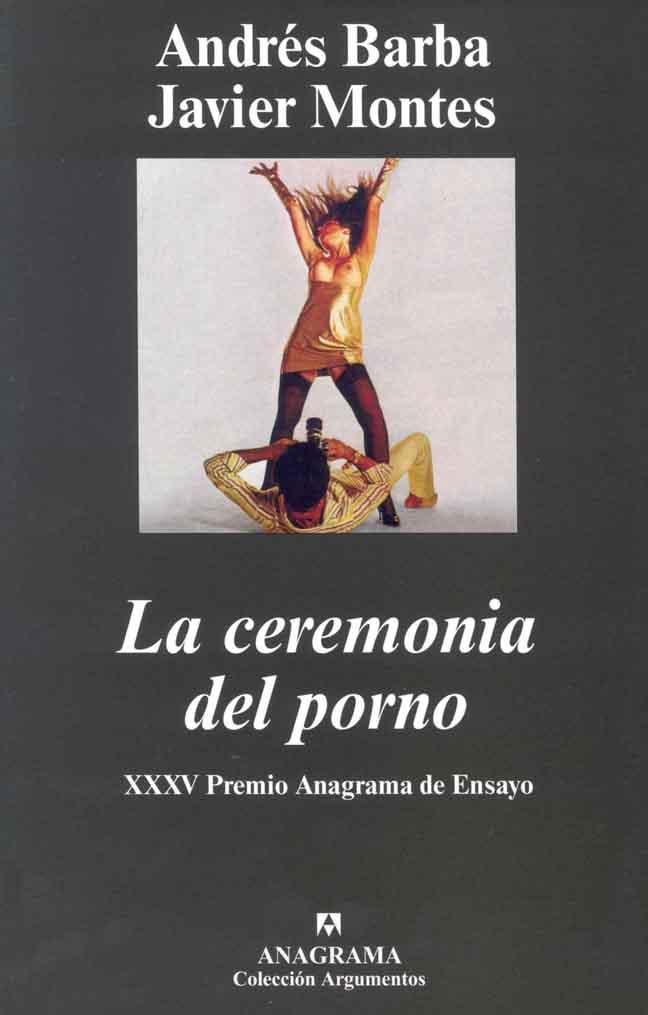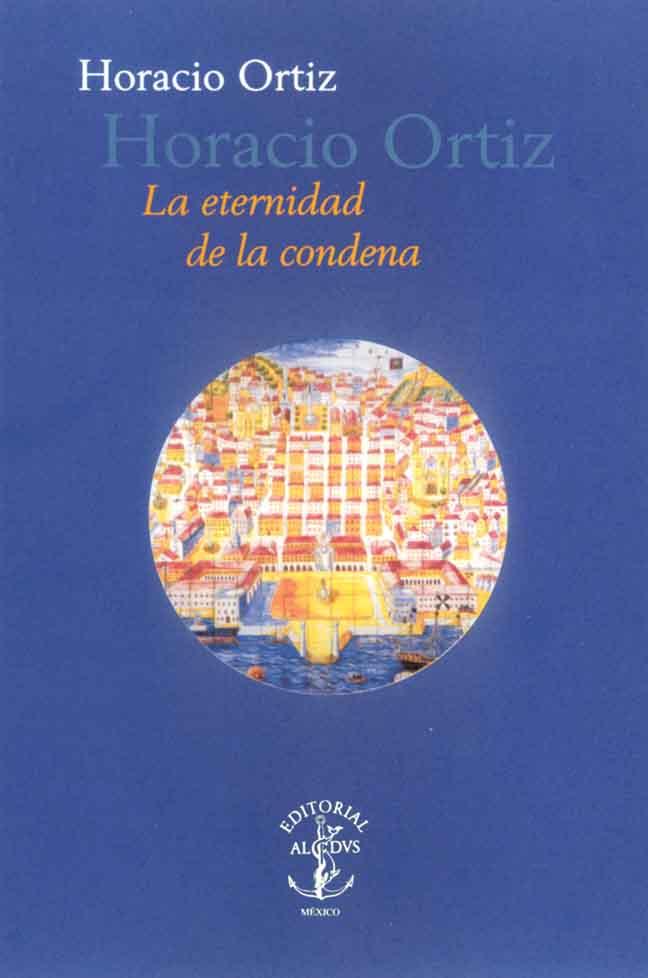Teniendo en cuenta la cantidad de horas que un ciudadano occidental promedio transcurre en una oficina en la actualidad y contemplando, además, el enorme éxito de esa obra maestra televisiva de Ricky Gervais, The Office, resulta por lo menos curiosa la poca atención que los novelistas contemporáneos dedican a estos pequeños e interesantes microcosmos, escenarios controlados, gravedad cero, donde se manifiestan, con mayor o menor intensidad, un más que considerable abanico de las pasiones, grandezas y bajezas achacables a, oh sí, ese inaprensible animalito que los escritores se supone buscan aprehender, la condición humana.
Así, rápidamente, quizá me equivoque, pero sólo puedo pensar en unas pocas novelas relativamente recientes de autores aún en ejercicio como Jugadores de Don Delillo (1977), American Psycho de Bret Easton Ellis (1991), Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq (1994), Microsiervos (1995) y su menos afortunada pseudocontinuación JPod (2006) de Douglas Coupland y 13’99 euros de Frédéric Beigbeder (2000). Y poco más. Piense en la última novela ambientada en una oficina que leyó. No hay muchas. Y por eso, pero no sólo por eso, es justo saludar afectuosamente, como quien reconoce a un igual con quien bromear y restar gravedad al mundo circundante en una aburrida cena de empresa, la llegada de esta Recursos humanos de Antonio Ortuño, novela finalista del último Premio Herralde.
Imaginemos por un momento que Frédéric Beigbeder sabe escribir. Es más, imaginemos por un momento que Frédéric Beigbeder nació en México en lugar de Francia y tiene nociones suficientes sobre lo que es ese bicho raro, tantas veces perseguido y pocas veces atrapado, llamado humor negro. Y por último, imaginemos que este Frédéric Beigbeder talentoso y mexicano ha leído con asombro, con cariño y gratitud esa pequeña obra maestra de la literatura española de finales del siglo XX que es Historia de un idiota contada por él mismo de Félix de Azúa. Voilà.
El único problema serio que tiene esta divertida, dura y negra sátira que Ortuño ha tenido a bien titular Recursos humanos es, precisamente, su título, que, además de nombrar a una anterior novela del colombiano Antonio García y a una película del francés Laurent Cantet, resulta un término tan extendido en nuestros días, fuera y dentro del ámbito laboral-empresarial, que ha perdido todo significado, sin posibilidad alguna de vuelta de tuerca o revés irónico. Más allá de eso, el descenso a los infiernos de ese resentido que es Gabriel Lynch, un oficinista pobretón, poco agraciado y sin demasiada fortuna, protagonista absoluto de la sátira escrita por el autor mexicano, funciona como un pequeño reloj, que marca los tiempos con precisión suiza –en todo caso cualquiera menos mexicana– y administra las dosis justas de retrato de clase, comedia de enredos, pugna de poder, competencia sexual entre machos cabríos y sarcasmo descarnado para que cualquiera que haya pasado más de un mes enclaustrado en una oficina reconozca, o más triste aún, se reconozca, en los personajes que pueblan Recursos humanos.
La ambición, el resentimiento, los privilegios de clase, el sexo, los amores no correspondidos y/o enfriados, las mezquindades varias y disputas absurdas, la venganza, la sumisión… aquí están todos y cada uno de los elementos que hacen de una oficina un pequeño y representativo laboratorio –ya se dijo, escenario controlado, gravedad cero, aunque aquí la explosión logra a ratos escapar de la probeta– de las relaciones humanas. De ello se sirve Ortuño, conjugándolo con un envidiable talento para la frase justa, el latigazo preciso (“Destrucción voluntaria. Inmejorable descripción de mi proyecto de vida. Proyecto de vida: qué frase idiota” o “Como en un linchamiento –me llamo Lynch, Gabriel Lynch, algún pariente mío inventó estas cosas y el talento para realizarlas me fluye por las arterias”), para contar la historia de este resentido capaz de cualquier cosa a la hora de reparar la injusticia o injusticias que el destino, la diosa fortuna, el sistema de clases, la herencia genética y demás condicionantes parece haberle endosado. Aquí está, así lo dice:
He vivido como si fuera hijo secreto de un rey, en espera de que algún cortesano me rescate. Claro que nadie me rescató; nadie rescata a nadie. Por ello dejé las pretensiones en un cajón. No era más guapo que ellos, no había ido a mejores escuelas ni me vestía mejor y carecía de su encanto. Pero había decidido apegarme al fundamento que hace triunfar a los bandidos: olvidar minuciosamente la compasión.
¿Hace falta decir algo más?~
(Lima, 1981) es editor y periodista.