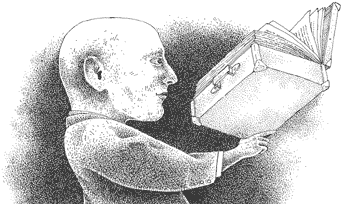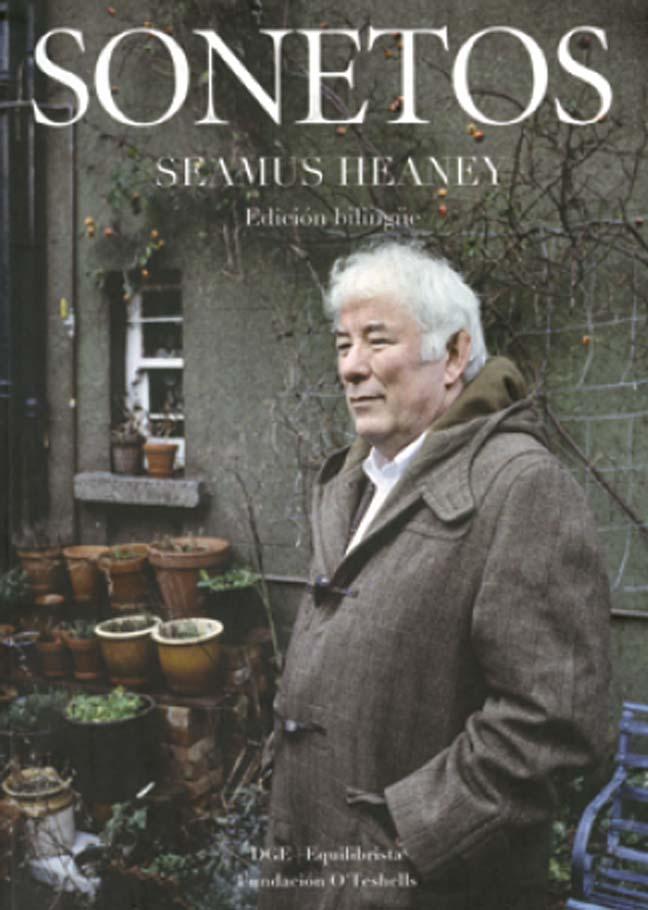Es raro encontrarse con un escritor español que conozca tanto y tan bien la poesía hispanoamericana de este siglo; es raro —rarísimo— descubrir a un escritor español que reivindique, como su verdadero destino literario, la conquista de una conciencia atlántica de la lengua. Juan Malpartida reúne estas dos infrecuentes virtudes y, cosa más extraña aún, no las practica de un modo conflictivo o polémico. Ciertamente, nada resulta más ajeno al espíritu y a la letra de sus ensayos que un encendido panfleto sobre las relaciones literarias entre España y América. Al margen del consabido debate y de sus tópicos, el malagueño sostiene, en esta materia, una posición atemperante y sensata, y que no esconde el múltiple rostro de nuestras carencias. Por un lado, reconoce que “la memoria de la lengua y la frecuentación de sus mundos han sido las notas escasas o parciales de la tensión formada por el continente americano y la Península Ibérica“; por otro, advierte con lucidez que “nuestros olvidos e ignorancias no radican sólo en los existentes entre la Península Ibérica y la América Latina, sino que es un mal que afecta a toda nuestra comunidad“. Lo uno no justifica lo otro, por supuesto, pero sí permite vislumbrar las reales dimensiones del problema y nos obliga a plantearnos una serie de preguntas que muchos agentes culturales prefieren aún silenciar. ¿Existe —o ha existido— una auténtica política literaria y editorial dentro del área hispánica? ¿Cuántos libros de autores chilenos o bolivianos circulan hoy por las librerías colombianas? ¿Cuáles son los poetas uruguayos o paraguayos que se leen en México o en Madrid? ¿Qué tanto sabe de literatura venezolana el lector peruano o argentino? Si queremos prolongar el ejercicio, podemos revertir incluso la corriente habitual de nuestros reclamos atlánticos y preguntarnos cuántos poetas hispanoamericanos han leído de verdad a Antonio Gamoneda, a Claudio Rodríguez o a Andrés Sánchez Robayna, para no mencionar a otras figuras más recientes. La conclusión, por desgracia, es una sola: aunque haya habido algunos progresos significativos, terminamos el siglo arrastrando nuestro global y mutuo desconocimiento, y es claro que no son los vituperios de un orgullo herido los que nos van a sacar de esta situación.
Obras son amores y no buenas razones, reza el viejo dicho castellano. Malpartida señala uno de los caminos posibles para extender el diálogo entre nuestras literaturas y lo hace con un gesto inteligente y necesario: dando el salto que libera del mero afán de controversia y que cubre el espacio que va de la queja a la crítica. Su estrategia, en La perfección indefensa, no es otra que la de un buen lector: la de aquel que se entrega plenamente a esa actividad que, para Borges, era la más resignada, la más civil y la más intelectual. Fruto de este comercio con los textos de dos mundos, sus ensayos sobre Valente, Gil de Biedma, Claudio Rodríguez y Sánchez Robayna alternan, en estas páginas, con otros dedicados a Gorostiza, Vallejo, Juarroz o Reyes. Todos dejan traslucir la misma exigencia que caracteriza al pensamiento de nuestro autor y lo enraiza en la tradición crítica de los dos poetas que fundan su reflexión: Antonio Machado y Octavio Paz. Del primero, al que consagra una de las lecturas más brillantes del libro (“Poesía y filosofía: el pensamiento literario de Antonio Machado“), recobra y exalta el principio de alteridad, la famosa otredad que padece lo uno y que hace de la poesía una búsqueda del tú esencial. Del segundo, al que dedica toda la primera parte de La perfección indefensa (“Octavio Paz, aproximaciones“), hereda un concepto de la palabra poética como tiempo encarnado, como un discurso que se enuncia, a la vez, desde la historia y contra la historia, en la trágica paradoja que signa nuestra modernidad. Fiel a sus maestros, dos son así las preguntas que Malpartida les hace a sus autores, siguiendo un método que combina el dato biográfico con el análisis temático y filosófico, y que se acerca a una suerte de hermenéutica fenomenológica, a una comprensión de la obra como conciencia del otro y de su situación histórica. Pero quizás el signo más característico de estos ensayos es su esfuerzo constante por conquistar una nueva libertad de apreciación y de juicio no sólo ante los dogmas de la crítica académica sino también ante los códigos de lectura que impone cada texto.
Muchas de las opiniones de Malpartida son, en efecto, arriesgadas y valientes, y denotan una relación viva con las obras. Leer no es un acto de adhesión ciega ni un neutro ejercicio descriptivo: es la experiencia de un intenso intercambio en el que suceden acuerdos y desacuerdos, avenencias y desavenencias. De Muerte sin fin, por ejemplo, Malpartida no puede menos que reconocer la estricta belleza y así, repetidamente, se inclina ante esos versos que son “como un minuto enardecido hasta la incandescencia“. Pero no por ello deja de formular sus reservas en lo que toca al trasfondo idealista del poema:
Gorostiza, por un lado, cree que debe haber un contenido fundador más allá de lo material; por otro lado, espíritu pesimista, no encuentra que el contenido de la existencia revele esa encarnación. La salida se da por el lado opuesto de la trascendencia: un irse con la muerte para acabar con tanta imposibilidad.
Su conclusión, algunas líneas después, no es menos crítica: “El mundo de Gorostiza es antihistórico en un momento en el que el hombre es, cada vez más, consciente de su historicidad“.
En la misma línea de pensamiento, el ensayo que dedica a José Ángel Valente destaca el difícil punto de equilibrio que alcanza una palabra dueña de su propio silencio, una palabra que no sólo quiere decir o decirse, sino que se concibe además como la posibilidad misma del decir. Pero también aquí Malpartida no duda en hacer explícitas sus diferencias con un proyecto poético que ha ido acentuando su contenido religioso a través de un abandono gradual de la ironía y de una drástica reducción temática y verbal. El despojamiento de Valente le parece una “dieta“ innecesaria que extrema el rigor programático de una poesía dominada cada vez más por “una nostalgia de lo remoto, de la inocencia, de las aguas primeras“. Ante los silencios trascendentes del verso, ante la suspensión del sentido en los limos de lo uno, la respuesta del ensayista es, como puede adivinarse, la de un impaciente discípulo de Machado y de Paz: “decir qué dice el poema es la tentación, es abrirse paso entre los otros, enfrentarse con lo que el otro dice, ahogarse entre palabras, reconocerse. Es querer introducir la historia de cada día en el tiempo singular del poema“.
Podría citar otros ejemplos de esta invariable libertad con que Malpartida interpela a sus autores, señalando logros y límites, tensiones y contradicciones, ambiciones y fracasos. Resulta más importante, sin embargo, subrayar que el objeto de sus críticas no es sólo la obra de tal o cual poeta sino el esencialismo y el solipsismo de un buen sector de nuestra poesía moderna. La perfección indefensa constituye, en este sentido, una saludable impugnación de la teoría especulativa del arte, como la llama Schaeffer, de ese concepto del quehacer estético como un sucedáneo de la religión y de la búsqueda de un conocimiento extático, vedado al común de los hombres. Malpartida ataca una y otra vez los fundamentos de este espejismo cognoscitivo que tiende a alejar a la creación poética del mundanal ruido y la encierra en las esferas de un silencio inefable. Su actitud es la de un realista para quien la poesía no existe sino como una experiencia intersubjetiva en un aquí y en un ahora: “El poema, aunque no esté enclavado como un acontecimiento en la historia, surge de la historia, es testimonio de la complejidad de su tiempo y necesita para manifestarse, y para ser, de seres sujetos al tiempo“. A todo lo largo del libro, el malagueño defiende estas ideas y lo hace con una insistencia que parece legítima si se piensa en el afectado patetismo y en la charlatanería metafísica que a menudo se adueñan de los discursos sobre la poesía. Pero tanta animosidad tiene también sus riesgos, pues a veces le lleva a enunciar opiniones que resulta difícil compartir. Así, es innegable que Alfonso Reyes plasma una imagen idealizada del mundo precolombino en su Visión de Anáhuac; pero esto no permite aseverar que el autor de El deslinde y de La experiencia literaria “no tuvo lo que se puede llamar un pensamiento crítico“. No menos discutible es su interpretación de Vallejo como poeta abstracto y fisiológico, “profundamente peleado con lo que es el hombre“. Baste evocar el testimonio de Valente cuando, en una página memorable de Las palabras de la tribu, recuerda que los poetas españoles de la posguerra descubrieron en el peruano “el sentimiento de solidaridad humana como núcleo organizador de la obra poética“.
Estos excesos no desdicen, sin embargo, la lúcida trama que van armando los ensayos, aunque sí muestran uno de los límites de la crítica de Malpartida. Y es que la respuesta que un texto nos da depende obviamente de la pregunta que le hacemos desde nuestro lugar histórico; pero no habría que olvidar que ese texto dialoga también con su propia historia y que no podemos dejar de tomar en cuenta las preguntas a las que ha ido contestando a través del tiempo. Algunos juicios de Malpartida hacen caso omiso de esta dimensión diacrónica en su afán por afirmar la necesidad actual de una poesía anclada en nuestra condición terrena y libre ya de las ficciones del idealismo. Quizá su empeño pueda presentar ciertas similitudes con las tesis de los poetas españoles que practican la ya célebre “poesía de la experiencia“. Como ellos, el ensayista echa de menos una palabra que nos hable de nuestro vivir cotidiano, una palabra que inscriba “la historia de cada día en el tiempo singular del poema“. Pero creo que las coincidencias no van más lejos, pues Malpartida rechaza la prosaica inmediatez y la tendencia al inventario de estos epígonos de Gil de Biedma, partidarios de una poesía que no piensa. “Nuestros poetas actuales que más reivindican la experiencia y la sensibilidad —escribe en una reseña del panorama de García Martín— reniegan en silogísticos sonetos de todo aquello que huela a reflexivo: sólo se pliega la experiencia, parecen decirnos, y la experiencia no lo es del pensamiento“. Así, más que un registro descriptivo, lo que espera de la poesía española contemporánea es una reflexión que estructure diversamente nuestro estar en el tiempo —que es ser con los otros— y acaso vuelva a darles un sentido a los gestos más alienados y exhaustos. No se trata de un proyecto nuevo ni mucho menos, pero es muy probable que esta vieja aspiración de la modernidad represente hoy la única salida ante las fantasías de un esencialismo que se muere con el siglo y ante la pobreza de un cotidianismo que se deshace en anécdotas. A los unos y a los otros, Malpartida les recuerda que “la poesía no habla la lengua de todos los días, pero es la palabra suspendida en la lengua de todos los días“.
Cuando se piensa en el estado actual del debate sobre la creación poética en otras lenguas y en otras tradiciones, es de celebrar que unos ensayos como éstos se escriban en español y que propongan, además, una visión amplia y abierta de nuestra literatura, más allá de los compartimentos nacionales. Obra que reconoce y practica la alteridad, La perfección indefensa es una constante invitación al diálogo, un libro que nos hace reflexionar, discutir y arriesgarnos a pensar por cuenta propia. Malpartida no nos encierra en sus certidumbres: busca compartir con nosotros sus inquietudes y perplejidades, y, en más de una ocasión, nos exige una respuesta. Pero su mérito mayor es, insisto, su libertad de juicio: el ejemplo de una sensibilidad y una inteligencia soberanas que nos obligan a renovar nuestra argumentación estética al volver a situar el examen de la poesía en el territorio de un arbitraje entre valores, allí donde aún puede defenderse la verdadera significación de la palabra poética. –