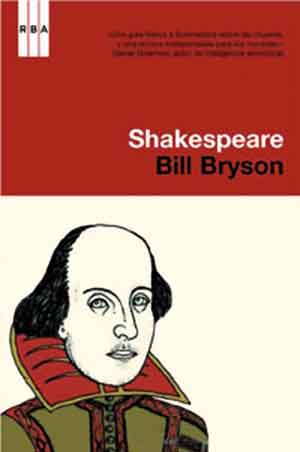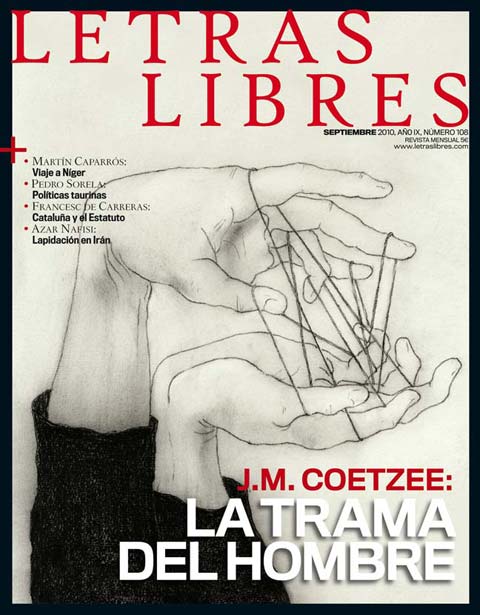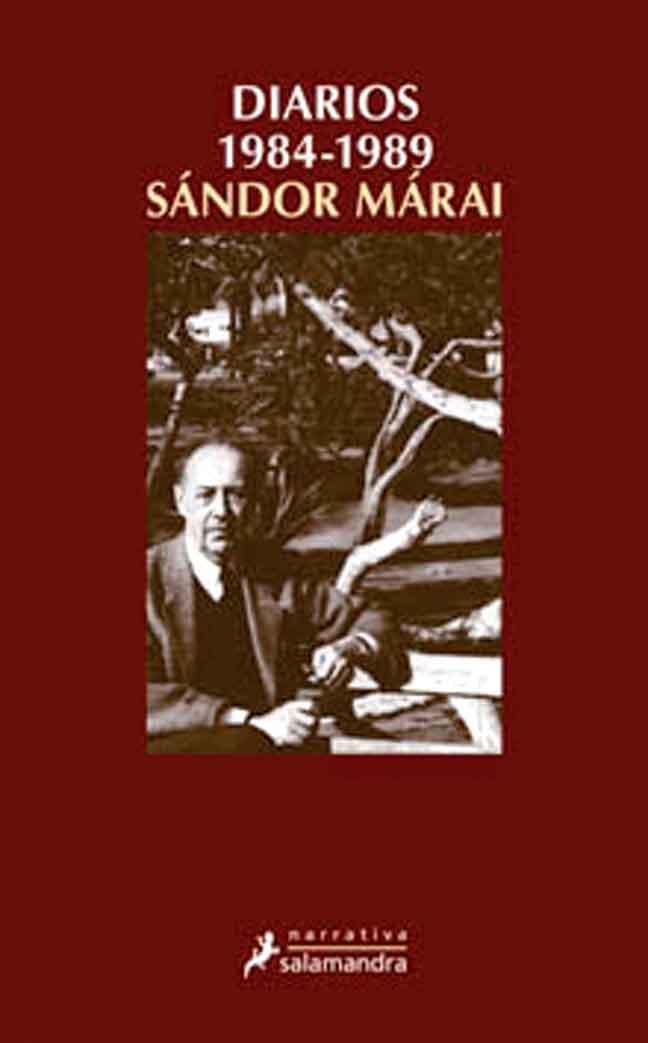Como T.S. Eliot, como Ezra Pound, Bill Bryson nació en una remota ciudad estadounidense –Des Moines, Iowa, en 1951– y se ha establecido en Gran Bretaña. No se dedica, como ellos, a la poesía sino al periodismo y al ensayo, pero comparte con ambos la objetividad y el pragmatismo propios de la cultura anglosajona, una mirada inquisitiva sobre el mundo y una prosa elegante como un escalpelo. En España, Bryson es conocido por sus libros de viajes –entre los que destaca el desternillante Menuda América, de 1994– y ese raro ejemplo de bestseller bien escrito que es Una breve historia de casi todo, aparecido en 2004 y del que un eminente científico señaló que estaba “irritantemente exento de errores”. Los intereses de Bryson –un polígrafo– no se limitan a los viajes y la divulgación científica, sino que se extienden a la historia de la lengua y la biografía. Por eso ha publicado The Life and Times of the Thunderbolt Kid, sus memorias de infancia que reclaman una urgente traducción al castellano, y este Shakespeare. El mundo como escenario, una sucinta biografía del dramaturgo inglés, cuya brevedad resulta coherente con el propósito que la anima: “determinar qué puede saberse de Shakespeare sin recurrir a la especulación”. Y es que lo que se puede saber de él sin fantasear se reduce a esto, según el historiador George Stevens: “nació en Stratford-upon-Avon, tuvo familia allí, viajó a Londres, se convirtió en actor y autor, regresó a Stratford, hizo testamento y murió”.
Bryson realiza una estricta revisión de los datos existentes sobre la vida y obra de William Shakespeare, que nació en 1564, en medio de una pavorosa peste, y murió en 1616, en la misma fecha, pero no en el mismo día, que Miguel de Cervantes, como reza la leyenda popular: el calendario por el que se regían entonces los ingleses no era el gregoriano sino el juliano, según el cual el 23 de abril –fecha de su fallecimiento– corresponde a nuestro 3 de mayo, cuando el autor del Quijote llevaba ya once días enterrado. Es notable el espíritu científico con el que Bryson acomete sus pesquisas: sus afirmaciones se apoyan siempre en hechos, en testimonios y documentos, y sus razonamientos observan siempre un saludable escepticismo con cuanto excede de los límites de la sensatez. Además, Bryson, que no en vano ha sido periodista económico –ejerció como redactor jefe de la sección de negocios del Times–, gusta de la investigación pegada al terreno, de la información concreta, de la minucia estadística, para conjurar el riesgo de la abstracción o la laxitud intelectual. Así, por ejemplo, en el primer capítulo del libro nos informa que, según las Leyes Suntuarias vigentes en los primeros años de vida de Shakespeare, a un cardenal se le permitía comer hasta nueve platos, en tanto que los que ingresaran menos de cuarenta libras anuales, es decir, casi todo el mundo, solo podían tomar dos, sopa aparte.
Shakespeare dedica sabrosos capítulos a los años de formación de nuestro autor –su padre era un funcionario municipal, entre cuyas no muy gravosas obligaciones figuraba la de catador de cerveza–; a los denominados “años perdidos”, entre 1585 y 1592, durante los cuales su rastro literalmente se desvanece; y a su moderadamente exitosa carrera como dramaturgo y actor, aunque no llegase a ser el autor más reputado de su tiempo: lo superaban comediógrafos como Francis Beaumont o Ben Jonson, algo en lo que coincide con Cervantes, que era tenido en España por un ingenio mediano. Este dato no es ocasional en la aproximación a Shakespeare de Bryson: la desmitificación de su figura es frecuente; una desmitificación por otra parte necesaria ante su pertinaz e indocumentada hipérbole. Así, Bryson nos recuerda que quien escribiera con perspicacia y delicadeza inusitadas sobre el amor humano solo fue capaz de legar a su mujer su “segunda mejor cama”; que fue condenado por defraudar al fisco; que no vaciló en apropiarse de argumentos, versos y diálogos de otros autores en sus obras, hasta el punto de que, como puntualizó Bernard Shaw, “Shakespeare era un magnífico narrador de historias, siempre y cuando alguien las hubiera contado antes”; o que sus piezas abundan en errores de toda laya, entre los que destacan los anacronismos –por ejemplo, que los antiguos egipcios jugasen al billar– y los anatopismos, como que, en La tempestad, Próspero zarpe de Milán, una ciudad sin mar. En el análisis de su obra, no obstante, Bryson acentúa lo esencial: que Shakespeare ha sido uno de los mayores prodigios creativos de la literatura universal, y que su pervivencia en la historia se explica no tanto por la calidad de sus tramas o su visión del mundo, inevitablemente periclitados, como por el poder traspasador de su lenguaje, por el torbellino arrebatador de la expresión verbal. Y, amante como siempre de la estadística, ilustra su aseveración con un dato sobresaliente: el autor de Macbeth ha aportado unos 800 neologismos, todavía en uso, a la lengua inglesa. Esta obra extraordinaria estuvo a punto de perderse, como de hecho ha sucedido con la mayoría del teatro de su época: solo 230 de las más de 3.000 piezas que se estrenaron en vida de Shakespeare han llegado hasta nosotros, entre ellas 38 escritas por él. Si no ocurrió así fue por la providencial intervención de sus colegas Henry Condell y John Heminges,a quienes Bryson califica como “los mayores héroes literarios de todos los tiempos”, que reunieron su producción en un volumen póstumo: el denominado Primer Folio, publicado en 1623. Bryson dedica también una amplia consideración a los Sonetos de Shakespeare, aparecidos en 1609, cuyo hermetismo ha desesperado a los exégetas durante siglos, y cuya ambigüedad homoerótica sonrojara a los victorianos, pero que, en su opinión, acreditan “al poeta gay más sublime de la historia literaria inglesa”. El examen de todas estas cuestiones le da pie, asimismo, para dibujar un magnífico fresco de la Inglaterra isabelina, con gozosos excursos sobre el abigarrado e insalubre Londres de la época, el gobierno de la reina Isabel o su sucesor Jacobo I –que tenía el desconcertante hábito de juguetear con su bragueta–, el mundo del teatro –los escenarios se situaban extramuros, junto a burdeles, prisiones, cementerios no consagrados y manicomios– y las costumbres editoriales, entre otros asuntos. Bryson dedica una atención especial, a lo largo del libro, al mundo de los eruditos shakespearianos, particularmente propenso a albergar a fabuladores y a chiflados y, en el capítulo final, desmonta las desquiciadas teorías que atribuyen las obras de Shakespeare a otros autores, una fértil pero funesta tradición que inaugura la norteamericana Delia Bacon, cuando, en 1857, las proclamó escritas por su tocayo Francis Bacon, poco antes de morir en un sanatorio psiquiátrico, convencida de ser el Espíritu Santo. Su insania no disuadió a autores respetables, como Mark Twain o Henry James, de secundar sus hipótesis, y, desde entonces, se han sucedido los sedicentes investigadores que han creído ver, tras el nombre de Shakespeare, a escritores como Edward de Vere, Christopher Marlowe, Mary Sidney o William Stanley, entre una cincuentena de candidatos. Brilla aquí con especial intensidad la celebrada ironía de Bryson, que se aplica a desmenuzar estas elucubraciones como lo haría con las que sostienen que Elvis Presley no ha muerto, sino que vive con Michael Jackson en una isla del Pacífico, o que Walt Disney está congelado hasta que alguien descubra el secreto de la inmortalidad. Bryson practica la burla con flemático regocijo, sirviéndose de la lítotes y el understatement, sin descomponer el gesto ni acidular la palabra. Por ejemplo, tras referir las atolondradas cábalas que pretenden que Shakespeare era, en realidad, Mary Sidney, condesa de Pembroke, Bryson las desbarata con esta conclusión inapelable: “Lo único que falta para relacionarla con Shakespeare es algo que la relacione con Shakespeare.”
Shakespeare es un ensayo literario delicioso, diáfano y bienhumorado, riguroso pero nunca pedante, conciso pero sustancial, que deberían leer todos cuantos estén interesados en la figura de Shakespeare, pero también quienes, simplemente, quieran aprender a escribir. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).