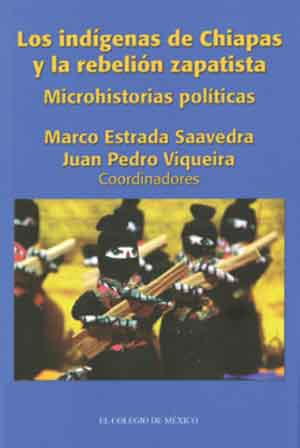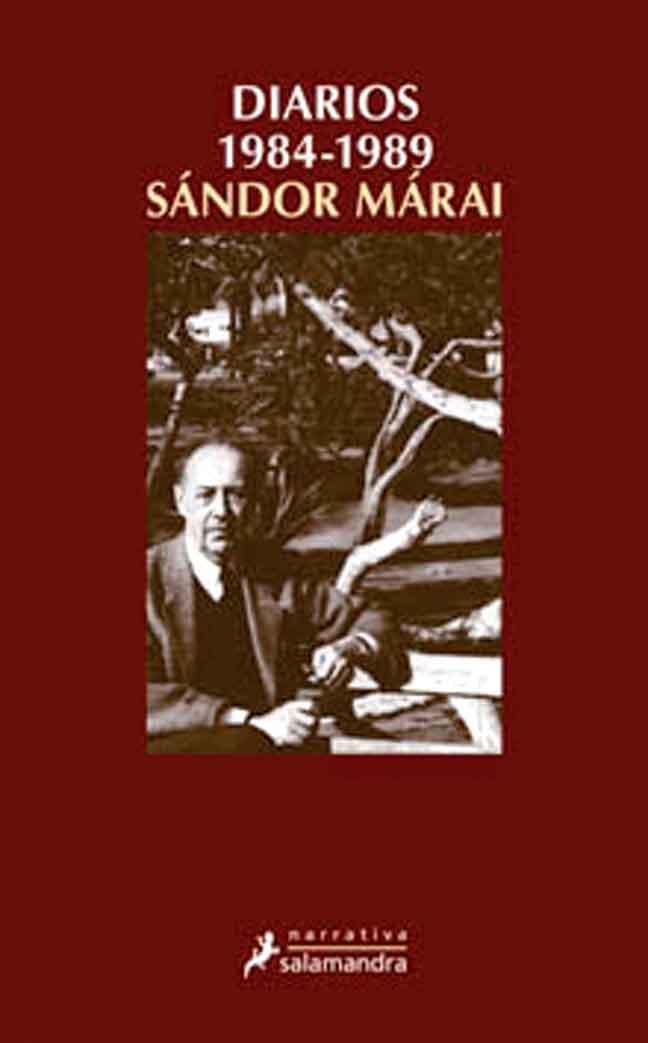John Gray
La comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte
Traducción de Carme Camps Monfà
Madrid, Sexto Piso, 2014, 248 pp.
Los hombres descendemos de Darwin. Somos un eslabón más en una cadena cuyo fin único es perseverar en su ser. No ocupamos la cima de la Creación. No somos parte de un plan divino sino un accidente en la escala evolutiva. Tenemos una falla de origen: sabemos de la muerte. Los animales no. Ningún ser vivo salvo nosotros. Durante siglos la religión sirvió de consuelo y fuente de orden. La teoría de la evolución (la ciencia) cerró la puerta a la trascendencia. John Gray, en este libro por momentos fascinante, muestra cómo los hombres, insatisfechos en lo hondo con esta descalificación, intentaron buscar a través de la ciencia lo que la misma ciencia les había quitado: la posibilidad de trascender, de seguir viviendo una vida indefinida en el “más allá”. Expone Gray en detalle dos grandes tentativas. La primera, la de la élite victoriana que a finales del siglo XIX y principios del xx sostuvo que la ciencia debía buscar pruebas de que había vida después de la muerte, de que había forma de comunicarse con los muertos y que, descontando charlatanes y médiums, una de las maneras más radicales de indagar sobre ese diálogo era a través de la escritura automática, que los espiritistas desarrollaron en paralelo con los primeros atisbos de Freud y el automatismo, y como antecedente directo de la experimentación surrealista. La segunda tentativa da título al libro de Gray. La Comisión para la Inmortalización fue el departamento científico creado en la naciente Unión Soviética para estudiar las posibilidades de prolongar indefinidamente la vida (embalsamaron a Lenin para reencarnarlo en el futuro).
Aristócratas victorianos y burócratas soviéticos hermanados en un solo anhelo: el deseo de no morir, el sueño del ser inmortal. Gray desarrolla en su libro estas dos altas tentativas que hoy nos parecen grotescas pero también da cuenta de los actuales intentos, amparados por la ciencia, de prolongar la vida indefinidamente. “La esperanza de que haya vida después de la muerte ha sido sustituida por la fe en que se puede vencer a la muerte”, afirma Gray.
Espiritismo victoriano
Los caminos que siguieron los descubridores de la teoría de la selección natural –Charles Darwin y Alfred Russel Wallace– no pudieron ser más divergentes. Nada tan opuesto al materialismo científico de Darwin como la absoluta credulidad de Wallace hacia el espiritismo. Para Darwin, los humanos no tenían un lugar especial en el esquema general de las cosas, mientras que Wallace produjo una las versiones iniciales de la teoría del Diseño Inteligente (acota Gray: “Una mirada a cualquier humano debería ser suficiente para rechazar cualquier noción de que es obra de un ser inteligente”).
El darwinismo de un modo categórico enfrentó a los hombres con la perspectiva de la mortalidad definitiva. Pero entonces, “¿cómo podría tener sentido la existencia? ¿Cómo podrían sostenerse los valores humanos si la personalidad humana quedaba destruida con la muerte?”. Esas preguntas llevaron a un par de generaciones de eminentes victorianos a buscar a través de la ciencia atisbos de vida transmundana, que con el tiempo cristalizaron en la creación de la Sociedad para la Investigación Psíquica. John Gray, en su exploración de los motivos que llevaron a la fundación de dicha sociedad, accede al núcleo de las discusiones –sobre el estado del teísmo después de Darwin y la búsqueda de una ética sin referencia trascendente– que tuvieron lugar en el Trinity College (Cambridge); historia compleja que muestra (gracias al acceso de Gray a cartas y archivos privados) cómo la motivación metafísica y espiritual entrelazó sus hilos con pulsiones escatológicas, como la homosexualidad reprimida (que encontraba una salida en la esperanza de un más allá liberador) y en el anhelo de reencontrarse con amores perdidos (amantes, esposas, hijos, amigos).
Como la reflexión sobre la existencia del más allá de la muerte llegó invariablemente a un callejón sin salida, se buscó otra vía: la de lograr comunicación con los muertos por medio de la escritura automática. Se realizaron cientos de experimentos, se conservaron y estudiaron cientos de miles de cuartillas escritas bajo estado hipnótico, en trance, con el fin de encontrar en esos relatos deshilvanados algún indicio de comunicación con la muerte. Decenas de años de análisis desaforados de textos automáticos no condujeron sino al desengaño.
Los soviéticos y el hombre nuevo
H. G. Wells –el genial autor de La máquina del tiempo y La guerra de los mundos– es también autor de una novela más oscura: La isla del doctor Moreau. En ella un científico inflige horribles sufrimientos a animales con el fin de rehacerlos como humanos. Wells era partidario de la eugenesia, la idea de desechar individuos “defectuosos” para hacer progresar la especie. Wells, que tenía una muy alta idea de sí mismo, miraba a los hombres a distancia. Joseph Conrad escribió que a Wells no le importaba la humanidad, pero que no obstante quería mejorarla. Con ese propósito Wells viajó a la Unión Soviética en 1920 y se entrevistó con Lenin, quien le pareció “un buen tipo de hombre científico” (si el nuevo Estado soviético mata a muchas personas “en general –decía Wells– mata por una razón y con un fin”). En cambio Lenin exclamaría más tarde acerca de Wells: “¡Puaf! ¡Qué burgués insignificante! ¡Es un ignorante!”
Ese viaje fue asimismo memorable para Wells porque conocería a Máximo Gorki, quien, como el británico, creía que los hombres, como individuos, eran meros “fardos sin valor, de deseos insignificantes”. No así como especie. Como especie, creía Gorki, la humanidad podía transformarse en un “dios inmortal”. En esto Gorki coincidía con Anatoli Lunacharski, su amigo cercano y, junto a él, fundador de los Constructores de Dios, encargados, desde la ciencia, de crear al hombre nuevo.
Lunacharski, apasionado seguidor de la teosofía, fundó el Comité Soviético para la Investigación Psíquica. Su misión: crear una nueva especie. La revolución no era tan solo un cambio radical en la vida social, implicaba la creación de un ser superior. Estas ideas encontraron eco en Trofim Lysenko, jefe mayor de la ciencia soviética. Lysenko, como los Constructores de Dios, tenía el objetivo de rehacer a la humanidad. No importaba que el camino hacia esa plenitud implicara sacrificios (como la absurda edificación del canal del Mar Blanco, un experimento de construcción a marchas forzadas en el que murieron decenas de miles de hombres). De igual forma, a marchas forzadas, se ensayaban propuestas para vencer a la muerte. El deceso de Lenin no interrumpiría ese proceso. Se decidió embalsamarlo bajo el supuesto mágico de que la ciencia en algún momento podría derrotar a la muerte. Hicieron creer a la gente que la ciencia soviética podría hacer que Lenin resucitara algún día. Décadas más tarde el Estado soviético se derrumbó y Yeltsin propuso cerrar el mausoleo de Lenin, pero las protestas de los comunistas lo impidieron. Los soviéticos no crearon al hombre nuevo. No vencieron a la muerte. Volvieron a ser rusos. En 2004 se anunció que el cadáver de Lenin lucía mejor que nunca.
Sin escape
El miedo a morir adopta muchas manifestaciones. Espiritismo en Inglaterra a finales del siglo XIX y fe en la creación de un hombre nuevo en la era soviética, pero en el siglo xxi la tendencia no solo no ha desaparecido sino que se ha hecho más fuerte. A falta de proyectos de salvación política, ha revivido la religión. “El tecnoinmortalismo –dice Gray– se presenta en muchas variedades.” Criogenia, dietas y suplementos vitamínicos para prolongar la longevidad, y en el futuro: nanotecnología que permitirá reparar los órganos maltrechos, mudanza de un ser carnal a un ser virtual donde la memoria se conserve digitalmente, etcétera. Sin embargo, a pesar de la fuerza de ese anhelo, la noción de que los seres humanos pueden alcanzar la inmortalidad es confusa. En casi todas las versiones de los “inmortalistas” la condición previa al nuevo humano es la extinción del individuo.
Quizá haya formas más dignas de encarar ese miedo que asignar a la ciencia funciones que no le corresponden, las de la religión, las de la magia. Se puede entender la muerte como el fin de todas las preocupaciones. Lo mejor “es recibir la muerte con agrado cuando llegue y llamarla cuando tarde en llegar”. Desgraciadamente estamos tan apegados a la imagen de nosotros mismos que queremos que esa imagen se prolongue para siempre. “Al anhelar la vida eterna los humanos demuestran que siguen siendo el animal definido por la muerte.”
El más allá –asegura Gray– es como la utopía: un lugar en el que nadie quiere vivir. Un lugar donde nada muere. “Sin estaciones, las hojas nunca cambian de color ni el cielo muda su estúpido azul.” No hay forma de escapar del caos de la historia. ~