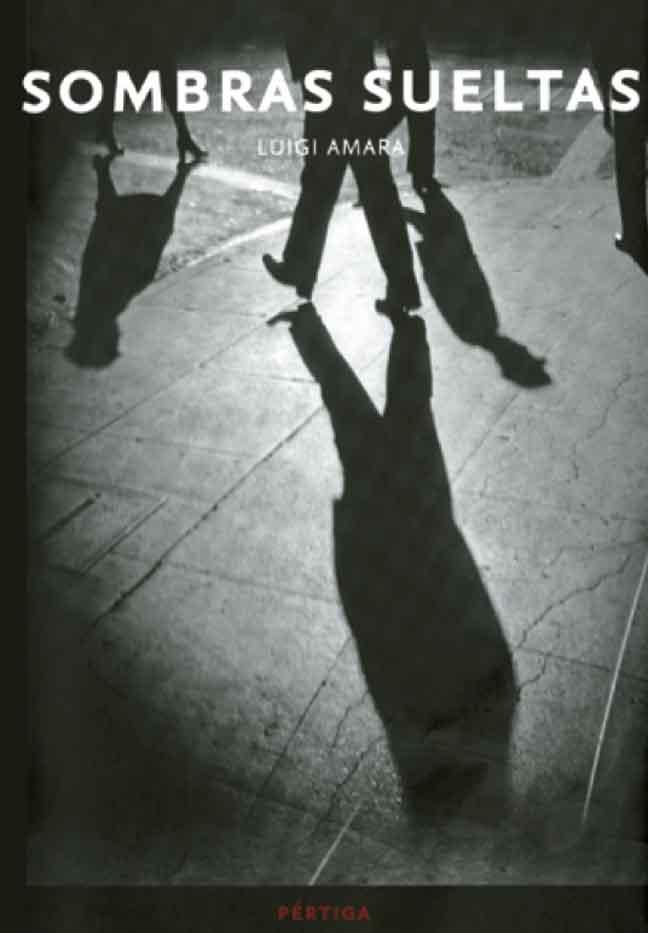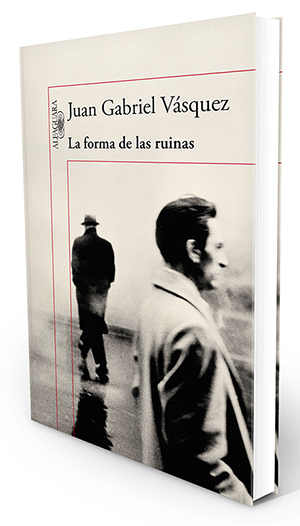Los dieciséis ensayos de Sombras sueltas son, si no una poética, sí el manifiesto que desde El peatón inmóvil, su libro de ensayos anterior, el poeta Luigi Amara viene construyendo. Este reciente, de título también oximorónico (aunque quizá con involuntaria secuela metafísica), es más preciso y razonado, pero no por ello menos retador. ¿Por qué un manifiesto? Porque ese tipo de texto tan caro a las vanguardias proponía un gusto nuevo, implicaba la reordenación de una tradición literaria y especialmente porque solía calibrar con precisión –en un restringido ámbito del espacio público– el perfil de sus enemigos. Se me podrá objetar que los manifiestos solían ser un fenómeno de grupo. No estoy seguro. Era la voz de Breton la que se oía en esos textos, incluso en el tercero que contiene las firmas de Diego Rivera y de León Trotsky; Maples Arce redactó el suyo (que luego cantó desde un aeroplano), y los manifiestos ultraístas de Borges son inconfundiblemente borgesianos.
Una última observación sobre el carácter de manifiesto de Sombras sueltas. El libro tiende también a actuar entre los vivos, y nos propone incluso una forma de acción, si bien se trata de una actividad menos efervescente que aquella que los radicales suelen llamar la “acción directa”. Es una voluntad de espacio público. En sus páginas se atisba como escenario activo una ciudad de México que, a diferencia de aquella que uno atestigua en los periódicos, es una ciudad alternativa, fuera del fervor político o de la prisa por la ganancia. En Sombras sueltas, además de la abierta defensa de la caminata como forma de pensar, aparecen estudiantes que, como los miembros de un culto, hacen circular las amarillentas y fotocopiadas páginas de un libro de Elizondo, cómplices de un club de ajedrez, y aun misteriosas conversaciones nocturnas, luego de fiestas aún más misteriosas que uno adivina fueron tan buenas que exigieron la expulsión de algunos de sus participantes. En otro texto, luego de un recital poético ofrecido por Jerome Rothenberg, los asistentes discuten la naturaleza de la poesía como organismo vivo y su pertinencia de “ejecutarla”, y no sólo leerla. Ese guiño de cofradía le da al libro un arraigo que quiere ser, creo, razonadamente polémico.
Emerson escribió que los argumentos no convencen a nadie y Borges explicó que éstos suscitan el recelo precisamente por su declarada intención de convencer, mientras una buena metáfora predispone el entendimiento a la hospitalidad. La escritura de Luigi Amara parece agitarse entre esos polos y no pocas veces con fortuna. Entresaco algunos de esos hallazgos, tallados en prosa pero con temperatura poética: “Centauro de oficina, mitad hombre y mitad silla.” O bien cuando compara al Libro del desasosiego con un territorio en ruinas, y enseguida con un caleidoscopio. La primera es una imagen del pasado; la segunda, del futuro. Entre ambas metáforas Amara argumenta su lectura: El poeta Pessoa se edifica en las infinitas combinaciones de sus fragmentos.
Sombras sueltas podría pasar como un libro de crítica literaria, pero se antoja definirlo más bien como un libro de anticrítica, si entiendo por ello un ejercicio que se distancia tanto de la servidumbre académica (“el resignado rigor” en fórmula de Borges) como de la autoridad literaria en funciones. Sus textos son ensayos, experimentos en donde el escritor es el laboratorio del mundo, una disposición antes que una técnica que Montaigne definió en su famoso prólogo: “Je suis mois-même la matière de mon livre.” De esa manera es como Amara ofrece sus lecturas, en que se somete a la experiencia de sus gustos para explorarlos. En un contexto literario oprimido por la angustia de las influencias, el ejemplo de Amara es reconfortante: el esfuerzo de no dejarse llevar por otras lecturas críticas, por sopesar sus propias emociones frente al texto, por acercarse a esa “grata compañía” por cuenta propia, sin ceder a lecturas “autorizadas” o canónicas, más de lo que debería aconsejarnos la autoestima.
El ensayo a la manera en que lo propone Amara, muchas veces calificado como “libre” debido a la larga servidumbre del género en el mundo hispánico, tiene una historia abundante en lengua inglesa, más diversa incluso que en el idioma de Montaigne. Virginia Woolf entendía de esta manera esa libertad: el ensayo podía ser corto o largo, serio o frívolo, pero su único principio era el placer de su lectura. “Todo en un ensayo debe someterse a ese fin”, escribió.
En lengua española, nuestro primer gran ensayista se llama Benito Jerónimo Feijoo, lector de Bacon, y quien publicó en 1728 su Teatro crítico universal. Pero el género no es muy diverso en español, y especialmente en Hispanoamérica el ensayo ha vivido demasiado a la sombra del pensamiento político o social, de signo arielista o pedagógico. Incluso Reyes sucumbió a esa servidumbre. La autonomía del género, que muchos confunden con la ligereza, sobrevive aún, aunque en gran medida replegada a zonas marginales, como un subproducto que no alcanza su mayoría de edad. Nuestros grandes ensayistas, como Jorge Cuesta, pertenecen a un temple comprometido con asuntos literarios o políticos, no a la observación directa del mundo cotidiano, a la elaboración reflexiva de su experiencia. Hugo Hiriart, Alejandro Rossi, y en Cuba Antonio José Ponte, en cambio, pertenecen al mismo ánimo de Amara, una forma de entender el ensayo que bien puede sintetizarse con esa fórmula de Stevenson que Amara cita y que es, ella misma, una aplicación de su propio principio, una poética con su ejemplo: “Una telaraña, una pauta a la vez sensorial y lógica.”
Los aforismos se arrojan a la sentencia por estar tempranamente condenados a muerte. Para seguir su ejemplo y evitar la humilde extensión explicativa (hacer lo que sugiere el breve cuadrilátero de la reseña), no vacilo en calificar como espléndido a Sombras sueltas. ~