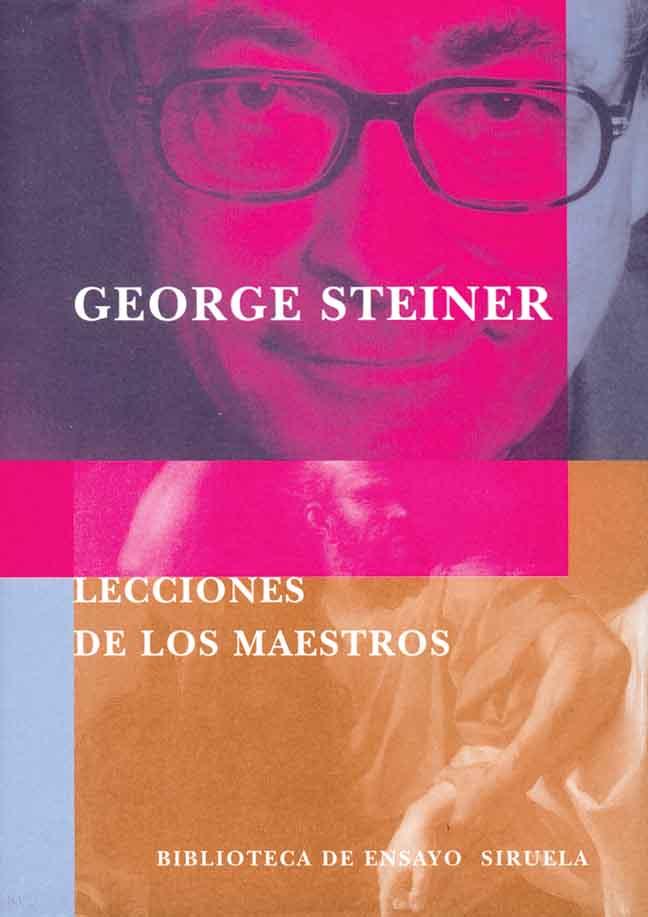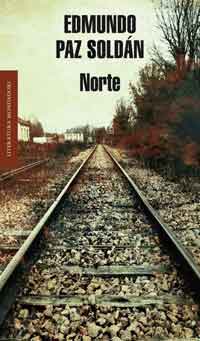Perfectamente este podría ser hoy día el lema de algún programa educativo: una enseñanza sin maestros, una enseñanza donde la figura del maestro no interfiera en el aprendizaje, una enseñanza no contaminada, neutra, no partidista. En una palabra, la panacea de la educación: una enseñanza objetiva. Hasta los maestros estarían dispuestos a participar en un programa semejante. Un programa innovador que habría que atreverse a poner en práctica, máxime cuando los maestros empiezan a escasear. Escasean los maestros y escasean los alumnos, en el sentido etimológico que tienen estas palabras, claro, pues nunca ha habido tantos profesores y tantos alumnos como hoy. Tal vez la causa sea precisamente esa. La famosa ley dialéctica del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, sólo que en el sentido contrario: a más alumnos, menos conocimiento. Supongo que será porque se reparte democráticamente.
Pero todavía quedan maestros, por fortuna. Sólo que hoy a los maestros más que escucharlos los leemos. Y uno de esos maestros es ciertamente George Steiner. Un maestro que duda de la legitimidad de su magisterio. O sea, un auténtico maestro, que en su último libro, Lecciones de los maestros, se dedica a indagar en lo que podríamos llamar, abusando de los términos, condiciones de posibilidad de la enseñanza, que a su vez le suscitan un sinfín de cuestiones relacionadas con la transmisión del saber y las figuras no siempre complementarias del maestro y del alumno.
Primera cuestión: ¿podemos considerar enseñanza la lectura de las obras de los maestros? No es esta una cuestión ociosa, como pudiera parecer, y aquí la clave está quizá en la distinción entre enseñanza y aprendizaje. Sin duda aprendemos algo cuando leemos, pero para que haya enseñanza tiene que haber magisterio, y no puede haber magisterio sin oralidad. Esto no contradice la autoridad de los textos en la que se basan muchas veces las enseñanzas. Pero esas mismas enseñanzas, sobre todo en la edad temprana, más que transmitidas deben ser inoculadas. Los buenos profesores abundan menos que los buenos artistas, dice Steiner. La enseñanza se ha degradado. Para despertar una obsesión en alguien, uno tiene seguramente que compartirla. O lo que tal vez sea lo mismo, para persuadir uno tiene que seducir. Esta dimensión erótica de la enseñanza, a la que sería absurdo negarse, está implícita en su práctica misma, es casi su condición. “La confianza, el ofrecimiento y la aceptación tienen unas raíces que son también sexuales”, dice Steiner. El ejemplo clásico de la enseñanza oral, con todas esas connotaciones de seducción erótica, su paradigma diríamos incluso, es naturalmente Sócrates. Steiner dedica a la figura del controvertido maestro su texto inicial, “Unos orígenes perdurables”, pero a nuestro juicio se equivoca al compararlo con Wittgenstein, para quien Sócrates y su famoso método mayéutico resultaban más bien ridículos, y que desconfió toda su vida de la enseñanza, la abandonó y aconsejaba abandonarla a la menor ocasión. Aunque Wittgenstein y Sócrates sí pueden compararse en una cosa: el inmenso poder de seducción que, según cuentan sus contemporáneos, emanaba de sus personas.
Steiner también es un maestro consciente de su magisterio y su seducción. Los textos que reúne este libro son los de las prestigiosas Eliot Norton Lectures que impartió en Harvard. Y en ellos, para ejemplificar la relación maestro/discípulo, el maestro vuelve a hablarnos una vez más de sus maestros, de los que no ha dejado de hablar nunca a lo largo de su larga carrera profesional, término éste ominoso, como él mismo reconoce, cuando está referido a una pasión, como es la dedicación a la enseñanza de la literatura. Unas relaciones éstas que se producen en todos los ámbitos de la actividad humana, aunque tal vez el ámbito privilegiado sea la enseñanza de las humanidades. Privilegiado no porque en él se den con mayor pureza, sino porque se dan con mayor complejidad. Steiner nos habla de Dante, de Flaubert y Maupassant, de Kepler y Brahe, o de Heidegger y Husserl. Y no sé si es muy oportuno el ejemplo del fútbol americano que trae a colación y comparar la figura del entrenador con la del maestro. Creo más bien que se trata de otro fenómeno, de otro problema, como probablemente también sea otro problema, de más envergadura indudablemente, el que plantean el budismo, el confucionismo, el taoísmo, o las tradiciones jasídicas. También aquí hay maestros y discípulos en abundancia, pero se trata de otra clase de maestros y otra clase de discípulos, y en cualquier caso de una historia muy diferente, una historia que gira en torno a palabras como revelación, plenitud, vacío, sabiduría, divinidad, o infinito. Queremos ganarnos la tierra, no el cielo.
En fin, puede que la escritura sea letra muerta, como se empeña en demostrar Steiner cuando la compara con la enseñanza oral: “la escritura detiene, inmoviliza el discurso. Hace estático el libre juego del pensamiento. Consagra una autoridad normativa pero artificial […] La palabra escrita no escucha a quien la lee”. Steiner olvida aquí lo que ha dicho en tantos otros sitios: la lectura no sólo agiliza el pensamiento, sino que lo pone literalmente en marcha. Y si la palabra escrita no escucha a quien la lee, quien lee sí la escucha a ella en cambio. Alain, el único filósofo para quien el apelativo maestro de pensamiento no es un eufemismo retórico, aconsejaba: “Es preciso leer y releer a los Maestros: Platón, Aristóteles, Montaigne, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Comte y Marx. Leerlos y releerlos como contemporáneos, en cierto sentido, entre sí pero también nuestros”. Hoy sólo tendríamos que añadir algunos nombres a la lista. El de Steiner sería uno de ellos. –
(Madrid, 1950) es crítico literario y traductor. En 2006 publicó el libro de relatos Esto no puede acabar así (Huerga y Fierro).