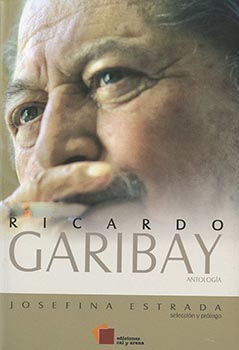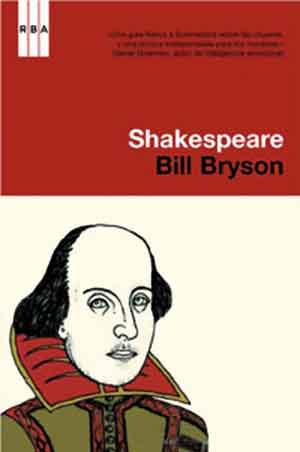Ricardo Garibay
Antología
Selección y prólogo de Josefina Estrada
México, Cal y Arena, 2014, 646 pp.
Tanto en la vida como en la literatura –sobre todo la mexicana– pocas veces aparece sobre el cuadrilátero un auténtico valemadre, rasgo temperamental que, sin ser del todo positivo, tampoco entraña una calamidad absoluta. La insolencia y la rebeldía posibilitan un privilegio de visionarios y energúmenos: el anhelado pensamiento por cuenta propia.
De acuerdo con innumerables testimonios –y aun en su opinión– Ricardo Garibay (Tulancingo, 1923- Cuernavaca, 1999) fue una persona de trato difícil, consciente de su valía, proclive a la soberbia y el despotismo, enemigo de buena parte de sus contemporáneos y cultor de una acusada patanería con el resto de los mortales. Tales “minucias” de su carácter le granjearon fecundas animadversiones que, si atendemos a su apetitoso anecdotario, lo colocaron en cierto ostracismo del que ahora, a quince años de su muerte, estamos todos inoculados.
La publicación de la antología preparada por Josefina Estrada permite tener una generosa panorámica de un polígrafo que ensayó con auténtico fervor distintos géneros literarios, ejecutándolos de estupenda manera. Leyendo el libro –dividido en los apartados “Cuento”, “Memoria”, “Crónica”, “Semblanza”, “Diálogos” y “Paraderos literarios”– uno consigue hacerse una idea detallada de la complejidad de su autor. Porque Garibay, emblema de una virilidad extinta, no titubea al momento de calificar personas, escenas o circunstancias; así, Alfonso Reyes le parece un diplomático tibio: “jamás el riesgo de un juicio contundente; y la sonrisa invariable, la ocultación del verdadero interés”. Madame Bovary resulta “una vieja mitotera, puta y sin misterio alguno”; el medio cinematográfico nacional, un sindicato de mezquinos sin cerebro, y el autor trinitario V. S. Naipaul, en un juicio al que resulta imposible no adherirse, el justo receptor para una ecuménica mentada de madre.
Hombre contradictorio, su biografía dista varias cuadras de ser un ejemplo de probidad y buena conciencia; por el contrario, resulta más bien la experiencia ilustrada de un cínico con independencia de criterio para quien la literatura tenía –sin lugar a dudas– el manto redentor con que la imaginaron los más conspicuos autores del siglo XIX. Solo de esa manera es posible entender su relación con Díaz Ordaz, quien le proveyó generosos estipendios durante su sexenio y al conocerlo espetó una frase de oro para la historia ambigua de la psique nacional: “me gustan los hombres con güevos”.
Altivo y con una personalidad fechada en otro tiempo –acaso como aquellos viejos campechanos que descomponen el mundo al amparo de los portales–, Garibay es un ejemplo del artesano del oficio que corona su vocación con el reconocimiento popular. Por ello, aunque herido, debió importarle poco el juicio de sus colegas, ya que, si ha conseguido tomarle el pulso a su tiempo, un artista de valía sabe que no existe mayor prestigio que el aplauso de su público, halago que disfrutó con creces.
Mucho se ha dicho, y con razón, al respecto de su trabajo con la lengua. Basta leer un par de páginas para saber que su técnica es un auténtico prodigio. Algunos fragmentos de su crónica sobre Rubén “el Púas” Olivares parecen escritos por un Joyce del altiplano: “¿lo que quieres es que gane? ps ya gané me pagas ¿o que no está el otro comiendo brea? tons qués lo que te gorgorea porque yo te los acuesto el réferi les cuenta y el mánager cobra la bolsa ¿o que también tengo que ser un científico? no hay más arte que colocar un chingadazo entre quijada y madre a mí qué me vas a decir”.
En Garibay no solo existe el oído absoluto capaz de registrar con maestría muy diversos idiolectos del habla mexicana, sino una voluntad de ponerse a la misma altura de las cosas que relata; por eso sus textos, sin el menor asomo de displicencia, construyen auténticos horizontes. Y esa es una gran lección de preceptiva literaria: un escritor no debe estar por encima ni por debajo de las circunstancias: el escritor es el medio que registra, perpetúa y transforma lo real, o para decirlo en sus palabras: “si se habla de pistoleros, de tahúres o de putas, hay que utilizar el lenguaje de los pistoleros, de los tahúres y las putas”. Y remata con un gancho al hígado: “un escritor de veras no es más que unas cuantas docenas de palabras predilectas”. Para Garibay, la literatura es una cosa que se escucha. Y golpea.
La lectura de este libro es cosa de provecho no solo por la cátedra vital que destilan todas sus páginas, sino porque permite un acercamiento manejable a un autor que escribió como pocos y lo hizo con grandísimo talento. Al leer el abanico formidable de su prosa uno entiende su compromiso, el sentido del humor –hombre son hombros– y la gallardía entendida como un valor estético. Tal vez por ello Monsiváis lo describió como “el samurái arrogante de la prosa”.
Varón de evidente inteligencia, y sin necesidad de avales universitarios, supo que en nuestro tiempo la distinción entre periodismo y literatura es vana, por no decir intransigente, “el escritor que hoy día no es periodista no es nada ni nadie. El escritor que no navega en la piel de los días, el periodismo, no sirve para nada”.
No tiene caso desentrañar el libro pieza por pieza: todo él es una gema que exige un lugar en el librero. Hay proezas del relato corto que entremezclan la historia de Caperucita Roja con una masacre en el ring y aun suculentos perfiles de tipos tan dispares como Emilio Uranga y Agustín Lara, sobre quien su mirada es original y categórica: “contra lo que se cree, no hay amor en sus canciones; hay embeleso, el hambre, la adoración por el cuerpo de la mujer, y la mujer es vista como objeto precioso y es sentida como un universo de irresistible pecado. Para Lara el cuerpo de las mujeres –creo que nunca se dirige a su espíritu– era una geografía tan inagotable como misteriosa, y la urgencia carnal era la única vocación considerable”.
Ahora, en un presente literario en que la mayoría se distingue por la práctica de una hipocresía edulcorada en la que nunca se pisan los callos, es un lujo y un hallazgo volver a Garibay para saber que en la literatura mexicana no todo es tenis, ping-pong y matatenas: también hubo grandes boxeadores con sangre de campeones. ~