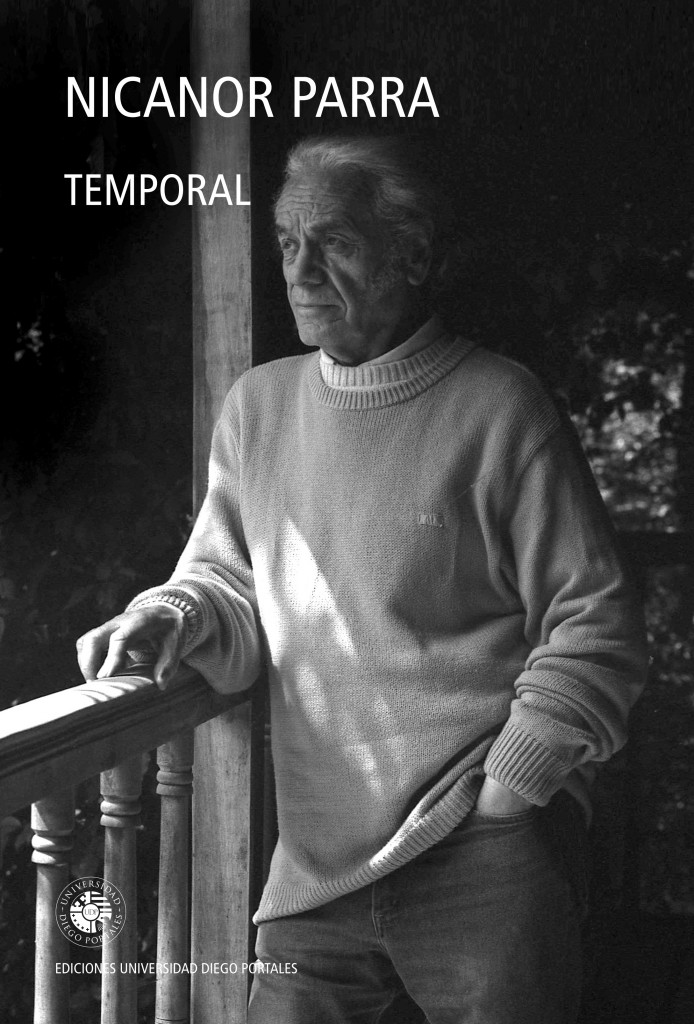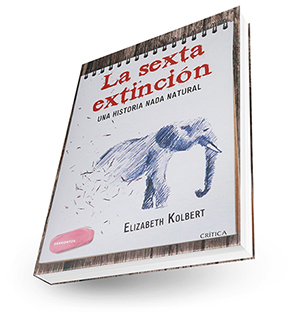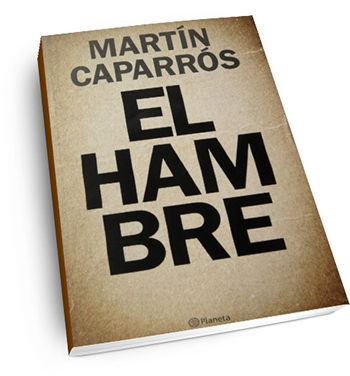Gregorio Morán
El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los Letrados. Cultura y política en España, 1962-1996
Madrid, Akal, 2014, 832 pp.
Recibí, como regalo de los Santos Reyes, un ejemplar de esta obra de parte de un amigo, profesor de historia en la Universidad de Chicago, quien se preguntaba si alguien, algún día, se atrevería a escribir una historia de los mandarines mexicanos como esta que acababa de perpetrar contra el mandarinato peninsular el polémico Gregorio Morán (Oviedo, 1947), cuyo libro, para empezar, fue rechazado por Planeta cuando ya estaba a punto de imprimirse, por decir, en sus páginas finales, cosas feas sobre Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española hasta 2010.
Poco después, al saberme dispuesto a reseñar el mamotreto para Letras Libres, recibí de nuestra redacción española el enlace que me conducía a una enérgica reseña, publicada en Claves de Razón Práctica, en contra de El cura y los mandarines escrita por Jordi Gracia. Habiendo leído, con sentimientos encontrados, varios de los libros de Morán y reseñado un par de los de Gracia (su biografía de Ortega y Gasset, hace meses apenas), con quien me identifico generacional e intelectualmente, hube de interrumpir lo que estaba haciendo y dediqué más de dos días a la lectura intensiva de las casi ochocientas páginas de contenido de esta “Historia no oficial del Bosque de los Letrados”, subtitulada en homenaje a la novela china de Wu Jingzi aparecida en el siglo XVIII y de dimensiones semejantes.
La extrema dureza de Gracia es, en cierta medida, justificada, pues el de Morán es un libro escrito, al menos en sus primeros capítulos, contra La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España (Anagrama, 2004), de Gracia, a cuyo autor no menciona por su nombre y a cuyas tesis se refiere llamando desdeñosamente no resistentes sino opositores “silenciosos” al grupo de intelectuales (los Laín Entralgo o los López Aranguren junto al inclasificable Dionisio Ridruejo) que a partir de 1956 empezaron a deslindarse de lo que quedaba de la Falange pura y dura e intentaron, siguiendo las sibilinas indicaciones del último Ortega, hacer girar, paradójicamente, al nacionalcatolicismo franquista hacia el liberalismo. Y digo que aquello era una paradoja dado el laicismo de Ortega (la única congruencia que Morán, autor de El maestro en el erial, le concede al filósofo), pues si algo demuestra El cura y los mandarines es que fue en la todopoderosa Iglesia católica española, desgarrada entre el Opus Dei y sus enemigos pero presente en cada rincón de la Península, donde se incubó el final del franquismo. Sin la sacudida del Concilio Vaticano ii, la única oposición sólida y eficaz al caudillo habría seguido siendo la de los únicos “cristianos viejos”, los militantes del Partido Comunista de España (pce), cuya “grandeza y miseria” ha narrado Morán en otro de sus libros.
Curiosamente, releyendo mi reseña de La resistencia silenciosa, aparecida en Letras Libres hará una década, mi principal objeción a aquel muy buen libro de Gracia es parecida a la de Morán, pero en el sentido inverso. Si para la mente cerril de este último esa “oposición”, en caso de que lo fuera, se caracterizó, en esencia, por su silencio acomodaticio y trepador, para mí, la creciente diversidad intelectual en el interior del franquismo y sus facciones católicas, tecnocráticas o falangistas, todas ellas sujetas a análisis a través de la paleontología del fascismo europeo en general, prueba que la patibularia, de principio a fin, España del caudillo no podía caracterizarse, después de 1943, como un régimen totalitario, asunto que Gracia daba por hecho con herramientas conceptuales débiles y escurridizas.
Pero allí termina mi coincidencia con Morán y hago mías las palabras de Gracia cuando afirma en Claves de Razón Práctica que “este libro dice despabilarnos de la modorra democrática pero en realidad es un ajuste de cuentas orgullosamente vestido de historia no oficial de la transición intelectual y cultural del franquismo a la democracia. Morán ha sido víctima en él de la neurosis del redentor por una mezcla de españolez como herencia cultural falangista y de retórica de la rebeldía juvenil, hoy sobrexcitada con el fin del ciclo que vivimos”, pues la prepotencia y “el síndrome del héroe le han jugado la peor mala pasada: ha escrito un libro para adular a las juventudes airadas de hoy y figurar como el nuevo gurú que desvela las sentinas de una cultura corrupta. No estoy nada seguro de que necesite nadie un salvapatrias cultural, una especie de Tejero de las letras españolas” que las redima del fraude y la mentira.
Tan es así que Morán escogió como epígrafes de los capítulos de su libro poemas de autores precozmente “suicidados” por la opresión franquista y su obra, debo decirlo, habiendo sido desde siempre matona y “cojonuda”, de aquellas que apelan más a la testosterona del lector que a su inteligencia (en lo cual fue inigualable el exhibicionista Paco Umbral, uno más entre los sacados a paseo y liquidados por Morán), ha ido bajando en calidad retórica. Fragmentos enteros de esta colosal y absorbente chismografía con intenciones de severa corrección moral me hicieron reír tanto como la primera vez que escuché doblado –pues en México rara vez se hace semejante cosa– al castellano matritense a Woody Allen en algún cine de la Gran Vía, en la época en que todavía Blas Piñar organizaba plantones contra películas irrespetuosas con la cristiandad. Pero la distancia impuesta por el Atlántico me hace tener por provechosa e instructiva la lectura de El cura y los mandarines.
La obra comienza en 1962 por una multitud de razones que Morán enumera: no solo se casaron don Juan Carlos y doña Sofía, Franco pidió una primera cita con la Comunidad Económica Europea, fue detenido, juzgado, torturado (y fusilado al año siguiente) Julián Grimau, el último de los combatientes comunistas juzgados por su actuación en la Guerra Civil, sino se verificó el llamado “contubernio de Múnich” que reunió por primera vez a la oposición no comunista al caudillo y en el cual participó ya el cura Jesús Aguirre, muerto duque de Alba, que Morán convierte en “el hilo conductor” de su libro y según Gracia en “el payaso de las bofetadas” del mismo. El primer llamado de alerta a la juventud indignada tocado a rebato por Morán es que aquellos tímidos y blandengues opositores al régimen eran, en su inmensa mayoría, algunos de sus hijos –demócrata cristianos, liberales o falangistas penitentes–, a quienes la gerontocracia en el poder no les daba chance de relevarla en la tarea de martirizar al pueblo español o administrar, los mejor intencionados, su modernización. No es poca cosa la noticia anunciada por Morán: una vez más viene de España una exigencia de limpieza de sangre.
Lo curioso es que el escarnio de Jesús Aguirre (1934-2001) a lo largo de tantas páginas logra los efectos contrarios a los que se propuso Morán porque él mismo, como todo bravucón, es un sentimental y le conmueve, como si fuera propia, la aventura de quien fuera el alma de la editorial Taurus y el traductor, entre otros, de Walter Benjamin, además de destacado funcionario cultural de la Transición. En el fondo, Morán no quiere contarse (y no se cuenta, tras ochocientas páginas) entre los mediocres que envidiaban a ese condiscípulo de Joseph Ratzinger. Y, en efecto, es de novela el derrotero de este hijo de madre soltera nacido accidentalmente en Madrid, aunque de solar santanderino, consagrado sacerdote (posición vedada para los bastardos hasta que Wojtyła dispuso lo contrario) y con un inmenso olfato político y cultural (innato en los oportunistas stendhalianos citados por Morán), que se vuelve mandarín de la escena cultural española y deviene, gracias a un hermoso (por inusual desde nuestras tristes repúblicas masónicas donde no se puede escribir sobre mandarines y duquesas) final, duque de Alba, pues yo como el llorado José Emilio Pacheco, también leo ¡Hola! a escondidas, de preferencia cubierto por el ejemplar de la semana del tls.
Para pecados horrorosos de doblez, peculado, hipocresía, falta de escrúpulos y muy relativa estatura literaria, está sin duda Camilo José Cela. Tras leer el libro que dedicó Gustavo Guerrero a su aventura venezolana y el magnífico capítulo con el cual Morán lo acaba de fulminar, con todo y sus Papeles de Son Armadans, creo que hay unanimidad en que no ha habido escritor en español más repugnante, al grado que años después, ya con el Nobel en la bolsa, intentó sacarle a Jesús Gil y Gil lo que a Pérez Jiménez y escribir una novela venal sobre Marbella. Frente a Cela, Aguirre solo cometió “pecadillos” y, tras el Juicio Final al cual lo ha remitido Morán, saldrá bien librado. Fue un trepador, pero ¿quién no lo es?, como lo sabemos todos, después de Napoleón, previa lectura de Rojo y negro. Que la difunta Cayetana de Alba, la duquesa, lo haya hecho consorte, a mí, ciudadano de una república boba, me divierte pero a Morán, súbdito de una monarquía, parece indignarle, como si ese desenlace más bien viscontiano probara la mala sangre de toda la intelectualidad que hizo la Transición.
Aquel joven seminarista, hablante perfecto del alemán tras cursar teología en Múnich, además de homosexual de clóset y amigo de medio Estado, promotor del entonces muy excitante diálogo entre cristianos y marxistas, editor y hombre orquesta, resumiría el vicio de origen del mandarinato español. Desde estas riberas indianas, no he podido averiguar qué actos heroicos le han dado a Morán semejantes aires de superioridad moral, además de haberse ido del Partido Comunista de España en las vísperas de su legalización, acaso para no comprometerse (como lo hacía Cela en circunstancias graves), pero me temo que Gracia tiene razón: la camisa vieja azul mahón llevada por Morán de pijama por debajo de la ropa de calle a ratos sale a relucir.
Obra tan extensa como la de Morán no puede estar exenta de descubrimientos y gratificaciones, sobre todo para el lector extranjero a quien España no le duele especialmente. Las páginas sobre el psiquiatra Luis Martín-Santos y su Tiempo de silencio, publicada poco antes de su muerte accidental en 1964, son estupendas e invitan a conocer a un autor cuyo desvanecimiento no sé si sea justo, de la misma manera que, desde México, el capítulo dedicado a Max Aub, también olvidado aquí, me emocionó. Probablemente sea, como dice Morán, el novelista de la Guerra Civil y yo agrego, una vez publicados sus diarios íntimos mexicanos la década pasada, una de las inteligencias más observadoras del México real, que no abundaron en aquel exilio. El Aub público, el de Ensayos mexicanos (1974), se abstenía, por mor de gratitud, de toda crítica hasta resultar pintoresco, como José Gaos cuando trataba de corresponderle al general Cárdenas su acogida elevando los méritos académicos muy poco meritorios de los filósofos mexicanos. También son provechosos los retratos que Morán hace de Julián Gorkin, que como muchos antiguos trotskistas acabó conspirando contra los soviéticos con dineros de la cia, y de Salvador de Madariaga, el inventor de aquello de las tres Españas, que originalmente eran las de Francisco Giner de los Ríos, Francisco Largo Caballero y Francisco Franco, desde la perspectiva de intelectuales como Mary McCarthy, Nicola Chiaromonte y Manès Sperber, quienes trataban, a principios de los años sesenta, de que la naturaleza brutal del régimen franquista no se viera con normalidad en Occidente.
Como catálogo de los horrores franquistas, estéticos y políticos, desde “los xxv años de paz” con que el régimen sedicioso festejó su victoria en 1964 hasta el olvidado estado de excepción de tres meses decretado a principios de 1969 como cordón sanitario tras el mayo francés, El cura y los mandarines será lectura provechosa para quienes dicen que “el régimen del 78” es un franquismo reciclado. Aquello del 69 fue detonado por el asesinato, disfrazado de suicidio, del joven estudiante Enrique Ruano, a quien el cura Aguirre confesaba e instruía y cuya muerte lo precipitó a vestirse de seglar aunque formalmente no colgara los hábitos hasta la víspera de su boda con la duquesa de Alba en 1978.
Personajes incombustibles de la política y la cultura españolas aparecen y desaparecen, bien delineados, a lo largo de un libro donde se conocen vida y milagros (aunque se insista, eclesiásticamente, en los pecados cometidos por los progres para sobrevivir) de José Bergamín, Pío Cabanillas, Fraga Iribarne, un Jorge Semprún despreciado, otra vez, por escribir en francés, o Fernando Savater, sin olvidar a los comunistas catalanes o a los socialistas de Rafael Llopis. ¡Vaya, ni el simpático Vázquez Montalbán se salva!, como apunta Gracia. Ha filmado Morán, en blanco y negro, una película de la España contemporánea que mucho tiene de neorrealismo sufriente y piadoso, película que curiosamente pierde fuelle (o lo perdí yo cercano a la página seiscientos) cuando entramos a la parte que debería ser la más atroz de la demonología moraniana: la Transición. Aquí los chismes son más inofensivos (es lógico, medio mundo sobrevive y puede pagarse un abogado) pero sobre todo se hace más evidente la incomprensión sociológica exhibida por Morán ante la asignatura “cambio de régimen”.
Palabras más, palabras menos, tal pareciera, y caricaturizo un poco, que la Transición fue, para Morán, una conspiración de las élites, iniciada en 1962 para abonar sus chequeras y limpiar su sangre, la cual tuvo éxito gracias a la fatalidad misteriosa de la muerte de Franco en 1975. Sin duda, Morán aporta datos duros e historias curiosas como la fiebre ultraizquierdista importada, moda maoísta, de la vecina Francia en 1974 y que llevó a un Juan Benet a burlarse del conservador Solzhenitsyn cuya sobrevivencia, dijo, era una prueba de la ineficacia del gulag; el entusiasmo de los antifranquistas por la dictadura hermana, no solo por gallega, impuesta sobre Cuba por los Castro; la aparición de El Viejo Topo como el primer impreso español de interés que llegaba a América desde los descoloridos ejemplares de Hora de España que traían los desterrados en sus maletas; la desdeñada influencia de la Revolución de los Claveles en el vecino Portugal, que quitó el sueño para siempre a los jenízaros moros o el desdén –tristemente el dicho mexicano de que el que se fue a la villa perdió su silla siempre se aplica cuando termina una dictadura– por los pocos exiliados dueños de vida y salud que regresaron a una tierra que los recibió con mezquindad.
Si la escena final del libro es adecuada –mirar al triunfante (y munido y derrochador) Partido Socialista Obrero Español de las mayorías absolutas mirándose en el espejo de la gran exposición de 1988 sobre Carlos III y la Ilustración–, no lo es el que debió ser el bocado de cardenal para Morán, su buena idea, trunca y solo anecdótica, del periódico El País como una suerte de “intelectual colectivo” que sustituye a la bajeza moral de la inteligencia española a la que pertenece el autor de El cura y los mandarines, y que él mismo tanto desprecia: la vieja historia del intelectual que odia a los intelectuales. Ese capítulo habría sido clave para abrir el tema de democracia y transición, política y negocio, sobrevivencia de lo viejo en lo nuevo, asuntos de una complejidad a lo Tocqueville, para ponernos pedantes, que rebasan a un chismógrafo puritano como Gregorio Morán. Al final, con justicia poética, el libro acaba por deberle todo a su antihéroe, ese duque de Alba que al morir cierra un cuento de hadas que valió la pena leer. Decadente, patético y como lo sublime, tentado por el ridículo, quizás Aguirre deliró como Luis II de Baviera. Visconti puro, sí. Pero también es un libro –no se olvide– que cuenta, pese a las intenciones destructivas de su autor, la feliz historia de la atribulada democracia española. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.