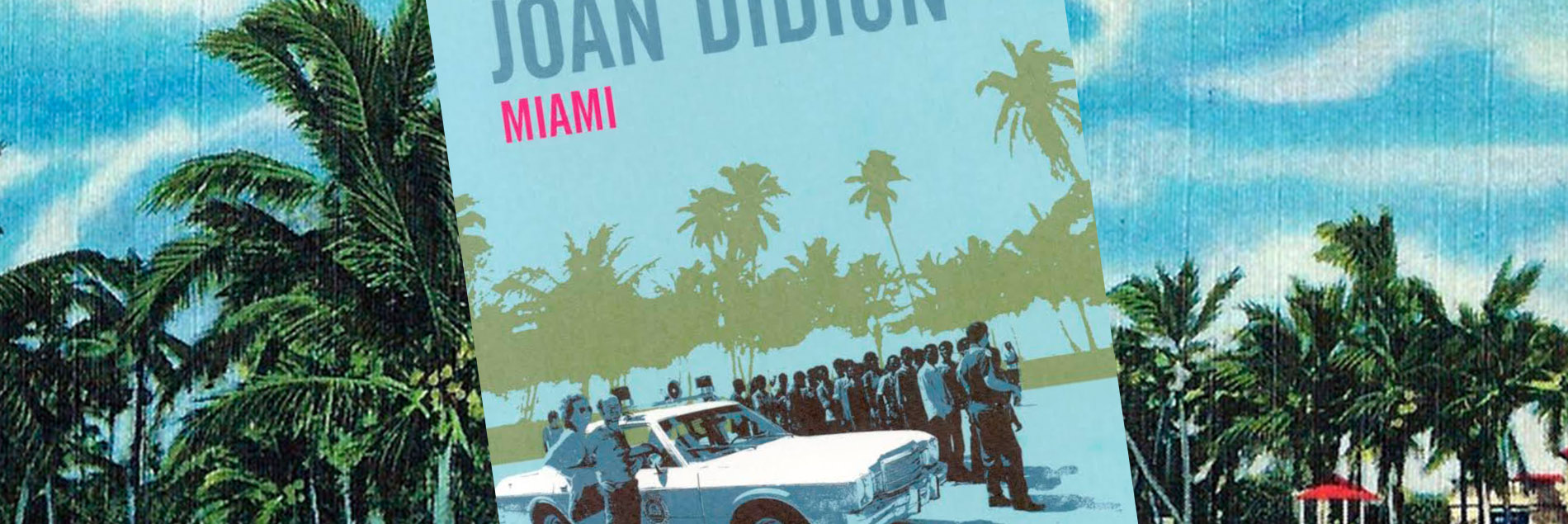Lo real es siempre mucho más que lo real documentado. La intuición, la imaginación, aportan hipótesis, interpretaciones, conjeturas. La ficción es entonces un modo de iluminar lo real a través de la imaginación de lo real. No es que la ficción invente un mundo aparte: en las novelas de Jorge Edwards, la ficción es un modo insustituible para intentar comprender lo real. Edwards cuenta para entender.
Su poética sitúa a la ficción en relación con la historia. Seha criticadoala tradición realista sosteniendo que si tenemos la realidad, ¿para qué una copia? Es una vieja objeción que planteó ya el viejo Platón. En las mejores ficciones de Edwards, la realidad aparece como algo por descubrir. El relato va hurgando esa realidad que no se entrega fácilmente. La verdad hay que buscarla a través de aproximaciones sucesivas e imperfectas. El estilo de Edwards encarna ese espíritu. Se suceden las tentativas y conjeturas.
La escritura de Edwards tiene ese don irreductible a fórmulas que es el don de la entretención pura y simple. Y esto no tiene que ver tanto con la trama sino, más bien, con el modo. Con el tono de Edwards: natural, irónico e inteligente pero nunca pedante, aflojado, tranquilo, natural, desahogado, desprovisto de énfasis. En un artículo publicado en Letras Libres con motivo de los 90 años de Edwards comenté su voz narrativa, tan característica. Dice Pascal: “Siempre sorprende y encanta encontrarse con un estilo natural. Esperábamos ver un autor, y hallamos un hombre.”
Fue en sus novelas El origen del mundo (1996) y El sueño de la historia (2000) donde Edwards dio con una concepción estética que, desde entonces, pasó a ser la suya propia y que en La última hermana (2016) llama “la forma conjetural”.
A mí la novela de Edwards que más me gusta es El origen del mundo. Es un relato más bien breve, pero de gran intensidad, convincente desde la primera página hasta la última. El tema es eterno: un triángulo, los celos.Su mayor acierto, y de donde arranca su particular encanto, es el narrador, un narrador conjetural. “El doctor Illanes, bien instalado en un conjunto global de convicciones, siempre había sospechado que Felipe sentía la tentación irresistible del fracaso… “‘Fracasado sí’ habrá repetido Felipe en voz alta, hablando solo”… “Habrá calculado, sospechaba el doctor, que…” “Así se había imaginado el doctor…”.
El doctor va interpretando signos, va considerando hipótesis. Los celos transforman al celoso en un investigador que al investigar corre peligro. También los corre si no investiga. “Porque él no ignoraba, desde luego, no ignoraba del todo, y desde hacía mucho tiempo la debilidad de Silvia, y más de alguna vez había tenido sospechas, sentimientos insidiosos, incómodos, que se renovaban cada vez que observaba en terreno, en acción la capacidad de seducción y la perfecta falta de escrúpulos de Felipe…” El doctor intenta asomarse al mundo interior y secreto de Silvia. Imagina que existe ese mundo secreto y prohibido para él. En ese sentido, el doctor es un novelista que imagina la realidad para descubrirla.
En su novela La última hermana (2016), el escritor se propuso algo que es casi imposible de hacer hoy en día de manera creíble: mostrarnos en una novela a un héroe, a una heroína, en este caso. La protagonista existió, su historia es real. En el memorial Yad Vashem de Israel, María Edwards es una de los “Justos entre las Naciones”. ¿Cómo hacer verosímil la vida de una mujer chilena y muy acomodada que vive en París ocupado por los alemanes, que arriesga su vida una y otra vez para salvar niños judíos, sin ser judía, sin tener vínculos con ellos, sin conocer a sus madres ni a sus padres? Es un verdadero tour de force. ¿Y cómo lo hizo el autor en esa novela? Bueno, no sabiendo demasiado, dejando que su María Edwards, sea, un poco, un ser que permanece en el misterio.
La historia de María Edwards que va narrando Edwards sugiere que no se es héroe o heroína como se puede ser alto o bajo, moreno o rubio. El heroísmo, sugiere el relato, requiere temple, pero en definitiva es algo circunstancial. Es una situación determinada la que hace que una persona se comporte con una valentía heroica. Pasadas esas circunstancias, ese yo heroico se hace inoperante. Queda una marca, claro, y el regreso del héroe a casa, a la vida habitual, es doloroso. María siente que ese yo que conquistó “con amor abnegado y con terribles sufrimientos” ahora la “deja de repente en la cuneta”. La vida en París, terminada la guerra, y el retorno al “remoto Chile” se empapan de un desencanto que contagia al lector. Quizás lo más duro para la heroína sea sobreponerse a ese desencanto, sea volver a ser una persona común y corriente. Quizá eso requiera un nuevo heroísmo.
50 años de Persona non grata
En Edwards, la ficción es siempre una extensión de la crónica, por lo ya dicho, porque imagina y cuenta para entender. Escribió cada semana una crónica –que publicaron El País, La Segunda y luego ABC– y dos tomos de memorias. De sus libros, el más famoso es Persona non grata (1973), que este año cumple 50 años. Lo he releído. Tiene hoy frescura y nuevo interés. Desde luego, es una crónica escrita con una soltura y naturalidad que la hace enteramente convincente. Al publicar este testimonio, Edwards, con valentía que impresiona, se jugó su carrera diplomática y su carrera de escritor.
Como es sabido, Edwards llegó a Cuba como diplomático enviado por el presidente Salvador Allende con la misión de abrir la embajada de Chile en La Habana. Chile y Cuba reestablecían sus relaciones diplomáticas. El de Allende era un gobierno amigo y Edwards era un escritor y diplomático. Había estado antes en Cuba y había dado pruebas públicas de su apoyo a la revolución cubana.
Después de leer Persona non grata quedan en la memoria personajes inolvidables que se mueven por las páginas con inmediatez, con espontaneidad, con esa cosa irrefutable que tiene lo vivo. Uno de ellos es el poeta disidente Heberto Padilla, autor del libro de poemas Fuera de juego (1968), que obtuvo ese año en Cuba el Premio de las Américas. Padilla aparece rodeado de humo y alcohol, lleno de humor y trasnochadas bohemias con escritores bohemios. Es un hombre inteligente, culto, mordaz, que hace comentarios sarcásticos sobre el estado de cosas con gran libertad de espíritu. Es un revolucionario desencantado de la revolución y muy consciente de la ubicuidad de los servicios de inteligencia del régimen. Edwards se encuentra con mucha frecuencia –con demasiada frecuencia, a ojos del gobierno– con estos escritores e intelectuales disidentes. Es un escritor y estos son sus amigos.
Entre tanto, al cabo de algo más de tres meses, Edwards, que no ha podido conseguir del gobierno ni siquiera una casa para la embajada, ha sido destinado a París, donde el embajador de Chile es Pablo Neruda. Un domingo 21 de marzo, estando ya por partir, Edwards recibe en la suite del hotel donde se aloja a algunos de sus amigos, quienes “empezaron a hacer morisquetas frenéticas”, cuenta Edwards, “señalando los micrófonos invisibles, y me entregaron un papel que decía lo siguiente: ‘Heberto y Belkis están presos desde ayer. No conocemos los motivos de la detención. El departamento está sellado por el Ministerio del Interior’. Quemamos el papel, lo tiramos por el escusado…”
Ese mismo día domingo, Edwards es citado al Ministerio de Relaciones. Lo pasa a buscar el jefe de protocolo poco antes de las once de la noche. En la oficina lo esperan el ministro Raúl Roa y, a su lado, Fidel Castro, ambos de verde olivo y pistola al cinto. La conversación es larga. Fidel a menudo se levanta y se pasea por la pieza explicándole, a veces con furia, los motivos de su repudio a la forma en que se ha conducido. En los hechos, lo considera “persona non grata.” El presidente Allende ya está al tanto de estas críticas, se entera ahí Edwards.
En esa reunión final, Castro, con “su memoria prodigiosa”, demuestra conocer todos los contactos de Edwards. “Como usted comprenderá,” le dice Castro, “habría sido una estupidez nuestra no vigilarlo. Hemos seguido en detalle cada uno de sus encuentros”.
La explicación de Castro es simple. En suma, el régimen no tolera que un diplomático frecuente y dé alas a la disidencia. Aunque se trate de un escritor que se reúne con escritores. Desde el punto de vista del régimen, queda claro que toda disidencia es antirrevolucionaria. Porque la revolución la encarna su líder. Criticar al líder es criticar a la revolución.
Edwards admite que “es probable que haya actuado más como escritor que como diplomático.” ¿Pero representaban sus amigos escritores un peligro para Castro? Edwards pensaba que no. ¿Eran acaso agentes del enemigo? Edwards le asegura a Castro que no, que en ningún caso. Todos ellos son figuras comprometidas con la revolución, pero tienen críticas.
Cuando mencionó a Padilla, Fidel, disgustado, dijo: “Ha de saber usted que Padilla es un mentiroso. ¡Y un desleal! Y además, además, –subrayó Fidel levantando el dedo índice– tiene ciertas ambiciones.” Y agrega Edwards: “Guardó silencio después de esta frase, como para dejarme tiempo para sacar todas las consecuencias.”
Edwards recordó entonces que Padilla a veces hablaba de que él sobrevivía gracias a ciertas luchas de corrientes al interior del régimen. Era “muy aficionado a sugerir misteriosos vínculos entre él y algunos poderes secretos”. ¿Sería verdad o la fantasía de un poeta? ¿O eso era una fantasía paranoica de Fidel o, sencillamente, una mentira? En ese momento de la conversación, a pocas horas de saber que estaba preso, Edwards piensa que tal vez es verdad que Padilla se tomaba las libertades que se tomaba porque pertenecía a una facción con poder dentro del régimen mismo. Entonces sus contactos y amistad con él –diplomático de un gobierno socialista diferente, elegido democráticamente– adquirían un cariz no solo literario, sino también político. Eso conjetura Edwards mientras se entera de lo que Fidel piensa de él y ha comunicado al presidente Allende. En cualquier caso, que los intelectuales críticos fueran partidarios de la revolución era justo lo que los hacía peligrosos. Y que Edwards representara a Allende –la nueva cara del socialismo latinoamericano– y los acogiera solo agravaba el peligro.
Castro luego arremete contra “el grupito de los escritores y de los artistas burgueses que hasta ahora han actuado y hablado tanto.” Había llegado la hora de suplantar, dijo, “la vieja cultura burguesa que siempre lograba sobrevivir después de la revolución” y de abrir paso a “la nueva cultura del socialismo.” Así había ocurrido en la Unión Soviética y en la China con su revolución cultural. “No hay ningún país socialista que no haya pasado una etapa así”, afirma Fidel. La revolución cubana “ingresaba”, entendió Edwards, a “un período estalinista”.
El caso Padilla se hará célebre cuando el poeta aparezca confesando en público sus pecados en contra del régimen, su “autocrítica”. Ese hecho fue un parteaguas. La carta de protesta que escribió Vargas Llosa fue firmada por Sartre, Simone De Beauvoir, Marguerite Duras, Italo Calvino, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre muchos otros.
Castro, esa noche, también le habla de Chile. Allende ha conseguido el gobierno, pero no el poder. Al fin, el enfrentamiento armado será inevitable. Después de su visita de casi dos meses a Chile y, sobre todo, después de la marcha de las mujeres con las “cacerolas vacías”, que le tocó ver en Santiago, Fidel no cree viable una revolución socialista por la vía legal-democrática. Edwards recordó entonces algo que le dijo en su primera entrevista, recién llegado a La Habana, lleno de ilusiones. En caso de intervención armada, le dijo, no duden en pedirnos ayuda a los cubanos. “¡Seremos malos para producir, pero para pelear sí que somos buenos!”.
La idea que deja Edwards de la revolución es que el régimen ha evolucionado hasta llegar a ser una dictadura personal. Fidel interviene en todo. Hasta selecciona las fotos suyas que aparecerán en la primera página del diario Granma. ¿Pero qué nutre la fidelidad a la revolución? Según Edwards, hay que entender la adhesión a la revolución como una “reacción, como oposición al American way of life. Frente al becerro de oro, frente a la estrepitosa y mentirosa vulgaridad del Norte, el mundo hispano-afro-americano ofrecía un rostro barbudo, surcado por los desvelos, sin afeites que disimularan la realidad terca y dura.” Años después volverá sobre la misma tesis: “Fidel Castro representaba el antiyanquismo visceral.” (Diálogos en un tejado, 2013, columna publicada en noviembre, 2002)
Demos el paso siguiente: lo que nutre el compromiso con la revolución es una forma de nacionalismo. Eso potenciado, claro, por el repudio al imperialismo bárbaro mostrado, por ejemplo, en el golpe de Estado en Guatemala (1954) y que noveló Vargas Llosa (Tiempos recios, 2019). Como en todo nacionalismo, hay una herida –en este caso causada por Estados Unidos– a partir de la cual se construye una identidad. Como en todo nacionalismo, hay una resistencia moral ante una cultura y modos de vida que se infiltran, modifican y diluyen formas y experiencias tradicionales. Como en todo nacionalismo, hay una defensa de “lo propio” amenazado por “lo ajeno”. El capitalismo representa siempre una “destrucción creativa”, para usar la expresión de Schumpeter. Esa capacidad transformadora mina costumbres, hace tambalear lo establecido y crea inestabilidad. El marxismo real, entonces, sería una máscara del nacionalismo. Sorprendente: si Edwards tiene razón, en el apoyo a la revolución ha habido siempre un trasfondo conservador y reaccionario. Se trataría más de una oposición a los modos de vida del capitalismo que de una utopía o un proyecto futuro. La revolución socialista es melancólica. ~
es un novelista chileno. Su última novela es La vida doble (Tusquets).