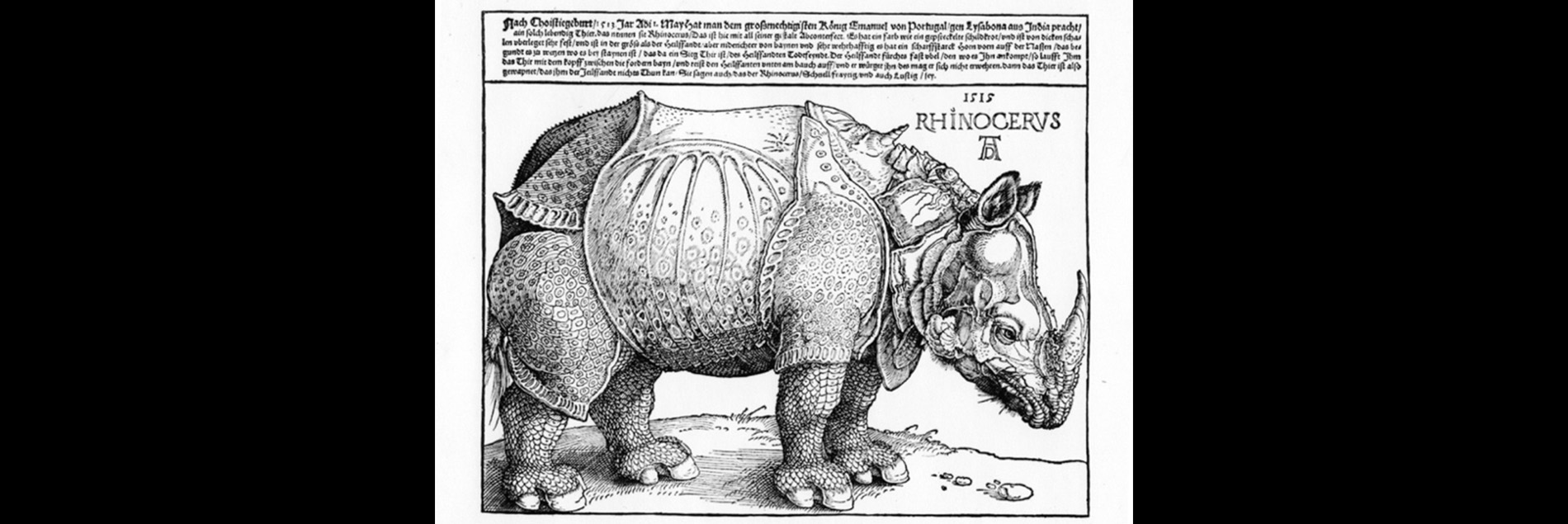¿Cómo será pensar en mexicano? Se preguntó el último día de su último mandato el último presidente gringo.
Podía sentir a la muchedumbre ahí afuera. No parecía muy diferente de como habían sido las muchedumbres americanas; acaso era menos blanca. Y más trivial. La ausencia de solemnidad lo desconcertaba. Podía adivinar su sorna, la de un par de intrusos que se ha colado a una celebración y pone cara de circunstancias mientras el anfitrión da la bienvenida, pero en realidad se pitorrean por dentro, sólo esperan que pase el momento chabacano para atacar los bocadillos.
El Presidente ya no sabía cómo era América. Cómo se pronunciaba ese paisaje, cómo se concertaba el mundo. Las cosas, las mismas con las que había crecido y a las que había gobernado, ya eran otras, hacían cosas distintas. En su última gira por el medio oeste había agitado un sombrero en el aire mientras gritaba: “Hooray, America!” Y la gente se había doblado de la risa, como cuando en sus tiempos la gente se reía de los recién llegados que le hacían la parada al metro. América era un lugar extraño.
Y cómo Sería Pensar en Mexicano, mierda. El misterio le devanaba la mañana.
Lo habían engañado, a él, a las instituciones, a la historia. Primero parecieron adaptarse tan bien. Habían ido a pelear sus guerras y se habían conformado cuando luego ni en las épicas de pantalla ni en los discursos aparecieron; silenciosos, incluso agradecidos de que se los dejara trabajar las cocinas, vender flores, fregar pisos. Tampoco habían protestado cuando se convirtió su comida en chatarra para hacerla más expedita. Eran el sueño de cualquier imperio, maldita sea. Se suponía que no iban a ser más que aquello que redondea las esquinas, aquello que resuelve los pormenores insignificantes y luego se oculta; pero pronto fueron tantos los pormenores, tantos detallitos proliferando, que dejó de reconocerse el centro y la textura de esa gente se convirtió en El Asunto de América.
¿Cuándo había empezado esto?, pensó. Imposible saberlo. Por un largo periodo habían sido tan omnipresentes como insignificantes, hasta que la frase que nos causaba tanta gracia, tanta que la repetíamos como imitando a un niño, ya había tomado otro cariz: Mi casa es tu casa. Ja.
Después se habían sucedido una serie de acontecimientos que debían haberlos hecho reaccionar: un tipo que apenas heredó los billones de su padre, célebre creador de software, los había dado a su nana mexicana; en las compañías fabricantes de armas hubo un incremento de asesores mexicanos que siempre estaban espantosamente bien informados; jueces de la Suprema Corte iban a todas partes seguidos de un secretario mexicano… Lo que no parecía cambiar, oh, América, era el sistema democrático. Los spics no habían dado muestras de que les interesara, fuera de dos o tres de ellos que calentaban su asiento en la Cámara de Representantes. Hasta que pasó lo de San Francisco. Entonces sí aparecieron los mexicanos en las urnas.
Al principio no se vio más que como una especie de performance colectivo, sumamente cool por supuesto: un supervisor local introdujo en las elecciones de ese año la propuesta M: ante la imposición por parte del gobierno federal de la teoría creacionista en las escuelas primarias, la ciudad de San Francisco propuso a sus ciudadanos convertirse en protectorado mexicano. ¡Oh, cómo se habían divertido ese verano! Los sarapes se vendieron masivamente y nunca se bebió más tequila en los bares. Pero el día de la votación se vio a hordas de mexicanos haciendo fila, gente que estaba registrada mas nunca antes había tomado en serio el proceso. Los científicos posteriormente han tratado de explicar el fenómeno sin mucho éxito, aunque han podido describirlo: un día, clic, ese día, algo había movido el interruptor de los mexicanos, aun de los que no sabían que eran mexicanos, o de los que no querían ser mexicanos (de segunda, de tercera, de cuarta generación americana), e hicieron conciencia de propósito. El periplo generacional tenía sentido, ahora lo veían, y estaban muy claros los pasos a seguir. Se empezó a hablar abiertamente del fin de una época y el principio de otra. El nuevo sol, decían algunos.
Antes de que los gringos pudieran reaccionar, San Antonio, Los Ángeles y hasta Nueva York habían pasado resoluciones similares. “Nada va a cambiar”, aseguraban los dirigentes de la Coalición Pocha con ánimo tranquilizador, “América seguirá siendo América, sólo que con más memoria”. El gobierno mexicano se hundía en el desconcierto al otro lado del río, hasta que la Coalición envió asesores a indicarle que sólo tenía que hacer lo que mejor sabía: esperar.
Las instituciones fueron muy lentas para reaccionar o quizá es que la lentitud era la única pulsión con sentido; y las pocas protestas fueron reprimidas puntualmente en aras de la tranquilidad social. Los gringos estaban cansados. Lo que terminó de convencerlos fue cómo, cuando los mexicanos tomaron control del congreso, habían resuelto el problema del terrorismo con una solución a la vez muy simple y muy mexicana.*
Agobiado por el recuento, el Presidente se recargó sobre el escritorio con las palmas abiertas, mirando hacia la anteriormente llamada avenida Pennsylvania, pero dejó de hacerlo al percatarse de que estaba repitiendo el gesto de Kennedy cuando el sainete de los misiles. Patético. Soy patético, se dijo, mala copia de una idea muerta.
Y ahora por fin se terminaba. Habían ganado las elecciones, y aunque aparentaban tomarse las cosas sin euforia, sin ánimo vengativo, de vez en cuando hacían saber qué tan dueños eran ya de la casa. Apenas unos días antes el candidato triunfante le había enviado un estuche con un par de cuchillos de obsidiana y una nota: “Siempre dijeron que nosotros éramos puro corazón, ¿no? ¡Estaban tan en lo correcto! ¿Sería tan amable de mandarme el suyo?” Y debajo de esa nota había otra que decía: “¡Sólo bromeo!” Ja, ja.
No es que ya no estuvieran a cargo, se dijo el Presidente, es que, en realidad, ya no existían. ¿Qué era un americano sin poder, sin espacio vital? ¿Qué sin certezas?…
¿Cómo será pensar en mexicano?, se volvió a preguntar, con una sensación de extravío.
Un ayudante le avisó que el presidente electo había llegado. Quería conocer su oficina antes de la toma de posesión. “Hágalo pasar”, dijo el Presidente, pero el otro ya se introducía sin que se lo indicaran. Empujó con su silla eléctrica la puerta y la detuvo una vez que estuvo dos metros adentro de la oficina oval. En silencio, el mexicano recorrió con la mirada el cuarto. Sólo se escuchaba intermitentemente el sonido del motorcito cuando el mexicano giraba la silla con el mentón para apreciar mejor algún detalle. El Presidente observó una vez más a ese hombre contrahecho, breve. Miró su cara minuciosamente tatuada. Pensó que su propia cara debía denotar tristeza, amargura y, finalmente, cansancio; pero no podía adivinar qué trajinaba detrás del lienzo animado que era el rostro del mexicano. Deseó que, en este momento, aquel le concediera la dignidad de no repetir eso que había dicho durante la campaña: “Quizá debamos empezar por encontrarle a este país un nombre de verdad.”
Al cabo de un tiempo que nadie se preocupó por medir, el mexicano finalmente detuvo su mirada en el Presidente, con curiosidad, como si acabara de descubrir que estaba ahí. Con un ligero movimiento de cabeza le indicó que mirara hacia las cortinas y dijo: “Bien entendu, on aura besoin de satin pour ces rideaux.” ~
* Cfr. Almanaque de estampas mexicanas A Color!!