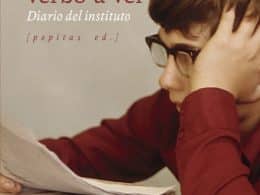El rostro de Jeremy Irons en la portada de aquella “edición horrible” de Lolita de Nabokov no se le olvida a Juan Gabriel Vásquez, ni tampoco el ejemplar de La tía Julia y el escribidor marcado en la última página con el día y la hora exactos de ese 1996 que lo vio salir de Colombia para hacerse escritor en París. Lo tiene claro porque, como lector irremediable, puede tejer recuerdos a punta de las obras que ha elegido –o que lo han elegido– para cada momento de su vida.
“Muchas veces no nos acordamos del contenido del libro, pero nos acordamos del momento en que lo leímos, de lo que nos estaba sucediendo. Para un lector más o menos dedicado, la literatura tiene ese carácter de compañía y esa capacidad para marcar los momentos de nuestra vida”, es lo que dice quien, luego de haber leído el Quijote, La Vorágine y a Piglia, trazó Viajes con un mapa en blanco (2018), una colección de nueve ensayos que no son otra cosa que una defensa a ultranza de la novela. Tan romántica como certera para aquel lector místico que se reconoce en cada una de las páginas, pero sobre todo, en las experiencias mismas del premio Alfaguara de novela.
De ese mismo Vásquez que tiene el poder de quedarse para siempre con los lectores a la luz de su obra. De alumbrar momentos de otros, de colarse en los recuerdos a través de lo que escribe. De las novelas, de los ensayos, y más recientemente de los cuentos. Con Canciones para el incendio (2018), su regreso al relato corto de ficción luego de 18 años, deja claro que puede hacerlo todo: seguir cautivando a un lector que puede gozar de distintos géneros; tanto como el mismo autor, quien se quita de encima de los prejuicios que aprendió cuanto tanteaba los terrenos del oficio para ser lo que en verdad ha querido: un escritor libre.
¿De dónde surge la necesidad de hacer una “defensa” de la novela con Viajes en un mapa en blanco?
Es verdad, es una defensa. El libro está pensado como defensa, como una vindicación del papel de la novela como género, no solo en nuestra sociedad, sino en nuestra vida como individuos también. Las reflexiones sobre la novela como género son algo que me ha acompañado siempre. Los libros de Milan Kundera sobre el arte de la novela, un libro de E. M. Forster sobre la novela, las reflexiones que los novelistas han dejado en sus memorias y en sus correspondencias, como el caso de Vargas Llosa, de Hemingway… Todo eso me ha acompañado siempre porque el oficio de novelista es un oficio muy raro. Es decir, nadie le pregunta a un abogado: “¿Usted por qué hace contratos?” o “¿usted por qué defiende a un acusado en un juicio?”, y nadie le pregunta a un arquitecto: “¿Usted por qué hace edificios?”, pero a un escritor siempre todo el mundo le ha preguntado: “¿Usted por qué escribe?”. Y entonces nos hemos acostumbrado a reflexionar sobre el asunto y a justificar todos los días este oficio tan curioso que es la invención de mundos que no existen, y también como lectores este oficio tan curioso que es interesarnos en la vida de gente que no existe durante varios días de nuestra vida. Entonces todas esas reflexiones de toda una vida de leer novelas y de muchos años de tratar de escribirlas acabaron hace unos meses formando parte de un curso que di en la Universidad de Berna, en Suiza, y ese curso fue el origen de este libro.
Viajes en un mapa en blanco sostiene que la novela revive momentos que de una u otra forma quedarían en el pasado, que la lectura remite a momentos de la vida al que difícilmente volveríamos. ¿Cuál es el momento que más asocia con la lectura de una novela?
Acerca de los libros que nos marcan sucede algo muy extraño, y es que muchas veces no nos acordamos del contenido del libro pero nos acordamos del momento en que lo leímos, de lo que nos estaba sucediendo, bueno, malo. Para un lector más o menos dedicado, la literatura tiene ese carácter de compañía y esa capacidad para marcar los momentos de nuestra vida. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, lo que estaba leyendo cuando nacieron mis hijas. Es evidentemente uno de los momentos importantes de mi vida. Estaba leyendo Lolita, de Vladimir Nabokov, en una edición horrible en la que salía Jeremy Irons en la portada del libro, y eso era lo que estaba leyendo yo mientras ellas se recuperaban en el hospital de un nacimiento prematuro.
Me acuerdo de lo que estaba leyendo cuando me fui de Colombia en el año 96 con la idea de tratar de ser escritor. Estaba leyendo La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, y mi edición del libro tiene en la última página esa anotación, la anotación de mi viaje a París y la fecha y la hora en que despegó ese avión. De manera que sí, todos los momentos importantes de mi vida han estado marcados por la lectura de un libro y hoy en día me sigue pasando que puedo ir a cualquier libro de mi biblioteca, e incluso si no recuerdo ben el contenido de libro, sé perfectamente dónde lo leí y qué estaba pasando en mi vida cuando eso pasó.
Una de las reflexiones de la obra gira en torno al novelista que se impone al moralista…
Yo distingo entre el moralista y el escritor moral, son dos cosas distintas. El moralista es el que busca, mediante la escritura, hacer un juicio de comportamiento, dividir el mundo entre los que actúan correctamente y los que actúan equivocadamente. Y de alguna manera condenar a los que actúan equivocadamente y absolver a los que actúan acertadamente en su concepto, según sus opiniones. Pero el escritor moral o la novela moral es una novela que intenta investigar los conflictos humanos, investigar los momentos de ambigüedad, de contradicción, las decisiones difíciles que tenemos los seres humanos en cada momento de nuestra vida, y que son los que la van construyendo. Nuestra vida está hecha desde esos momentos en los que tenemos que escoger, y escogemos en un sentido o en otro, y de eso depende nuestro futuro. El examen de esos momentos es un examen moral, y a mí esa literatura me interesa muchísimo. Lo que no me interesa y lo que me parece equivocado es usar la novela para mandar un mensaje moralista, es decir, para condenar o absolver. El papel de la novela como género y el papel del novelista no es condenar o absolver, es tratar de entender experiencias, actitudes distintas de la nuestra. Esa comprensión profunda de otro ser humano, a pesar de que no seamos como él, es la maravilla que nos permite la novela. Y eso es una exploración moral pero es completamente lo contrario de una novela moralista.
Eso es en cuanto a la obra, pero ¿también es válido para las decisiones morales del artista como persona, alejado de su ser creador?
Siempre es equivocado confundir al novelista con sus obras. Yo creo que un rasgo fascinante de la novela como género es que las novelas siempre son más inteligentes, más generosas, más comprensivas, más abarcadoras y más humanas que sus autores. Es decir, una persona puede ser un ciudadano terrible, un marido terrible, un padre terrible y ser un gran novelista. ¿Por qué sucede esto? Porque las novelas tiene su propia manera de pensar, su propia manera de entender el mundo, y tenemos muchos casos en la historia en los que seres humanos despreciables, como Céline, en Francia, por ejemplo, escribe novelas maravillosas. ¿Por qué? Porque en el género de la novela se convierten en mejores personas, porque hablan a través de personajes y situaciones ambiguas, conflictivas, y este es uno de los rasgos más extraños de este género tan raro. Y es que nuestros defectos, nuestros problemas como seres humanos en la escritura de una novela de repente quedan neutralizados, por decirlo así, por la novela misma.
¿Hay un claro destino en esos Viajes con un mapa en blanco?
Sí, el libro está construido muy a propósito como una defensa de un cierto tipo de novela que, para tomar un atajo un poco grosero, podemos llamar la novela seria. El libro quiere que las novelas serias vuelvan a ser el centro de la vida de los lectores como tal vez ha sido en otras épocas. Yo sí creo que la novela nos ayuda a entender el mundo de una manera irremplazable y absolutamente necesaria. Yo creo que la novela nos entrena en una capacidad para la empatía, para la comprensión del otro. Entrena o nos acostumbra a sentir curiosidad por vidas que son distintas de la nuestra, y todo eso es profundamente enriquecedor para un ser humano, y todo esto es creador de democracia también, todo eso lleva a una especie de tolerancia que es muy útil para la vida en democracia, para la vida en sociedad.
Después de un año de haber publicado Viajes con un mapa en blanco, regresas con Canciones para el incendio, un libro de cuentos. ¿Por qué esa seguidilla de obras en estos formatos?
Viajes con un mapa en blanco, que es un libro con intención ensayística, fue una manera de cerrar un ciclo de varios años en el que yo había mirado el mundo casi exclusivamente en términos literarios. Los ensayos fueron una manera de ver cómo había evolucionado mi concepción del género después de haber escrito cinco novelas seguidas. Y tal vez fue por eso, por haber tenido esa sensación de estar cerrando un ciclo de novelas, por lo que sentí la necesidad de volver al relato como género, que siempre me ha gustado como lector, que había practicado como escritor en Los amantes de todos los santos, que es mi primer libro oficial, de 2001. Entonces volver al género dieciocho años después de haber publicado mi primer libro de relatos era una manera de explorar también. Primero, de darme un respiro, un descanso, de ver el mundo con ojos distintos después de quince años de escribir novela y también de ver yo qué había aprendido del género del cuento durante estos años como lector. Entonces la experiencia fue fantástica, fue de una libertad y de un gozo que yo definitivamente no había sentido con el primer libro de cuentos que escribí en un estado de inseguridad y de ansiedad profundos, así que este nuevo libro fue para mí una satisfacción y espero que el lector lo note.
¿Qué aprendiste en ese trayecto?
Lo que aprendí fue una cierta libertad, también eso se aprende en la escritura. Aprender a ser libre como cuentista en este caso quería decir dejar de lado todas las reglas que me había puesto yo con el primer libro. Desobedecer todo lo que yo creía que eran los mandatos del género. Por ejemplo, yo escribí el primer libro de cuentos con la idea de conservar un cierto punto de vista que es el del cuento realista, el del cuento a la Chejov, y que analiza psicológicamente o emocionalmente una sola situación, y lo hace en un período de tiempo muy restringido para que las emociones sean más potentes, y en este libro de cuentos decidí llevarle la contraria a todo eso. Violar todas esas reglas. El narrador, que a veces se llama Juan Gabriel Vásquez y ha llevado la vida que ha llevado, es absolutamente libre, se mueve en el tiempo, mete varios personajes, varias situaciones en un encuentro, cosa que antes yo hubiera creído prohibida. Se da una cantidad de libertades con la voz, con el tono, con la estructura, que llevan a nuevas iluminaciones, y a mí me sirvió mucho para darme cuenta de lo maleable y lo rica que es la forma del cuento, en contraste con lo que había creído escribiendo mi primer libro.
Canciones para el incendio narra la violencia desde sus diferentes formas, no la que pareciera tener un solo discurso y de la que tanto hemos hablado en Colombia. Por eso, podría parecer tonto preguntar por qué escribir de la violencia en un país como este. Pero, ¿por qué lo hiciste?
No, yo no creo que sea nada tonto, porque la literatura colombiana, la historia de la literatura colombiana se podría contar así: preguntándonos en cada momento histórico cómo se han enfrentado los escritores a la violencia, cómo han tratado de contar la violencia. La literatura colombiana se ha pasado la vida entera tratando de hacer eso. La primera gran novela del siglo XX, La vorágine, comienza diciendo: “Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”. Y la obra de García Márquez al principio es también un intento por ver cómo lidiamos con esto, con este rasgo de nuestra historia, en la ficción. Los cuentos de Canciones para el incendio tratan de encontrar nuevas puertas de entrada a la reflexión sobre la violencia; tratan de ver distintas formas en las que los seres humanos nos hacemos daño, desde las públicas y políticas, como la Violencia de mediados de siglo en Colombia, que se trata en el cuento “Canciones para el incendio”, hasta las violencias más privadas, más íntimas, de la traición, de la mentira. Incluso en algún cuento de cómo lidiamos con esa manifestación de violencia aceptada, pero no por eso menos dura, que es una enfermedad terminal, y las cirugías que eso conlleva y etcétera. De manera que hay varias formas de la violencia en el libro, algunas más íntimas, otras más públicas, y yo quería explorar en estos cuentos cómo lidiamos con eso, por qué hacemos daño, cómo hacemos daño, qué hacemos con el daño que nos hacen. El cuento como género es una maquinita bien dotada para capturar estas emociones y para crear un espacio en donde nos podemos hacer estas preguntas.
Hay un relato con un tono más autobiográfico que los demás, “El doble”. ¿Así de verídico es?
(Risas) Todos los cuentos tienen una base autobiográfica muy, muy clara. Lo que pasa es que no solo los cuentos se escriben, o por lo menos los escribo yo, para esconder lo que tienen de autobiográfico dentro de una máquina de ficción, de invenciones, que sea capaz de sacarle su significado más profundo a los hechos reales, sino que además hay un proceso muy raro que ocurre cuando uno utiliza su propia vida como material de ficción, y es que a partir de cierto momento uno realmente ya no sabe qué le ocurrió y qué no le ocurrió. Deja de ser capaz de separar la ficción de la realidad porque el cuento –o la novela–, asume en la memoria una especie de autoridad, entonces ya no somos capaces de separar lo que realmente nos pasó de lo que hemos inventado como escritores de ficción, pero eso no quiere decir que la pregunta no sea legítima. Me parece que también para eso utilicé yo esas estrategias de usarme como narrador de los cuentos, de basarme en experiencias y vivencias mías para reflexionar también sobre la manera en que contamos nuestra vida y cómo mentimos sobre nuestra propia vida para crear un relato que nos gusta y que sea capaz de gustar a los otros.
Periodista colombiana.