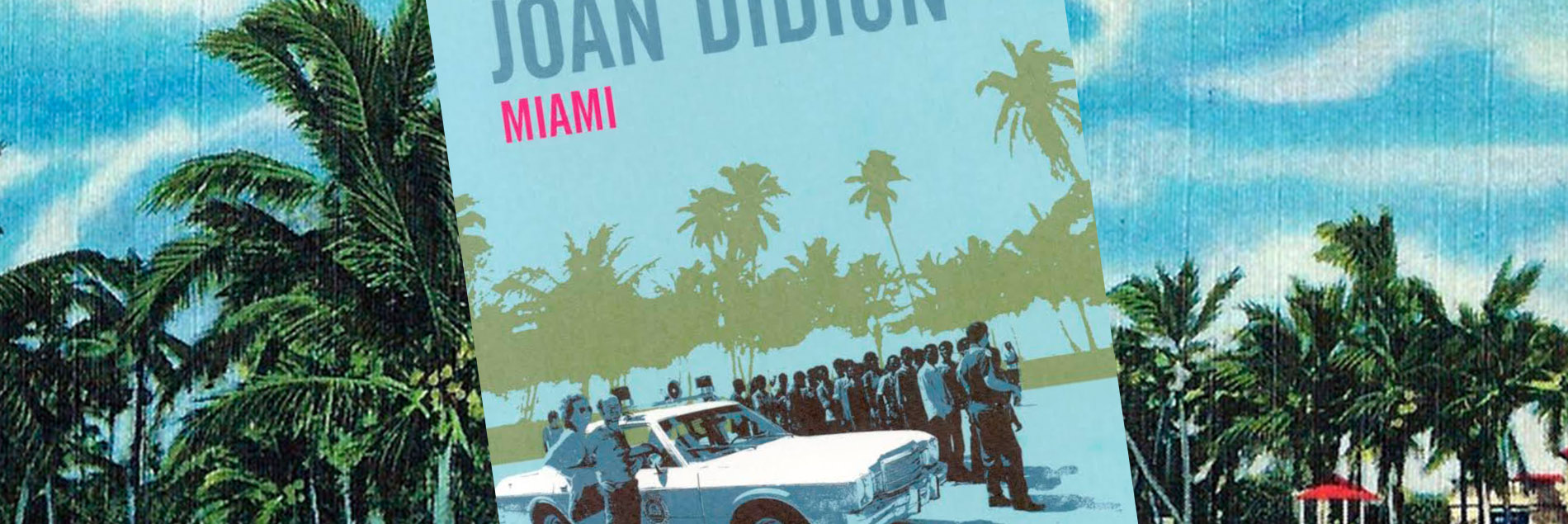En estas páginas de Letras Libres leí hace pocas semanas un texto de Gabriel Zaid titulado “Para un catálogo de insultos”. Me dejó pensando en la proclividad para emplear el insulto y me remonté al pasado.
Aquellos versos de “No me mueve mi Dios para quererte…”, se van encabalgando hasta decir “clavado en una cruz y escarnecido”. Escarnecer es “hacer mofa y burla de alguien”. No sé qué tan inclinados podamos sentirnos a ver a un hombre sufriendo el tormento de la cruz y encima dirigirle algunas lindezas. Leemos en Mateo:
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.
Parece hasta graciosa la frase de Marcos: “También los que estaban crucificados con él le injuriaban”, como si no tuviesen suficiente con su propio tormento.
El que no supo sufrir las injurias fue el profeta Eliseo, que “después subió de allí a Bet-el; y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarentaidós muchachos”.
En Vidas de los doce Césares, de Suetonio, podemos leer la suerte final del obeso emperador Vitelio. Los soldados lo encueraron, le ataron las manos y le pusieron una soga al cuello. Entonces lo arrastraron al foro,
sufriendo, durante todo el recorrido de la Vía Sacra, grandes ultrajes de palabra y obra, pues le llevaban con la cabeza hacia atrás tirándole del cabello, como suelen ir los condenados, e incluso obligándole con la punta de una espada a mantener el mentón levantado, para que dejara ver su rostro y no pudiera bajar la cabeza; unos le tiraban estiércol y barro, otros le llamaban a voces incendiario y glotón, e incluso parte del pueblo le echaba en cara sus defectos físicos.
Entre esos defectos se contaban “un rostro muy colorado por tanto beber vino y un vientre abultado”. Ciertamente su efigie requirió más mármol que la de Julio César. Al final, “lo laceraron en las Gemonias a golpes muy menudos hasta acabar con él, y de allí lo arrastraron con el gancho hasta el Tíber.” Quitando una mayúscula se presta a mayor escarnio que a un hombre desnudo lo laceren en las gemonias. Salvo que las Gemonias eran unas escaleras por las que arrojaban tenochtitlanamente los cuerpos de los ajusticiados.
El insulto es palabra saltarina en boca de don Quijote: fementida canalla, follones y descomedidos malandrines, mentecato, ignorante, hideputa bellaco, villano malandrín, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, murmurador, maldiciente, patán rústico, socarrón, desalmado, bellacón, bellaconazo, majadero, descomulgado, ruin, medroso, folloncico…
El mexicano Juan Ruiz de Alarcón despertó celos entre sus colegas españoles, quienes le dedicaron una ristra de insultos. En el prólogo a sus obras, Juan Eugenio Hartzenbusch hace de ellas un florilegio: “camello enano, cohombro, monaza vieja, galápago, poeta zambo, poeta entre dos platos, coco, tilde, esquilón de ermita, costal de huesos, nadador con calabazas, cara de búho, cuerpo de rana y pasatiempo de todos”.
Juan Pérez de Montalbán, antes de morirse loco, le dedicó esta décima de poco garbo:
La relación he leído
De don Juan Ruiz de Alarcón,
Un hombre que de embrión
Parece que no ha salido.
Varios padres ha tenido
Este poema sudado;
Mas nació tan mal formado
En postura, traza y modo,
Que en mi opinión casi todo
Parece del corcovado.
En su falta de garbo está el insulto. Sugiere que su poema es tan malo que parece de Alarcón. Pero el señor Montalbán nunca pudo decir de alguna de sus obras: “Es tan buena que parece de Alarcón”.
Las buenas maneras, cortesías y sutilezas de la Nueva España no solían darse en la vieja España. Aún hoy, prevalece entre los hispanos una mayor afición al insulto que en México.
Alarcón sobrevivió a los insultos.
En la antigua Grecia, el poeta Hiponacte escribió unos versos tan insultantes para un par de escultores, que los dos ofendidos eligieron el suicidio.
Escribe Schopenhauer que “si ser insultado es una ofensa y una vergüenza, insultar es un honor. Por ejemplo, aunque a mi enemigo le asista la verdad, el derecho y la razón, le insulto; entonces tiene que tragarse todo eso y el derecho y el honor se tornan de mi parte, mientras que él ha perdido su honor… al menos hasta que lo repare y por cierto, no mediante ley o razón, sino con un pistoletazo o una estocada”. Difícil estar de acuerdo, aunque se entiende lo que dice. El insulto no es un argumento, es un agravio, y el agravio no se lava con razones sino con un duelo. En redes sociales, los insultos suben el rating; los argumentos lo bajan.
Sócrates sabía quitarse las burlas provocadas por su fealdad con argumentos socráticos.
Decía el poeta Filemón: “Nada hay más agradable y más hermoso que poder soportar ser injuriado”.
Caramba, yo puedo pensar en muchas cosas más hermosas y agradables. ~