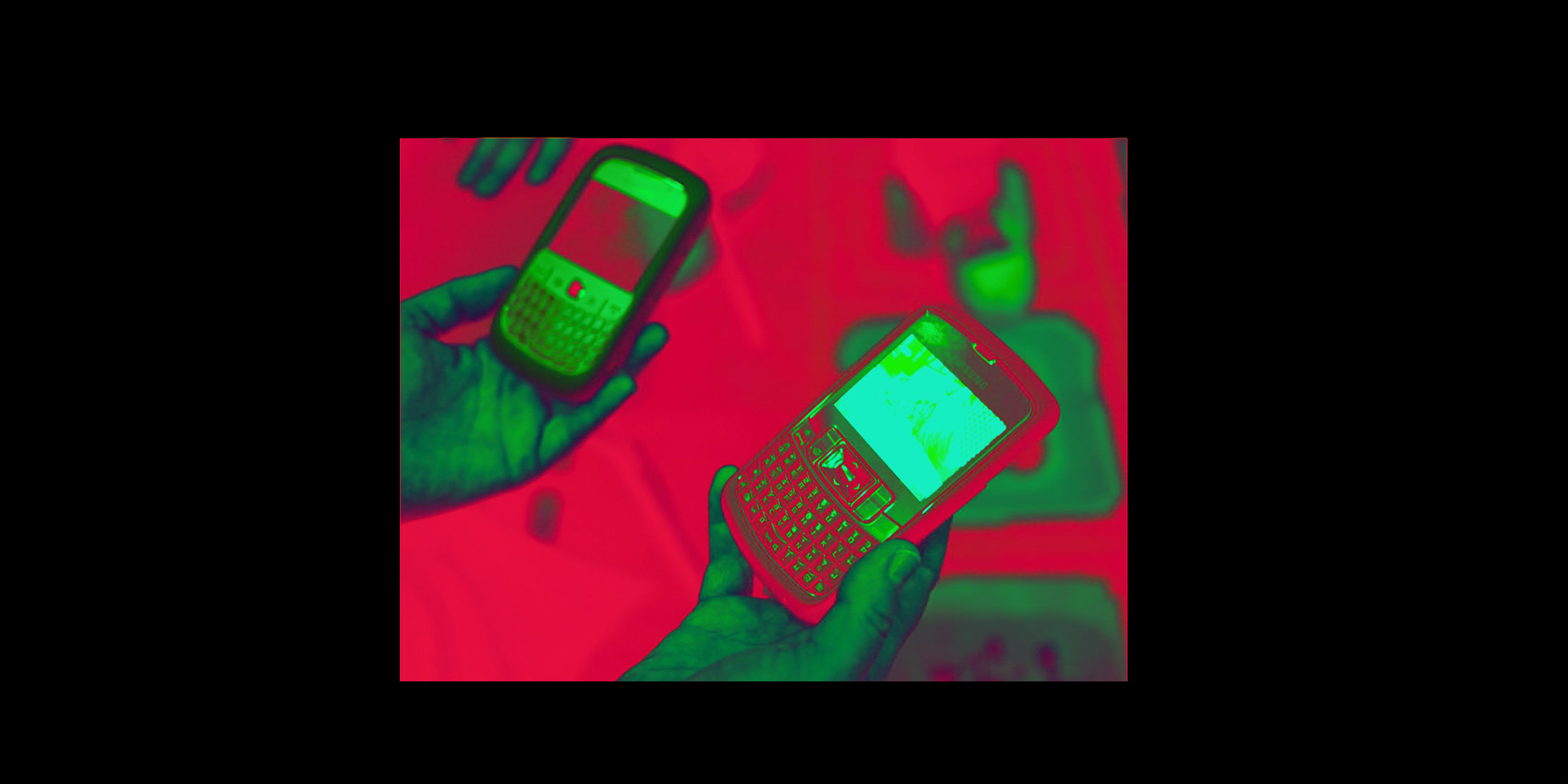¿Será posible compatibilizar el respeto por los derechos humanos, de raigambre individual, con el reconocimiento de la multiculturalidad, la cual implica la aceptación de derechos colectivos especiales para ciertos grupos, como los pueblos indígenas?
Esta pregunta alimenta uno de los debates más importantes y complejos del mundo contemporáneo, especialmente relevante en América Latina.
Autores como Giovanni Sartori negaron esa posibilidad y se opusieron a la multiculturalidad, ya que violenta el pluralismo y la igualdad de derechos, esenciales al liberalismo.1
Catherine Walsh, desde una perspectiva decolonial, coincide con Sartori en que existe una contradicción entre la defensa de derechos humanos universales y el reconocimiento de la diversidad cultural. Pero critica el liberalismo universalista, que considera colonial, e insiste en la puesta en marcha de políticas reales de carácter multicultural, que admitan la primacía del colectivo y no exclusivamente del individuo.2
Finalmente, Will Kymlicka ha defendido la posibilidad de armonizar liberalismo y derechos humanos con el reconocimiento de la diversidad cultural, y propone una ciudadanía multicultural. Los derechos especiales para los pueblos indígenas, lejos de ser incompatibles con la promoción de la libertad individual, lo que hacen es promoverla en el contexto de sociedades culturalmente diversas, por cuanto permite a los integrantes de los grupos minoritarios desarrollar mejor sus proyectos vitales.3
Una forma de avanzar en estas discusiones, que tienden en ocasiones a entrar en callejones sin salida, consiste en examinar las prácticas concretas de sociedades que hayan intentado armonizar esos valores en tensión. En ese contexto, la experiencia constitucional colombiana de los últimos treinta años adquiere relevancia por cuanto la Constitución de 1991 le apostó a ambos valores. Incorpora los derechos fundamentales individuales pero también reconoce y promueve la diversidad étnica y cultural como componente esencial de la nación colombiana.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes adquirieron entonces tres tipos de derechos especiales: i) derechos particulares de representación, como la circunscripción especial para indígenas y afrodescendientes en el Congreso; ii) derechos culturales específicos, en especial que las lenguas indígenas sean oficiales en sus territorios y estos pueblos puedan tener educación bilingüe; iii) derechos de autogobierno en sus territorios, que incluyen la posibilidad de administrar justicia conforme a sus propias normas y procedimientos.
Estos derechos de autogobierno han suscitado las mayores controversias, pues despiertan varias interrogantes: ¿qué sucede cuando ciertas prácticas indígenas entran en contradicción con los derechos constitucionales individuales? ¿Son válidas en función del respeto de la diversidad, o son nulas ante la prevalencia de los derechos constitucionales individuales?
Una anécdota personal ilustra las dificultades que se enfrentan en la práctica. En la década de los noventa participé en un taller destinado a dar respuesta a las preguntas anteriores. Propuse que la mejor forma de solucionar las tensiones entre derechos individuales y la protección de la diversidad cultural era considerar a los derechos constitucionales como limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas.
En ese momento, un amigo que había trabajado varios años en organizaciones indígenas me planteó la siguiente pregunta: “¿Entonces no se puede admitir que a un indígena que ha sido condenado por robo por la comunidad se le aplique el cepo por unos días?”. Yo respondí que era inconstitucional pues el cepo es un castigo físico que consiste en amarrar a una persona durante algunos días a la intemperie, por lo cual constituye una pena cruel que podría afectar la dignidad de la persona.
Él me miró irónicamente y exclamó: “Claro, a usted le parece mucho más humano y conforme a los derechos humanos que este indígena sea enviado a la cárcel por unos cuantos años.” No supe qué responder. Conforme a los tratados de derechos humanos, las condenas de cárcel son una pena legítima, mientras que los castigos físicos están excluidos. Pero, en el contexto de los pueblos indígenas, el cepo es una pena no solo menos dolorosa para el individuo que la cárcel, sino con mayores efectos disuasivos y mejores posibilidades de resocialización.
La Corte Constitucional ha debido enfrentar este tipo de dilemas en estos treinta años y su jurisprudencia ha tenido una evolución significativa que vale la pena reseñar. Al principio, en 1994, la Corte defendió algo parecido a mi primera intuición: la primacía de los derechos fundamentales individuales sobre el reconocimiento de la diversidad cultural. Esta jurisprudencia fue criticada por varios antropólogos y juristas, quienes consideraron que erosionaba el reconocimiento constitucional de la autonomía de los pueblos indígenas. Una aplicación estricta y total de ciertos derechos constitucionales –como el debido proceso o la prohibición de los castigos físicos– paraliza la jurisdicción indígena, ajena a la idea de cárcel o de abogado de defensa.
En los años siguientes, la Corte aceptó esas críticas y ajustó su jurisprudencia. Precisó que no todos los derechos constitucionales restringen la jurisdicción indígena, parte de la autonomía imprescindible para la supervivencia cultural de estos pueblos. La Corte concluyó entonces que los límites a las autoridades indígenas nada más pueden estar referidos a los derechos como la legalidad de las penas, la vida y la prohibición de la esclavitud y de la tortura. Solo frente a estos valores puede argumentarse la existencia de un probado consenso entre culturas diversas. Tales derechos son los intangibles que, según los tratados de derechos humanos, no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia.
El esfuerzo de la Corte por comprender, con una perspectiva de diálogo entre culturas, la lógica interna de funcionamiento de los pueblos indígenas, ha sido notable, como lo muestra el recurso permanente a numerosos peritajes antropológicos. Además, en el fondo existe en la postura de ese tribunal un reconocimiento de las debilidades del sistema de justicia nacional. La inhumanidad de las cárceles colombianas y su ineficacia preventiva y resocializadora subyacen a la argumentación de la Corte, al conceder legitimidad a ciertos castigos de las comunidades indígenas que en un primer momento pueden parecer inaceptables, como el cepo o el fuete.
Esta jurisprudencia no ha estado exenta de críticas: ¿la protección de estos grupos étnicos es excesiva y obstaculiza la unidad nacional o, por el contrario, es aún insuficiente para lograr una nación que reconozca y propicie el diálogo y el respeto entre culturas? Sin embargo, lo que nadie niega es que se ha construido una de las jurisprudencias más originales y dinámicas en el mundo para lograr un respeto genuino de la diversidad cultural y la autonomía de los grupos étnicos en el marco de un Estado nación.
Este modelo judicial polifónico o dialógico permite enfrentar las tensiones entre la defensa del universalismo de los derechos humanos y el reconocimiento del pluralismo cultural, ya que muestra que la unidad de los derechos humanos no debe ser concebida como un a priori lógico ligado a nociones metafísicas, al estilo de dios o la naturaleza humana, sino que debe ser fruto de un reconocimiento y diálogo entre las culturas.
En esto consiste lo que llamo la “uni-diver-salidad” de los derechos humanos, que es a mi juicio una forma posible de defender su universalidad, conservando la riqueza y diversidad de las distintas opciones culturales y personales. Tales derechos deben entonces ser pensados como un resultado progresivo de una comunicación entre culturas, sin que ello implique el abandono de la posibilidad de la comprensión crítica entre las mismas. La apertura hacia otras civilizaciones significa que, luego de oír y comprender sus razones y motivos, se pueden criticar algunos de sus elementos. Este constituye el presupuesto mismo para buscar acuerdos con respecto a los asuntos comunes dentro de la nación. ~
- Giovani Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 1993. ↩︎
- Catherine Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época, Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala, Quito, 2009 ↩︎
- Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996. ↩︎