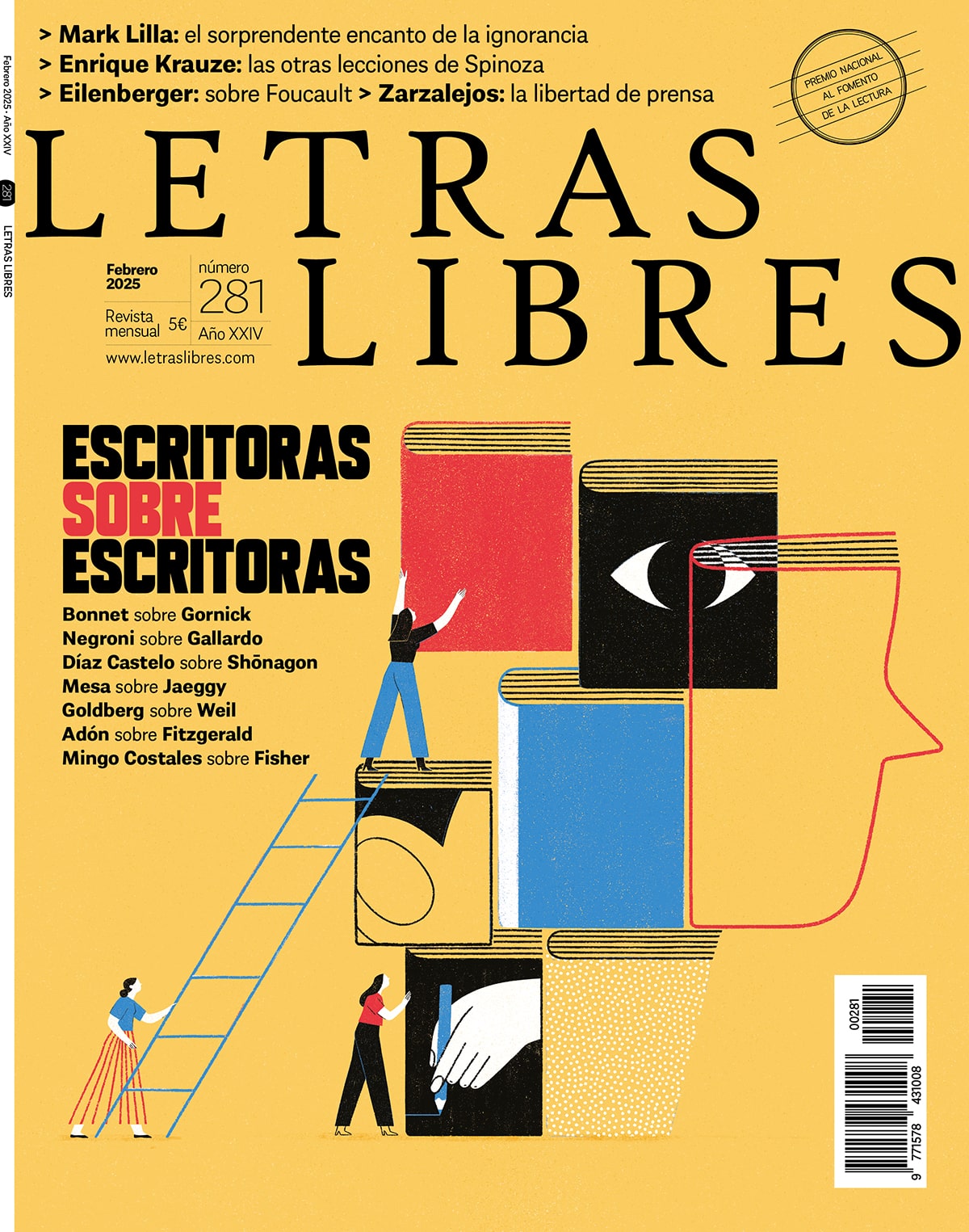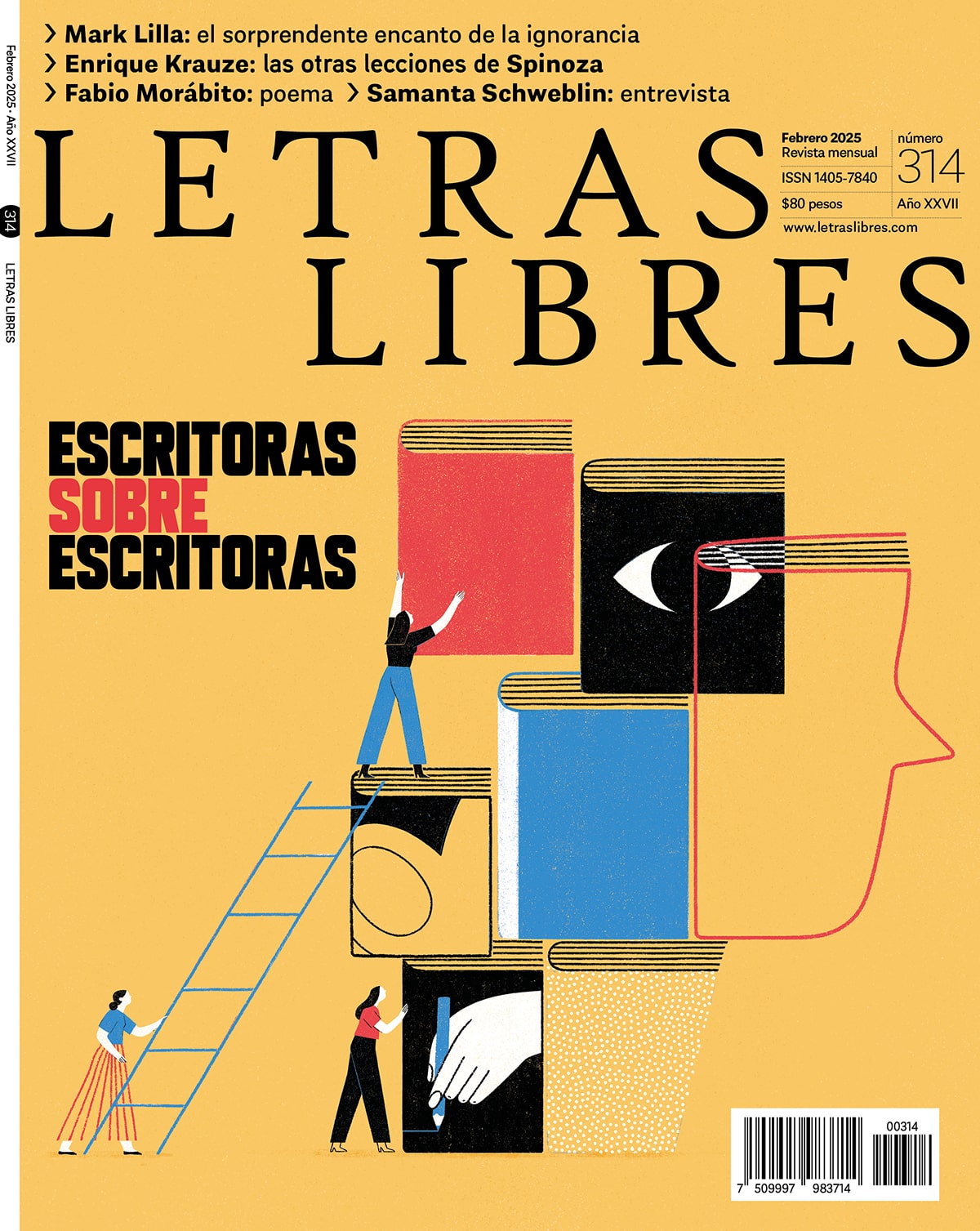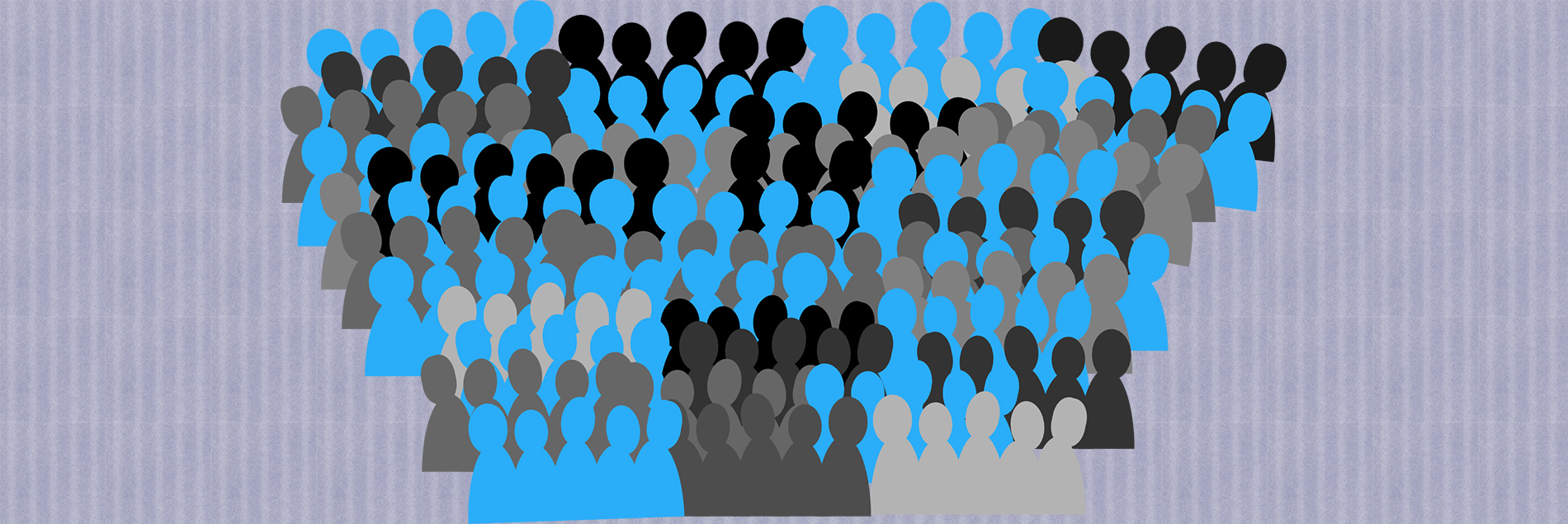Ante la cuestión del multiculturalismo hay que empezar reconociendo dónde está lo múltiple de verdad, que es precisamente ahí donde se da pie a lo común, valga la paradoja. Porque no es lo mismo lo múltiple que lo variado, por así decirlo. Me refiero a que las manifestaciones culturales pueden ser ciertamente muy variadas, con sus patrones de vestimenta tan distintos y vistosos en unas y otras partes del mundo, con los modos de desinencias y de declinaciones propios de cada habla, con sus tradiciones culinarias, o los diferentes modos con que unos u otros pueblos hacen el gesto de decir “yo”, bien sea señalándose al pecho, a la boca o a la nariz. Atender a todo esto puede resultar interesante y desde luego entretenido, pero, en cierto sentido, no deja de ser una variedad de lo idéntico. Son asuntos antropológicos que se deben estudiar y registrar, pero que no conducen a lo que realmente es novedoso, a lo que no es una mera continuidad sino verdadera creación, como diría Hannah Arendt. Lo novedoso empieza en la disposición a lo común, como ocurre con la propia filosofía.
Considerar que hay “filosofías” en lugar de “filosofía” no nos hace más progresistas, sino lo contrario. Oculta una misantropía de fondo o una indiferencia hacia el otro. Lo que se debe respetar no son las tradiciones o creencias de quien se considera “diferente”, sino sus derechos y su capacidad de desarrollarse críticamente como persona, de tener una vida lo más plena que sea posible. Encerrar a los grupos humanos en reservas culturales, como si las culturas fuesen solo una manifestación biológica, puede ser cualquier cosa menos progresista. Renunciar a compartir el sentido del humor es algo a lo que no debemos estar dispuestos. El concepto de lo sagrado, en el sentido de aquello que queda libre de debate o de sátira, es una cosa de la que nos ha costado siglos librarnos, y que hoy, como tantos han venido señalando, nos devuelven, tras las iglesias, las izquierdas.
Cuando se registró en Teruel el primer caso de una niña a la que se le había practicado la ablación, hubo un mediador sanitario que apeló a que aquello era “su cultura”. Félix Romeo escribió entonces un artículo en el que se refería a la definición de cultura que aparece en el Diccionario de la Real Academia, donde se lee: “Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. Romeo se preguntaba hasta qué punto contribuía al juicio crítico de la joven aquella mutilación genital. Sí, también ese diccionario recoge en la siguiente acepción que cultura es el “Conjunto de modos de vida y costumbres…”, pero, de modo acertado, en un orden posterior. La Real Academia, felizmente, no ha sucumbido en este punto a las tendencias relativistas. La frase que solía repetir Romeo en torno a este asunto era que lo que no quería para él no lo quería para nadie, y que lo que quería para él lo quería también para los demás. Él había sido un chico de barrio y no se prestaba a los señoritismos intelectuales de quienes están dispuestos a aceptar para otros formas de vida que de ninguna manera querrían para sí.
Me detengo un momento en Félix Romeo para desarrollar un poco este punto. Él vivía en una calle donde predomina la población inmigrante, y celebraba que su ciudad, Zaragoza, se pareciese cada día más “al mundo”. Cuando se abría un nuevo restaurante peruano, libanés, griego o portugués, ahí convocaba a sus amigos. Le encantaban los supermercados de productos chinos y se llenaba los bolsillos de lo que él llamaba “chuchechinas”. Entendía que todas esas personas que se habían desplazado a nuestro país no solo buscaban prosperidad o seguridad, sino también, de algún modo, una vida más libre. Y no solo eso, sino que su presencia nos liberaba también a nosotros de cierta homogeneidad idiotizante. Yo vivo hoy en aquella calle donde él tenía su casa, y cada día, cuando doy mis clases a adolescentes, celebro igualmente que las aulas no sean como cuando yo tenía la edad que tienen ellos, sino múltiples en los rasgos y procedencias de los estudiantes. Creo que todo esto nos hace mejores, por más que me haga cargo también de que habrá de haber una regulación en la entrada de inmigrantes. La cuestión que trato aquí de señalar son los discursos reaccionarios que con nuevos ropajes acompañan este fenómeno de nuestro tiempo.
Un maestro en desenmascarar la hipocresía de los intelectuales en este aspecto murió en el mes de noviembre pasado, y quiero acordarme de él. Me refiero al argentino Juan José Sebreli, alguien que consiguió ser incómodo en todas las direcciones: para la izquierda posmoderna, por ser un enemigo principal y constante, pese a haberse considerado a sí mismo marxista; para la Iglesia, por ser todo un antipapa; para los conservadores, por ser un heterodoxo homosexual. En su obra El olvido de la razón critica el relativismo cultural del antropólogo y filósofo Lévi-Strauss, alguien que encontraba en la tradición occidental y en la sociedad de masas un elemento destructor, frente a los pintorescos localismos de las culturas. Dice Sebreli: “Esa diversidad colorida que añoraba solo tenía encanto para el viajero; en cambio, para muchos de sus habitantes representaba pobreza y atraso, cuando no la opresión de los individuos, en especial las mujeres y las minorías, en aras de tradiciones ancestrales de la que muchos querían liberarse porque habían dejado de creer en ellas”.
El relativismo cultural suele ir asociado a algún modo de biologicismo, como ya se ha señalado, y sucede así también con Lévi-Strauss, preocupado de que el modo de vida del hombre occidental termine por disgregar un orden original. El relativista es en el fondo como el viajero a quien no le gusta que haya turistas y pretende instalarse en un privilegio, mientras rebaja a los demás a ser paisaje. La idea de que haya un “orden original” es, por otra parte, puramente teológica y expresión máxima de lo ultramontano.
Cada vez que un Yuval Noah Harari de turno equipara el código Hammurabi con los Derechos Humanos, diciendo que ninguno es mejor ni peor, sino simples “mitos cohesionadores”, habría que someter a estos sujetos al sistema de castas y castigos de aquel código, al menos por un tiempo. Todos entendemos en términos antropológicos lo que se quiere decir con aquel tipo de afirmaciones, pero, si no queremos quedarnos en un mero juego intelectual sin consecuencias, hemos de enfrentarnos después a nuestra dimensión moral y a nuestra responsabilidad real. Es ahí donde se hace presente la filosofía, lo “nuevo” frente a lo diverso, la posibilidad de sentarnos ante una misma mesa. Respetar es querer al otro, y eso quizá lleve a desear alfabetizarlo, cuando carezca de instrucción, o proporcionarle remedios sanitarios si carece de ellos.
Hace unas semanas la escritora Najat El Hachmi se lamentaba en la prensa de cómo el feminismo de nuestro país por lo común abandona a su suerte a las mujeres de origen musulmán que viven entre nosotros, dando prioridad al hecho de la diversidad cultural frente a los derechos individuales de esas personas. Decía: “Se creen que es respeto pero no es más que dejadez de funciones y una indiferencia cómplice con esos radicales que también son parte de esta sociedad aunque los sigan viendo como ajenos”.
De la tolerancia hay que señalar también un par de aspectos. El primero es conocido: que no cabe tolerancia con el intolerante, en cuanto que si la tolerancia no es recíproca es tontería. La tolerancia, por tanto, exige algo común y previo, que es de lo que trata el segundo aspecto. Y es que la tolerancia es algo provisional, no en el sentido de que hayamos de dejar de ser tolerantes un día, sino en el de que espero convencer al otro o ser convencido, en la medida en que hay un diálogo establecido. La tolerancia no es, pues, algo estático, una especie de bloques demográficos que conviven en un mismo espacio, ajenos unos de otros. Eso no es respetar. De hecho, puede haber más consideración y más fraternidad en una broma, incluso en una sátira, en cuanto que es una invitación a formar parte de lo común, que en un respeto estático y en el fondo hipócrita. Otra cosa distinta es que tengamos en cuenta cierto sentido de la prudencia con nuestros vecinos, igual que no podemos pretender cambiar un país de un día para otro. Si el otro no está para bromas, por así decirlo, quizá nos contengamos, pero sin caer en el equívoco de tomar por respeto lo que solo es paciencia.
El ejemplo de los viajeros que se deleitan acríticamente ante lo distinto me sigue pareciendo muy ilustrador, aquellos que se lamentan de lo que consideran una homogeneización. Lo diverso está bien, debemos pensar, siempre que proceda de la libre elección y no del aislamiento. Uno, cuando se encuentra de paso, no debería decir que un lugar es bello si no está dispuesto a quedarse ahí como uno más. Esta hipocresía, de la que venimos hablando, se ve bien reflejada en los teóricos del quietismo. Lao-Tse, después de una vida de experiencias y de itinerancia, describía como ideal político un territorio de aldeanos que no se moviesen de su sitio: tan debía ser así que por más que los de un pueblo llegasen a oír a los gallos y a los perros de los del pueblo de al lado, nunca los habitantes de un lugar y del otro se conocían. O el Josep Pla de los años cuarenta que, viajando en autobús, siente lástima de que los mozos de un pueblo se suban para ir al baile de otro pueblo distinto, o de que unas adolescentes se desplacen para ir al cine, que también está en otra localidad, y regresen luego a su aldea con la cabeza llena de unas ensoñaciones que, según lo ve él, les han de volver profundamente infelices. Pero Pla reacciona entonces ante sus propios pensamientos y anota: “la experiencia me ha demostrado –lo que no deja de tener bastante gracia– que del quietismo no quieren oír hablar más que las personas previamente aquietadas, sosegadas e inmóviles”. Yo creo, en definitiva, que nuestro primer derecho es el de la tristeza, aquella que resulta de nuestra libertad y de nuestra curiosidad, de nuestra inconformidad. La melancolía, la buena, que quiero para mí, la quiero para los demás.
Ismael Grasa (Huesca, 1968) es escritor. Su libro más reciente es 'La hazaña secreta' (Turner, 2018).