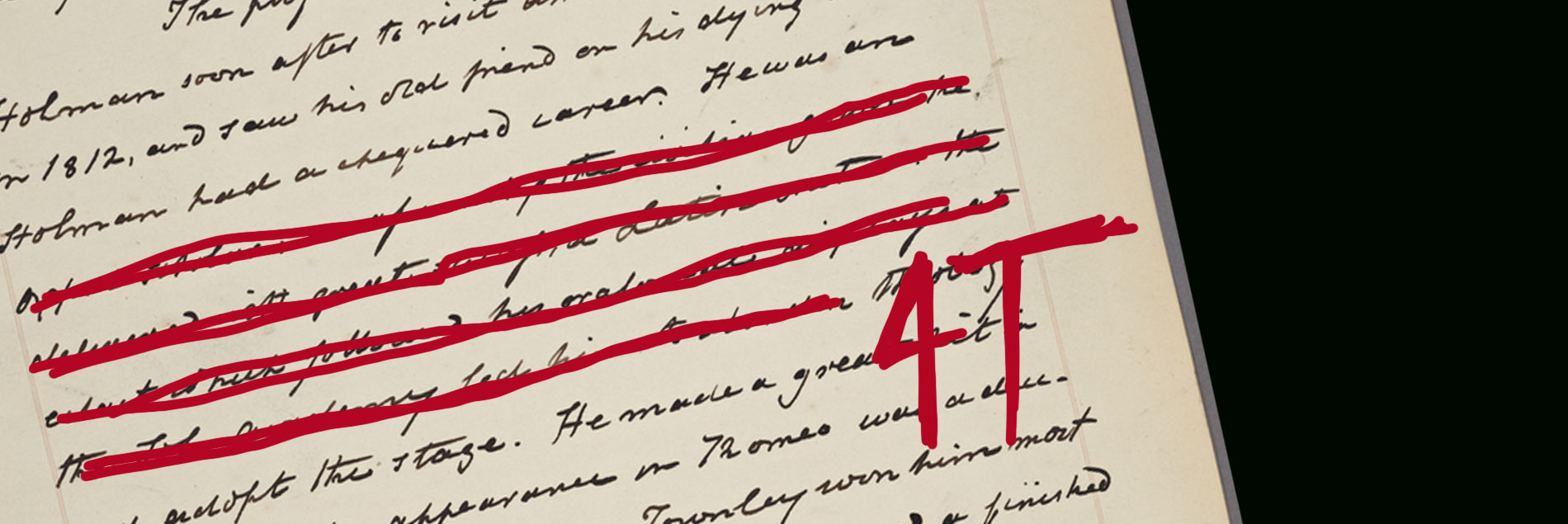La desmesura y la sospecha se están volviendo la norma en la vida pública mexicana. A nuestro tradicional gusto por las teorías de la conspiración hay que sumar ahora una propensión enfermiza a la estridencia, a explicar lo que ocurre recurriendo no a la solución más simple, sino al más descocado complot. Aquí ocurre, siempre, el opuesto exacto de la “navaja de Occam”. “Censura”, “represión”, “contubernio”, “mafia”, “complot”: palabras de un México histérico.
A esa categoría estridente habrá que sumar también el episodio del embajador Carlos Pascual. Todo el affaire me ha resultado vergonzoso. Entiendo que el presidente Calderón debía presentar un frente común con las fuerzas armadas del país después de las revelaciones de WikiLeaks. A los militares no les gusta que se les cuestione, mucho menos si los señalamientos vienen de un enviado de Washington. Son legendarias las dificultades que enfrentan las autoridades castrenses de Estados Unidos para lidiar con sus contrapartes mexicanas. Es, como en tantas otras cosas cuando se habla de México y su vecino del norte, un matrimonio muy incómodo. En ese contexto, se comprende que el presidente haya decidido aprovechar su viaje a Washington para cabildear la salida de Pascual. Después de todo, el propio Felipe Calderón también ha demostrado tener una impronta antiamericana muy clara.
Pero que el affaire Pascual sea entendible desde las muy peculiares susceptibilidades mexicanas no lo hace menos bochornoso. Como ya lo han señalado otros colegas, nadie puede decirse sorprendido por lo revelado por Pascual y su equipo en los cables de Wikileaks. Los juicios vertidos en los envíos confidenciales resultan evidentes para cualquier mexicano medianamente informado. Eso, de por sí, debió haber atenuado las alarmas que lo llevaron a renunciar. Lo peor del asunto es que Pascual estaba simplemente haciendo su trabajo, y haciéndolo bien. ¿O de verdad esperábamos que un hombre de la seriedad y preparación de Pascual se anduviera con medias tintas? Pascual es el diplomático más sofisticado en ocupar el puesto de embajador en México desde John Negroponte. Experto en resolución de conflictos y construcción de naciones, Pascual era un embajador serio. Pero no era un embajador fácil. Y no tenía por qué serlo. Este México no está para buenos anfitriones o divertidos organizadores de fiestas anuales. Estaba y está para establecer relaciones diplomáticas del mayor nivel, con humildad y autocrítica y lejos de nuestros lastres de siempre.
Pase lo que pase, la salida de Pascual sumará tensión al diálogo con el gobierno de Barack Obama. Relación que, por cierto, durará, con toda seguridad, seis años más: no se ve en el horizonte un escenario en el que Obama pierda la reelección en 2012. Aunque Hillary Clinton deje la Secretaría de Estado (como parece que ocurrirá para ese segundo periodo de Obama), los resquemores permanecerán. Y aunque tampoco se trata de un situación apocalíptica, vale preguntarse si en este caso, como en tantos otros, el gobierno mexicano (y los periodistas, y los legisladores…y medio mundo) no podía haber reaccionado con menor estridencia y mayor madurez. Es una pena.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.