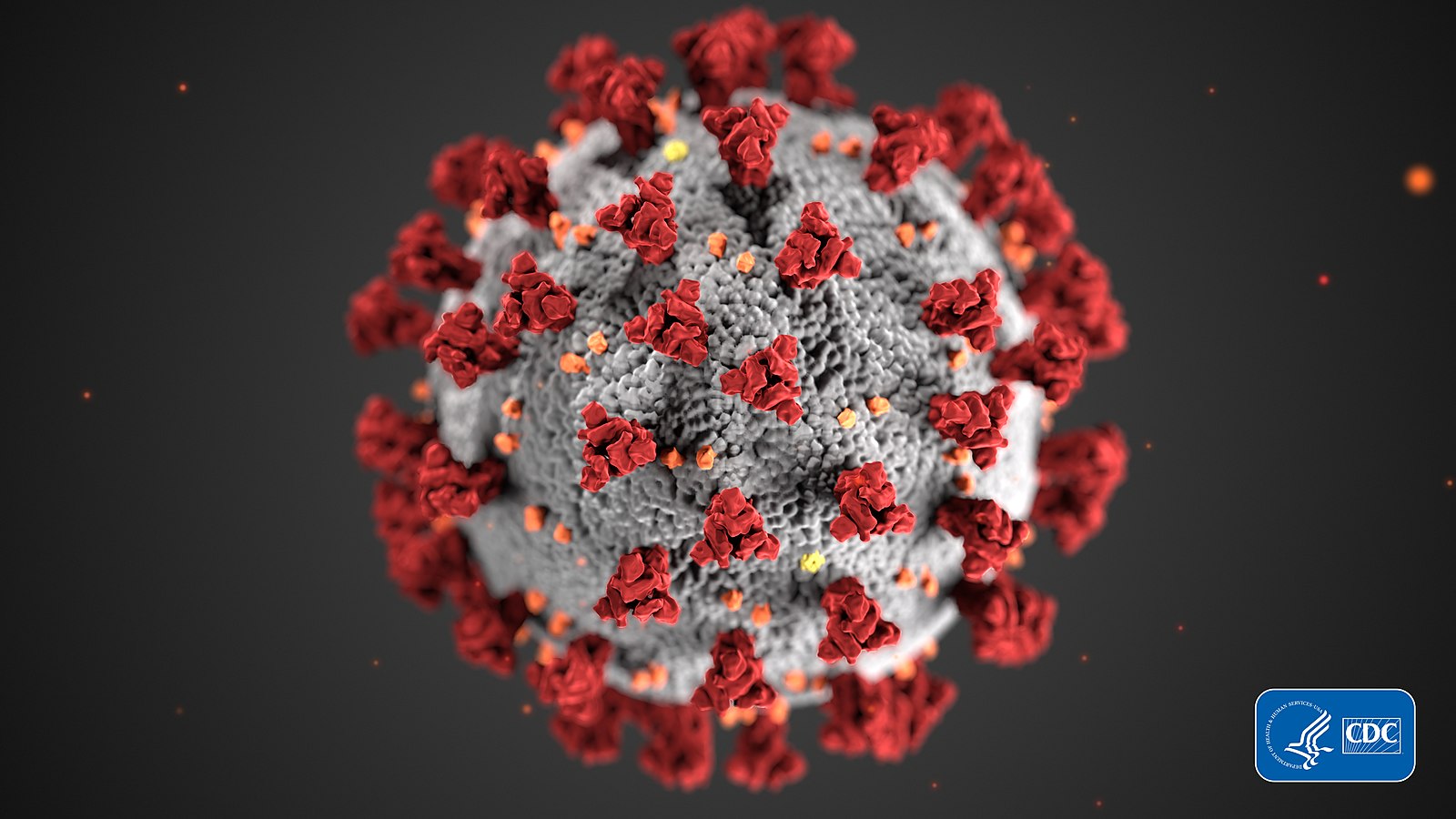Una de las preguntas más interesantes que enfrenta un político que busca un cargo de elección popular es qué hacer con el legado de su antecesor, sobre todo, obviamente, si pertenecen al mismo partido. Hay básicamente dos alternativas. La primera es la más sencilla y consiste en aprovechar la buena fama y popularidad de quien ocupa el cargo para hacer más viable la candidatura de quien pretende sucederlo. Pienso, por ejemplo, en la larga cadena de éxitos de la que puede presumir el PRD en el Distrito Federal. En público, ninguno de los candidatos perredistas a jefe de Gobierno ha buscado distanciarse —durante la campaña— de quien le precedió en el cargo. Veremos qué ocurre en el 2018: Miguel Ángel Mancera se la está poniendo complicada al siguiente perredista que buscará el gobierno de la capital.
La otra alternativa es distanciarse de manera clara del proyecto de gobierno, el estilo de gobernar o hasta la trayectoria moral de quien ha ocupado el cargo antes. A veces no hay otra alternativa. Pienso, por ejemplo, en John McCain en el 2008, obligado a buscar el voto estadounidense bajo una premisa ineludible: “yo no soy Bush”. McCain trató de reducir al mínimo la presencia de George W. Bush en su campaña, no solo por la mala relación que ambos arrastraban desde la contenciosa elección primaria del 2000 sino también porque Bush se había convertido, para el verano del 2008, en una figura tóxica. Aunque McCain tuvo que defender su apoyo como senador a la guerra en Irak, muy rara vez se refirió a la herencia de Bush, también republicano, como un modelo a seguir. Y aunque no le alcanzó para ganar, McCain hizo lo que tenía que hacer: disociarse de ese legado era la única manera de buscar el triunfo.
Hay otros políticos que se han equivocado al desechar a sus antecesores. Fue el caso, me parece, de Josefina Vázquez Mota con Felipe Calderón. Vázquez Mota confundió la polémica con el repudio: pensó que Calderón —quien había sido, claro está, un presidente polarizador— sería universalmente rechazado por los votantes. Quizá por su mala relación personal con Calderón, Vázquez Mota decidió ignorar los datos duros de la popularidad del presidente panista, sobre todo en ciertas zonas de México. Lo cierto es que, con todo y todo, el legado calderonista, sobre todo en seguridad, podría haber fortalecido a Vázquez Mota.
En Estados Unidos hay un ejemplo parecido. Ocurrió también en la elección del 2000 y tuvo como protagonista a Al Gore, candidato demócrata. Tras ocho años como vicepresidente, Gore optó por apartarse de la herencia de Bill Clinton. Los testimonios de aquel tiempo revelan que Gore tomó la decisión porque temía que los escándalos de conducta privada de Clinton se volvieran un tema en la campaña. Para blindarse, no solo se separó de Clinton; cortó prácticamente todos los vínculos con el (muy popular) presidente. Como Vázquez Mota (pero mucho peor), Gore desechó de un plumazo no solo el notable legado de Clinton en materia económica sino su perdurable popularidad. Fue un error mayúsculo, definitivo.
Todo esto me lleva de vuelta al presente, donde Hillary Clinton enfrenta una disyuntiva similar.
Mucho se ha escrito sobre la “escandalosa” crítica que Clinton hiciera hace poco a la política exterior de Barack Obama. “Las grandes naciones necesitan principios de organización y ‘no hagas estupideces’ (frase que Obama ha usado para explicar su idea de política exterior) no es un principio de organización”, declaró Clinton en una entrevista ya célebre hace unos días. Es, qué duda cabe, una declaración subida de tono. Pero no implica, a mi parecer, un rompimiento con Obama, con quien Clinton trabajó de manera exitosa como secretaria de Estado. Las palabras de Clinton no son un ataque frontal, ni revelan una fractura entre ella y Obama. Lo que sí revelan es la necesidad imperiosa que tiene Clinton de alejarse de la parte más políticamente perjudicial del legado de Barack Obama. Apuesto que no hará lo mismo con otras zonas más rescatables de la herencia de Obama, como la política ambiental, ciertos logros económicos y hasta la reforma de salud. Lo de Clinton, en suma, no es otra cosa más que pragmatismo. No es personal: es política.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.