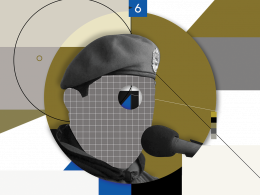Fidel Castro merece cada uno de los homenajes, en tono y magnitud, que su país le preparó por el primer aniversario de su muerte, este 25 de noviembre. En los medios de propaganda cubanos, la fecha difícilmente remite ya a la partida del yate Granma en 1956 desde un puerto de Tuxpan, México, cuando Fidel estaba a punto de convertirse en guerrillero, pero todavía no lo era.
Desde la propia jerarquía de hechos impuesta por el oficialismo, el dictador se devora a sí mismo, su muerte se traga su lejana juventud. La memoria de la revolución elige premiar la consagración totalitaria, el acta biológica de fallecimiento, antes que el pasaje aún ambiguo de la gestación, el instante, forzosamente temprano, en que cabía la posibilidad de que los guerrilleros principiantes fuesen destruidos en algún suceso fuera de los límites históricos.
Hasta el momento de su ocaso, esa fue una obsesión de las revoluciones: mutilar y finalmente borrar las probabilidades que podrían anular su propio estallido o que auguraban un curso distinto para ellas mismas, cualquiera que este fuere. La sombra de Fidel Castro sobre el tiempo de Cuba abarca tan insana cantidad de años que ha terminado produciendo eventos que se superponen. Es el afán de atornillarse en la historia. De desbordarla, incluso. De aquí podríamos aventurar algún axioma:
1. Un hombre que en una misma fecha genere dos efemérides, con un lapso de diferencia de sesenta años entre una y otra, es un dictador.
2. Entre dos hechos coincidentes, la dictadura siempre va a premiar su suceso por delante del suceso de la revolución.
3. Una revolución no puede durar lo suficiente como para generar dos efemérides en una misma fecha.
El primer año tras la muerte de Fidel Castro ha sido tan infructuoso, tan rematadamente idéntico en sus fundamentos a cualquiera de los últimos veinticinco años en Cuba, que cualquiera que haya dotado a este suceso de un poder de conmoción más grande que el que evidentemente resultó tener, podría pensar que Fidel aún vive o bien que había muerto desde mucho antes, siendo las dos variantes, por otra parte, verdaderas.
El trovador local Raúl Torres, quien compusiera sendas baladillas elegíacas tras los respectivos decesos tanto de Fidel como de Hugo Chávez, ha vuelto a inspirarse en este primer aniversario. Hay cierta justicia histórica en el hecho de que el bardo oficial del líder supremo sea alguien capaz de llamar poema a las siguientes estrofas: “Veré cómo crecen tus nietos,/ les contaré tus historias, tus retos./ Pero me resulta difícil/ contarles sin tu imagen tan pura/ esculpidas por manos, ternura,/ en los parques al lado de Martí”.
Lo único que una figura internacional de tanto peso ha podido conseguir tras su muerte, en el bazar de la lírica, es la quintaesencia del cantautor de provincia. “Toda apología debería ser un asesinato por entusiasmo”, nos recuerda Cioran. El trovador de turno lo ha cumplido. No hay que matar el cadáver de Fidel Castro porque los fidelistas se están encargando de ello.
Hay una transgresión desde la euforia, una disidencia del frenesí. Fidel prohibió las estatuas inspiradas en él, así como el bautizo de calles y establecimientos públicos con su nombre, y por primera vez los fieles más obedientes y estentóreos experimentaron lo que es la represión castrista. El trovador confiesa cuán difícil es no encontrarse con ningún monumento del líder en ningún parque municipal.
De modo sintomático, Fidel Castro viene inspirando mala literatura desde antes de su consagración. En 1957, la poeta Carilda Oliver compuso un canto que no en vano los pioneros tienen que recitar hoy en las escuelas: “Ese Fidel insurrecto/ respetado por las piñas,/ novio de todas las niñas/ que tienen el sueño recto”. En un país detenido, la vigencia de la poesía es su muerte.
Por un momento, yo me he sentido razonablemente bien, o aliviado, si es que alguna de estas cosas significa algo, luego de que este primer aniversario me haya sorprendido en Badhoevedorp (un pueblo de nombre impronunciable en la periferia de Ámsterdam), metido desde la medianoche en un bar de veinteañeros rubios envueltos en humo, que beben Heineken y fuman marihuana legal, niños un tanto rurales que no tienen la menor idea de quién es Fidel Castro, ni tampoco parece que lo vayan a saber algún día. Afuera hay un canal helado de aguas negras y la temperatura roza los cinco grados Celsius.
De camino a mi hotel, bordeo los jardines de invierno y las casas de ladrillos rojos y techos triangulares con chimeneas encendidas. Detrás de los cristales descubiertos, las parejas de ancianos jubilados miran en la televisión las noticias en neerlandés. Todo está vacío y húmedo y siniestramente perfecto. Un puente de hierro, un molino de viento. Por la calle camina un hombre, que soy yo. Desde este sitio, Cuba no es algo que pareciera existir.
Hace un año mi madre me llamó por teléfono para decirme, llorosa, que la muerte de Fidel Castro la conmovía, y para pedirme de paso que no escribiera nada sobre él. Un parlamento que captura el drama cubano porque en él conviven tóxicamente la devoción al líder y el miedo al represor. Pero el artificio de la emoción pasa, y el miedo queda, el temor uniforme y genuino.
Las celebraciones, el culto enfermo de la propaganda, buscan constantemente reactivar esa emoción, injertar la primera efeméride en el corazón de la segunda, una larga fecha invicta que cumple años todos los días. El único propósito del tiempo transcurrido entre el día de la muerte y el primer aniversario parece haber sido justamente garantizar que no sucediese nada para que ambos eventos se confundan o se amalgamen hasta que el aniversario, repetido ad nauseam, sea más que la muerte, el símbolo vaciando al hecho, el homenaje idéntico al duelo. Para que ahora mi madre vuelva a tener conmigo la misma conversación, la única conversación posible que durante décadas las madres cubanas han podido sostener con sus hijos.
Lo que el castrismo necesita hacernos creer es que Fidel entró en La Habana ayer, y que también ayer murió. En ese sentido, después de su larga convalecencia, el castrismo requería ya que Castro falleciera. Los especiales de televisión, los poemas, los poetas, los trovadores, los actos políticos y las galas culturales son el núcleo del sistema. El líder es un pretexto. El totalitarismo vive de conmemorar.
(Matanzas, 1989) es periodista. Su libro La tribu. Retratos de Cuba fue publicado por Sexto Piso en 2017.