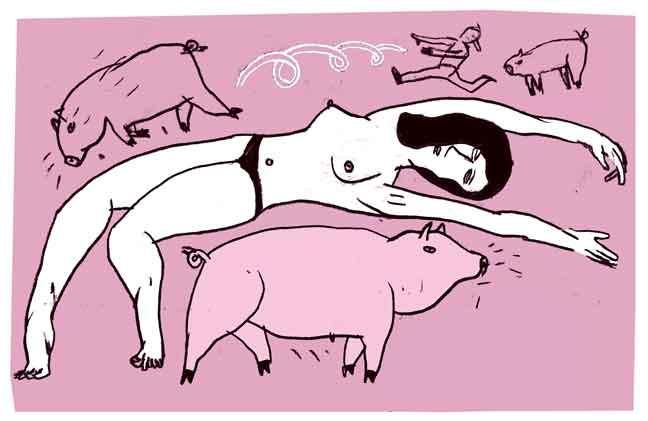Hace 25 años, en su artículo “Intelectuales”, Gabriel Zaid acuñó una definición exacta de la persona dedicada a esa actividad: “es el escritor, artista o científico que opina en cosas de interés público con autoridad moral entre las elites”. En esa labor, añade Zaid, al intelectual le corresponde cuestionar la verdad oficial, al poder, a la propaganda y, en general, a toda aquella narrativa prefabricada que pretende engañar al público.
En el mismo artículo, Zaid enlista nueve tipos de personajes que no son intelectuales. En estos tiempos de posverdad identitaria, cultura de la cancelación, populismos, redes sociales y democracias iliberales, destaco algunos de ellos: “no son intelectuales los que adoptan la perspectiva de un interés particular; los que opinan por cuenta de terceros; los que opinan sujetos a una verdad oficial (política, administrativa, académica, religiosa); los que son escuchados por su autoridad religiosa o su capacidad de imponerse (por vía armada, política, administrativa, económica)” y “los que se ganan la atención de un público tan amplio que resulta ofensivo para las elites”.
Los voceros (formales e informales) de un gobierno, los influencers, los burócratas y los escritores que sistemáticamente respaldan una opción política o a un régimen, se entiende, no son intelectuales. Son propagandistas, promotores, apologistas o, en lenguaje común, paleros. A Émile Zola, el primer gran intelectual de la era moderna, le costó su paz y salud cuestionar al gobierno francés por el caso Dreyfus. En contraste, cuando un escritor opina a favor de un presidente, un cónsul o la administración pública, es todo menos un intelectual.
Por traer a colación un asunto reciente, el debate sobre la ocupación temporal de unas vías férreas de Grupo México por parte de la Marina mexicana ofrece ejemplos claros de la comentocracia oficialista que intenta apropiarse del rol de los intelectuales. Siendo evidente que tomar unas instalaciones a punta de pistola impacta en el valor comercial de ese bien a expropiar (u ocupar), hubo voces que sostuvieron la legalidad de la actuación del gobierno. El estándar internacional de indemnizaciones –obligatorio para México por los tratados y convenciones internacionales que ha ratificado, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos– señala claramente que los gobiernos no deben tomar acciones que afecten el valor comercial de lo expropiado y, si lo hacen, la indemnización debe considerar el valor previo a esas acciones. La valuación de los bienes la realizará un instituto del gobierno, por lo que la situación ordinaria es que los particulares deban pelear en tribunales los montos a pagar. No debe sorprender que los opinadores omitan mencionar lo anterior. Son los mismos que hacen épica de las expropiaciones y formulan falsas equivalencias entre los gobernadores obradoristas que llevan ataúdes a la puerta de la Corte Suprema y la sociedad civil que marcha y se manifiesta en favor de ese mismo tribunal.
Contra lo que sugiere el cuento del tirano y el oligarca que difunden esos voceros del oficialismo, las expropiaciones no son parte de una gesta épica por la justicia social. De hecho, demuestran la incapacidad de un gobierno para llegar a soluciones acordadas, máxime cuando desposeer es la respuesta a un particular que no se sometió a los deseos del gobernante. Entre más expropiaciones, más autoritario es un Estado. La diferencia entre una confiscación y una expropiación es la compensación solventada, de la misma manera que, por poner un ejemplo, quien rompe un hueso indemniza al lesionado. La expropiación es un acto de violencia ejercido por el ogro filantrópico, es una agresión que no tiene nada de heroica.
México tiene una clase empresarial nacida del capitalismo de cuates: sus negocios provienen de gracias, concesiones, permisos y otros mecanismos de extracción de rentas. En el imaginario colectivo, su riqueza es injusta e indebida, sin matices ni distingos, lo que a sus ojos justifica despojarlos de sus propiedades.
Aprovechando eso, el portavoz gubernamental, disfrazado de analista independiente de izquierda, considera un acto de reivindicación popular que se despoje a un oligarca, sin considerar que cualquier apropiación autoritaria vulnera la seguridad de los derechos de propiedad de todos, no solo de los privilegiados. Justifica que el tirano despoje al oligarca y convierte al déspota en Teseo y al empresario en el monstruo del laberinto. Su mensaje distorsiona deliberadamente la realidad, al manipular las creencias y emociones de sus destinatarios, para influir en la opinión pública y en actitudes sociales: es demagogia, es propaganda, es posverdad.
El papel de los intelectuales no es echar loas a los gobernantes. Es cuestionar las verdades oficiales, al poder, a los atajos intelectuales de otros. Sobre esas líneas Mark Twain delineó la misión del intelectual: decir lo correcto, aunque las mayorías crean lo contrario. Decir la verdad aunque el gobierno, la prensa o los bribones digan otra cosa. La mentira repetida mil veces no se vuelve verdad: solo la cree quien renuncia a pensar, el que sustituye la razón por la ideología.
Hoy, más que nunca, se necesita que los intelectuales señalen las mentiras del poder y sus corifeos. ~