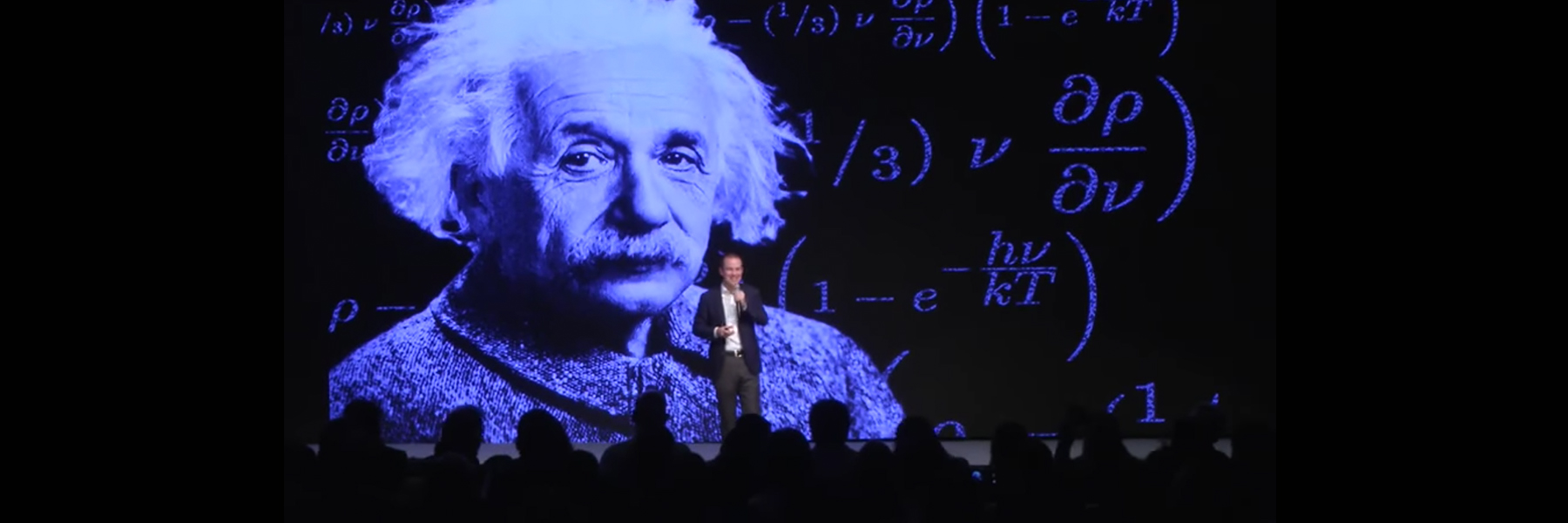Hace muchos años regalé a mi octogenario padre dos libros de Santiago Ramón y Cajal: El mundo visto a los ochenta años y Charlas de café. Este último se publicó por primera vez en 1941; conseguí comprar la publicada en 1966. Era la novena edición. Me ha venido a la memoria porque hace unos días en el podcast de Freakonomics el psicólogo y lingüista Steven Sloman, el primatólogo Robert Sapolsky y la economista Julia Shvets, entre otros, abordaron un asunto fascinante: cómo cambiar de opinión. Pero antes de pensar en el cómo, deberíamos preguntarnos por qué.
Estar dispuesto a cambiar de opinión muestra que nuestro cerebro es todavía plástico, que aceptamos la premisa de que el discrepante no lo es por vicio moral sino por diferencia en el conocimiento. Corregir visiones erróneas o incompletas del mundo nos permite acercarnos un poco más a la verdad, lo que, señala Sloman, también nos aproxima al éxito individual y como especie.
Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué llegamos al extremo de confundir coherencia con empecinamiento o flexibilidad con falta de criterio? “No pensamos solos”, sostiene Sloman: el pensamiento no es algo individual sino compartido con otras personas de una comunidad. Colectivamente sabemos mucho, individualmente fallamos de manera estrepitosa. Nuestra vida se apoya constantemente en el conocimiento y experiencia de los otros miembros de la comunidad en la que estamos inmersos. También en el pensamiento somos una especie con una formidable habilidad cooperativa. Salta a la vista la primera gran dificultad a la que nos enfrentamos: cambiar de opinión a veces implica disociarte de esa comunidad.
Pero no acaban ahí los obstáculos ni todas las ideas presentan la misma dificultad. Según apunta Julia Shvets, cuando la visión que tenemos de algún asunto complejo conecta directamente con la imagen que tenemos de nosotros mismos, cambiarla puede implicar un precio demasiado alto.
Quizás este es el motivo de que sean tan magnéticas y tan difíciles de modificar las ideas políticas y culturales ligadas a la identidad. Hace unos meses, en una entrevista con Carlos Alsina, Joaquim Torra insistía una y otra vez en su voluntad férrea de dialogar en pos de la autodeterminación de Cataluña: “no se nos puede negar (pedir) a nosotros que dejemos de ser quienes somos. Esto España tiene que entenderlo”.
Negociar o ceder sobre algo que consideras parte de tu esencia es traicionarte. Por eso este tipo de diálogos acaban conduciendo, tantas veces, a la melancolía. Si tu autoimagen depende estrechamente de algo exterior que puede ser cambiado, el momento de crisis supondrá necesariamente un vacío de identidad. La resistencia al cambio resulta entonces una evidencia. Escribía Ramón y Cajal en Charlas de café: “Lo que entra en la mente por vía de razonamiento, cabe ser corregido. Lo admitido por fe, casi nunca”. ¿Es entonces solo una cuestión de cantidad y calidad de información? Parece que desgraciadamente tampoco.
En sus experimentos, el economista Matthew Jackson ha comprobado que no extraemos las mismas conclusiones de los mismos hechos. Dependemos mucho de nuestras experiencias e ideas previas a la hora de interpretar los datos. Más información en ocasiones significa más polarización, no menos, porque utilizamos los datos como arma para reforzar los propios prejuicios. Al escucharlo me vino a la memoria la visualización espacial del voto, casi calle por calle, que se ha hecho con los resultados de las recientes elecciones. Dónde vives, tal votas. Fascinante y útil, sí. Inquietante también. Unos días después, un artículo en el periódico nacionalista vasco Deia preguntaba: ¿duermes con el enemigo?
La conclusión inmediata –¿renunciamos a la información? ¿Desistimos de modificar una idea que ahora vemos equivocada para no desvincularnos de nuestra comunidad cognitiva?– es desoladora. Como indica Sloman, no hay soluciones únicas y definitivas, pero eso no significa que no haya cosas que podamos hacer. Él sugiere obligarnos a explicar cómo funcionan las cosas en lugar de describir qué nos parecen. Eso nos haría ser más conscientes de la limitación de nuestro propio conocimiento y por lo tanto más abiertos a aceptar argumentos distintos.
Respecto al uso de los datos, en el año 2011 la revista Edge preguntó a una serie de personas por un concepto científico que pudiera contribuir a mejorar el instrumental cognitivo de las personas. Lisa Randall, física de la Universidad de Harvard, respondió a la pregunta explicando el significado de la palabra “ciencia” y haciendo hincapié en algo que los no científicos no solemos tener presente cuando manipulamos datos sofisticados: la solidez y límites de lo que la ciencia establece, su fiabilidad pero también el carácter relativo de sus conclusiones y predicciones. Es la disposición permanente a ser refutado por algo mejor, más verdadero.
Pensándolo bien, el aprendizaje que extraigo es de la misma cualidad que el que persigue Sloman con el cambio de pregunta: que seamos conscientes de la consistencia de nuestro conocimiento real individual cuando sostenemos una opinión sobre un asunto complejo. Nuestros apriorismos, el confundir persona e idea y la moralización sistemática de cada asunto (el binomio bien-mal) nos ponen muy difícil cambiar de opinión. Casi tanto como nos empuja a tratar de convencer a otros de que lo hagan.
En definitiva, citando de nuevo a don Santiago, “consideremos a los hombres de espíritu sistemático y rígido como a los libros: se leen si interesan; mas nadie discute con ellos”.
Elena Alfaro es arquitecta. Escribe el blog Inquietanzas.