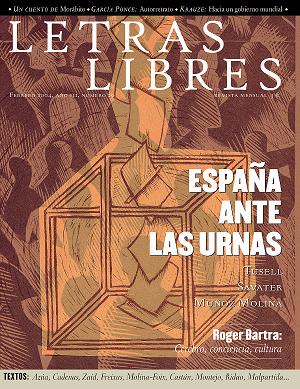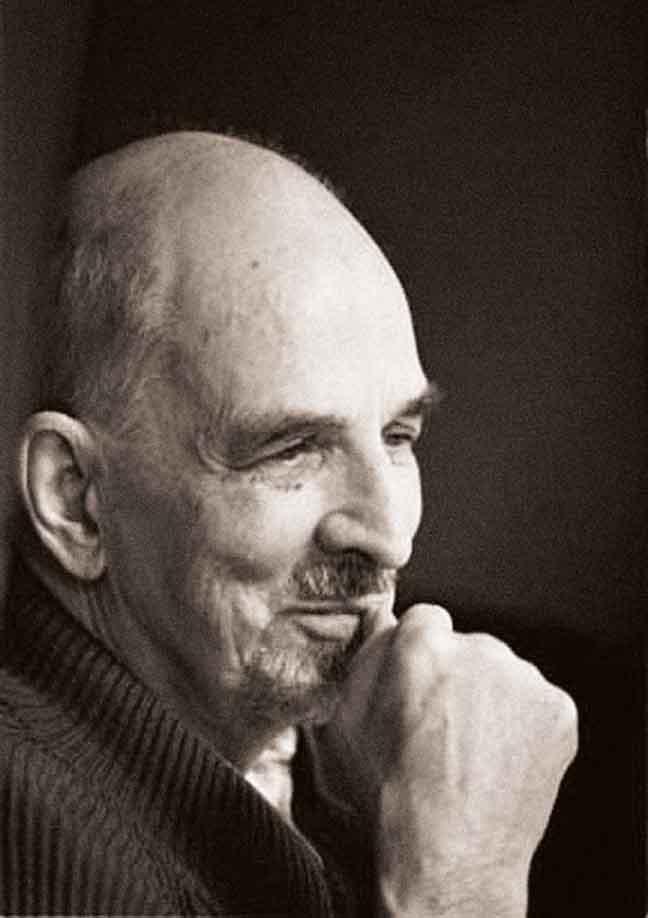En un avatar de su admirable winterreise por la Alemania de 1933, titulado El tiempo de los regalos, Patrick Leigh Fermor llega a Heidelberg para celebrar el año nuevo en la Hostería del Buey Rojo, acompañado por un amigo alemán. Hasta ese momento, en su largo recorrido a pie por ciudades y pueblos germanos, apenas ha asomado el hocico de la hiena nazi. Las tierras más septentrionales no parecen haber recibido la noticia de que un austriaco estrafalario está lanzando un movimiento de extrema derecha nacionalista. Es más al sur, sobre todo en Baviera, donde los nazis se adiestran para el asalto.
En la Hostería del Buey Rojo observa a un muchacho acodado a una de las enormes mesas, y siente un escalofrío. Aquel extraño individuo, tocado con el sombrero de los estudiantes, no le quita la mirada de encima. “Con excepción de los ojos azul claro, tan separados que parecían los de una liebre, podría haber sido albino”, escribe Fermor. El albino se levanta y acude hacia él despaciosamente, pone sus manos sobre la mesa manchada de vino, y sisea: “So? Ein Engländer?” Hasta llegar a Heidelberg, muchos alemanes le habían acogido con curiosidad y simpatía precisamente por ser inglés, la hospitalidad había sido siempre efusiva, a veces incluso desprendida. Ahora, en cambio, Fermor adivina que algo le separa abismalmente de aquel sujeto. Ahora “ser un inglés” significa otra cosa. Es un insulto.
El albino le acusa de “haber robado las colonias a Alemania”, de “impedir que Alemania tenga la flota y el ejército que se merece”, en fin, de los agravios que se repiten una y otra vez en todos los movimientos nacionalistas. Es una escena tensa que sólo se resuelve cuando el amigo de Fermor aparta benignamente al nazi y le acompaña hasta la puerta. Pocos años más tarde, sin embargo, la escena no habría acabado pacíficamente.
Fermor se percató de inmediato: lo que en 1933 sólo estaba comenzando era contagioso. El virus nacionalista se propaga con gran celeridad porque articula y justifica un conjunto disperso de frustraciones e impotencias que como carcomas nos corroen el alma durante toda la vida. Cada fracaso, cada incapacidad, cada menosprecio, cada humillación, cada burla, duele en la conciencia de quien la sufre, pero si se traban de forma adecuada y se dirigen contra un Extraño, entonces dejan de doler. El albino se había transformado en Alemania para dejar de sufrir él mismo; ahora sufría Alemania, y por culpa del Extraño.
Sin duda el albino había oído las soflamas de Hitler y éste siempre hablaba de Alemania como de un ser vivo, un individuo biológico, un dios con apetitos y pasiones, y la novela de ese dios, como la novela de Jesús de Nazaret para los cristianos, se había convertido en la novela del albino. La inmensa mayoría de las personas no tienen otra explicación para su incomprensible existencia que las que ofrecen las novelas, el cine, las revistas del corazón, los modelos de conducta masivos. Nuestra presencia en el mundo es inexplicable, el agobio que produce el sinsentido, unido a las inevitables desdichas cotidianas, conducen a la desolación. El albino había decidido que el desolado no era él, sino Alemania.
Si el albino hubiera sido capaz de sobreponerse a sus agobios, habría entendido que cada vez que Hitler aullaba “¡Alemania!” en realidad estaba aullando: “¡Yo!” Siempre que oímos “Alemania tiene derecho a…”, o bien “Euskadi tiene derecho a…”, o “Serbia tiene derecho a…”, estamos oyendo, en realidad, “¡Yo tengo derecho a…!” El significado cambia por completo, porque casi todo “yo” ha sido educado contra el odio y a favor del amor, y tiene dificultades para justificar su odio, pero si en lugar de un “yo” el agraviado es “Alemania”, entonces ese yo tiene todo el derecho a odiar a quienes atacan al ente inocente. ¿Cómo no voy a revolverme contra los que humillan a la Nación, si la Nación es, sencillamente, todo-el-mundo?
El albino debería confesarse a sí mismo: “Me siento muy desdichado: perdí la Primera Guerra Mundial por chulo e incompetente.” Pero Alemania no había perdido la guerra: había sido traicionada. De ese modo el albino suprimía su insignificancia; él no contaba para nada, pero Alemania no moriría jamás. Su odio se ponía al servicio de un inmortal.
Quienes vivimos en sociedades con fuertes movimientos nacionalistas, comprobamos cada día el delirio, la mitomanía, la paranoia de los nacionalistas. La invención del mito nacional lleva pareja la construcción del Extraño, igualmente ficticio. A pesar de sus buenos modales, los nacionalistas están obligados a odiar a un Enemigo. A semejanza de la Iglesia Católica, mientras los nacionalistas tienen un poder limitado, son inofensivos; en cuanto tienen poder suficiente, matan a los Extraños.
Las guerras nacionalistas, la última fue en los Balcanes, son siempre criminales, pero al desahogo asesino le sigue el derrumbe psíquico. No de otro modo gente correctísima se despierta el domingo cubierta de sangre y se pregunta “¿Qué pasó ayer noche?” Sólo acierta a recordar un grupo de ruidosos camaradas, muchas botellas, gran entusiasmo. En esa pesadilla se le aparecen grupos de hombres y mujeres pidiendo clemencia, pero no puede creer que aquello fuera obra suya. El resto de su vida lo dedicará a perder la memoria. Su verdadero deseo no es morir por la patria, sino matar por ella. Ese es el deseo profundo de ETA y de cuantos la amparan, matar. Cuando despierten, lo negarán. ~
Modificación
El caballo de madera tiene hambre, el hambre de los árboles. Come serrín, albúmina, la continuidad de los…
Sarabanda la obra final de Ingmar Bergman
Es difícil hallar un director cinematográfico de la segunda mitad del siglo XX que merezca con más justicia que Ingmar Bergman el calificativo de maestro: el poder de sus…
El abuso de la ciencia en la política
La pretensión de someter las decisiones políticas, empresariales y organizativas a la supuesta evidencia científica es fuente común de errores y oportunismos. Una triada de pautas puede ayudar…
El cónclave según Stendhal
Esta crónica de Stendhal acerca del cónclave donde fue electo Pío VIII, en 1829, subraya la relativa y asombrosa inmovilidad del papado.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES