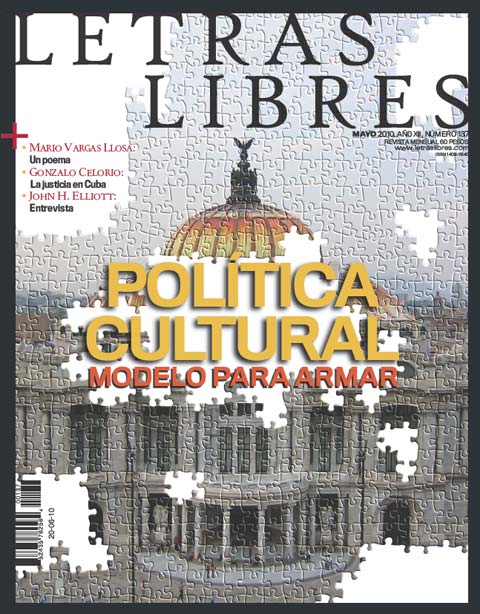Con algo de jactancia llegó y puso el libro sobre la mesa: Aquí tienes lo que tanto andas buscando: la frase fue dicha a todo pulmón para que resonara a lo ancho del restaurante y, lo visto al instante, una edición estropeada, pero completa, la única en español. Gastón, que estaba sentado en el gabinete, se colocó sus gafas y sí: El zafarrancho aquel de via Merulana, de Carlo Emilio Gadda, el Joyce italiano que cita Italo Calvino en sus Seis propuestas para el próximo milenio, como ejemplo supremo de multiplicidad. Así la sorpresa. Más aún cuando Atilio Mateo le describió la extenuante peregrinación que hizo por una veintena de librerías de viejo. Calles peligrosas a toda hora, malolientes, y desperdigadas por los rumbos más horripilantes y bufos de la ciudad. Fueron cinco días de búsqueda. Mucha gente vaga le dio nortes. Gente fachosa bien informada. Circunstancia fantástica, ¿o no? Y hablando de Atilio Mateo: ¡qué muestra de amistad! Durante cinco días dejó de ir a su trabajo de burócrata para dedicarse a la busca de un libro difícil de hallar. En los primeros cuatro días empleó doce horas (de las nueve a las nueve) en su indagatoria, pero fue al comienzo del quinto cuando se topó con una rareza llamada Librolandia y halló por fin aquello y: ¿No habrá otro ejemplar?, de una vez me puedo llevar dos o tres, incluso si tiene más se los compro. Pero el librero, alzando las cejas, le dijo: Lo siento, sólo tengo éste. Total: demasiado tiempo para el hallazgo. La ventaja de Atilio Mateo era que tanto su jefe inmediato como su jefe superior le permitían ausentarse por la razón que se antoje. Si alguien de más arriba les preguntaba por el fugitivo, tanto uno como el otro decían que andaba haciendo una investigación, o más o menos. Además, ambos admiraban al intelectual: un genio desperdiciado y, desde luego, merecedor de constantes apapachos. Sí. Un trabajo envidiable para un ente profundo.
Resta decir que el trío laboraba en la Secretaría de Educación Pública. O sea: la burocracia tiene una bola de enredos incomprensibles. Ahora, por lo que respecta a Gastón, él no era burócrata, lo fue hasta hacía unos dos años. A la fecha era un desempleado más.
Un desempleado que buscaba a diario y sin desmayo un trabajo oficinesco, nada más eso, por lo que entregaba solicitudes presentándose bien trajeado, por si las dudas, pero la obtención: ¡ninguna!, hartas largas inmerecidas, o algunos rechazos casi en son de broma. Sea que no lograba siquiera una oportunidad a mediano plazo. Mala suerte, aunque… más bien… no tanta. No, porque un hermano mayor le daba asilo y con gran beneplácito le entregaba una cuota semanal bastante exigua, a condición de que entre semana no dejara de solicitar lo que tanto le hacía falta. La frustración –en goteo– de todos modos. Dos años de opacidad que Gastón trató de remediar con la lectura de libros, pero todavía esto: la lectura como un reto, que no como mero entretenimiento. Por angas o por mangas llegó a odiar lo superficial, muchísimo, siendo que lo contrario no sabía qué era: ¿una vida a contracorriente?, ¿leer a autores en verdad conocedores e imaginativos, más que a autores sabihondos? Al respecto hay que decir que se inclinaba por un amor a la belleza del misterio, nunca por un amor a la belleza de las aclaraciones. Asombro más asombro y ninguna respuesta. Enigma que crece y paradójicamente es fiesta, riesgo, sombra, tiniebla, por ahí algún haz, o unos cuantos, y de nuevo –¿por qué no?– fiesta y mayor desorden.
Cuéntese que transcurridos los primeros seis meses de desempleo, Gastón tuvo la suficiente concentración para disfrutar lecturas dislocadas y problemáticas. Leyó con rapidez el Ulises, de James Joyce; La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, y la Divina Comedia de Dante Alighieri, la traducción directa del toscano al español acometida por Bartolomé Mitre, en verso endecasilábico; teniendo en su haber otros tres retos pendientes: Paradiso, de José Lezama Lima; Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães Rosa, y La vida instrucciones de uso, de Georges Perec. Unas de las opciones más deseadas era la famosa novela de Carlo Emilio Gadda, (y hela aquí), amén de otras proezas del mismo autor: La mecánica y El aprendizaje del dolor, que a saber cuándo las hallaría, en traducción castellana, desde luego; en fin, hazaña por venir, como sería la localización en librerías de otra obra italiana importante: Los Malasangre, de Giovanni Verga: sea pues un viacrucis, un ímpetu y un desaliento, y luego un renovado brío, no sólo por lo difícil de la lectura sino por el agobio de buscar tras creer. En el restaurante la conversación se puso alegre por el obsequio de una obra que trataba de un asunto nimio, en apariencia; una exuberante pesquisa policial, pero que en manos de un autor apasionado y neurótico como Gadda se transformaba en una red amplísima de conexiones entre hechos y personas; intríngulis de angustias y obsesiones sazonado con variados niveles lingüísticos del alto y bajo italiano, así como una muestra inaudita de léxicos de toda categoría. Literatura extrema, maniaca a más no poder, pero iluminadora por cognoscitiva, que seguro ha ofrecido a muchos un constante vértigo, mismo que puede tanto hastiar como maravillar. El zafarrancho es un vapuleo narrativo radical que lo mismo podía seducir que poner irascibles a los pobres lectores. Y el reto ¿sin más? A ver si lo aguantas: último añadido de Atilio Mateo, que le había hecho de viva voz a su amigo un extracto campechano de la novela. Así a otra cosa: un asunto demasiado real: lo del desempleo. ¿Cuál arreglo? Ninguno. ¿Cómo?, ¿ni un viso de optimismo? Nada. De hecho, Gastón deslizaba la pregunta titubeante: que si en la Secretaría de Educación Pública había una plaza disponible; que con las influencias de Atilio Mateo ¡a ver si sí!; que no importaba el monto del sueldo, el chiste era percibir algo de algo: digno, digamos. El amigo era amigo a su manera: hacía balances de afecto, sea que el favor del libro sí, pero el empleo no. Sobre todo porque Atilio Mateo sabía que aquel lector singular era al fin y al cabo un hombre pusilánime, que, como se dijo, metía a diestra y siniestra solicitudes de chamba, pero no era agresivo en la súplica, no tenía poder de convencimiento y, lo peor, no era competente. Por ende, la ayuda… que otros se la dieran.
Hacerse guaje. Diseminar lo que sí y lo que no, ganando de sobra el no. Esos eran los cálculos, a grosso modo, del burócrata genial que varias veces se hizo una confesión sigilosa: Los amigos necesitan una buena dosis de cariño y otra más o menos similar de desprecio. Lo que nunca, bajo ninguna excusa, debe presentarse es el odio. Aquella vez, en aquel Denny’s sugestivo, Atilio Mateo le prometió a su amigo del alma que le conseguiría La mecánica y El aprendizaje del dolor (sobre todo esta última obra), del mismo Gadda, pero que primero leyera El zafarrancho, ese auténtico brete que vaya usted a saber si es más gracioso que tortuoso.
Más abundancia de referencias sobre la obra de Gadda, generalizaciones más imprecisas que puntuales, esto es: acopio de datos en desorden sobre el autor y sus obsesiones y, por Dios, ya la despedida, más porque Gastón hojeaba con fruición la novela abstrusa. Ahí, pues, un buen pretexto para evadirse profusamente, y ya, como se dijo, ¡adiós! Ahora pasemos a lo secreto. Lo que no le dijo Atilio Mateo a su dizque amigo fue que la lectura de El zafarrancho había provocado tragedias y dramas en otros lectores, conocidos suyos, a quienes obsequió la novela con la mejor intención. El primero que la leyó, a raíz de haberle sido recomendada y donada, fue un tal Jair Topete, que era ingeniero industrial no muy destacado, dígase que no llegó a mayores en su profesión porque tenía un genio de los mil diablos, tal como lo fue Gadda: un ingeniero insoportable. El dato importante fue que cuando Jair apenas iba a la mitad del libro sufrió un accidente automovilístico casi mortal, quedó postrado para siempre en una silla de ruedas porque se rompió huesos importantísimos. Lo que siguió de su vida hasta la hora de su muerte, dos años después del siniestro, fue pura amargura y fracaso. ¡Qué lástima!
Otro personaje a quien Atilio Mateo obsequió el libro fue a un tal Rubén de los Mares, un hombre rechoncho que estudiaba letras inglesas en una universidad connotada de Estados Unidos: era un riquillo faltoso y degenerado; pues bien, según informaciones algo erráticas, cuando apenas leía las primeras páginas de El zafarrancho, tuvo una embolia incurable, gracias a Dios no mortal. Desde entonces Rubén ya no sirve para nada. Comoquiera que sea vive apenas, más bien pésimo, aún cuando su familia se ha partido el lomo para obtener mucho dinero e invertirlo en su recuperación, pero pues cero avance. Y en cuanto a Atilio Mateo, baste decir que, pese a estas dos referencias desgraciadas, siguió obsequiando esa obra cumbre italiana, también con la mira de provocar un exorcismo, que el efecto de la lectura fuera inverso, que quien la leyera le llegara de inmediato la buena suerte. Digamos: una vida sonriente, ¡ojalá!
Siguieron los recorridos extenuantes por las librerías de viejo. En una de ellas Atilio Mateo encontró tres ejemplares de El zafarrancho casi intactos. Y a regalarlos y a encomendarse a ver a qué fuerza suprema. ¿Cuál, concreta? Hay que considerar de antemano las largas conversaciones de café con cada uno de los futuros lectores. Hay que atisbar en la persuasión: seducir con argumentos netamente literarios. Cafés tras cafés. Buena vibra. Gana de arañar lo excelso para no sentirse una especie de bergante o también para saberse promotor de obras a todo mecate: cimeras, señeras, mitoteras.
No logró lo pretendido. Al citarse por separado con cada futuro lector para la donación de aquello tan substancioso, pues pasó lo mismo, incluso hasta peor: dos de los lectores murieron sin causa aparente: infartos drásticos, sorpresivos. Otro de los lectores fue atacado en la calle, recibió varias puñaladas por resistirse a entregar su cartera y su reloj, pero lo bueno fue que ninguna puñalada fue tan de abrir cuánto, no desde luego en lugares importantes del cuerpo, sin embargo, ¡qué desastre en consecuencia!
Ahora estaba Gastón. ¿Él sería la salvedad? Tal vez no sea de creerse, pero Atilio Mateo fue a la iglesia a rezar –¡por fin!– un padrenuestro y cuatro avemarías. No era creyente (esas oraciones las aprendió de niño), pero a ver si con eso… Lo contrario sería un auge bien floroso, sobre todo porque de todos los lectores citados, Gastón era el más conocido, el más amigo tiempo ha. Ciertamente se sabe que era un pusilánime. Hombre indefinido y por lo tanto cambiante. Desde muy joven quiso ser deportista, ¡vaya!, se dio cuenta a tiempo que no servía para eso; luego se le metió en la cabeza la idea de ser pintor, necedad, por supuesto, pues no tenía aptitudes para el dibujo ni para las mezclas desconcertantes de colores, tampoco tenía imaginación escenográfica ni la más elemental noción de armonía de embarres, por fortuna abandonó lo que pronto se convirtió en una idiotez para él.
Hablar de otras actividades es hablar de otras renuncias. Cursos intensivos de los más impensados: todo trunco, al igual que una cuantiosa gama de trabajos que para qué enumerar. Su vida parecía un perpetuo decurso lleno de irregularidades e insuficiencias. Y así de continuo los intentos, así la fe en sí mismo y el humus de las abstracciones resultantes, pero: lo craso: a las primeras de cambio Gastón se decepcionaba de lo que a usted se le ocurra, tenía ese privilegio, debido a que contaba con el apoyo incondicional de su familia. Siendo un hombre simpático y bondadoso, pese a ser lo que se dijo arriba, no faltaba quien le echara la mano, de ahí, entonces, aparecía su buen humor como respuesta suavizante a todo lo que recibía. En los últimos años optó por la lectura, pero no sabía qué leer. Desde que se convirtió en un desempleado sin posibilidades de empleo a corto plazo, se inclinó por el entretenimiento: novelas de acción sin tregua, de aventuras descabelladas en los más ignotos lugares (las que se desarrollaban en el Polo Norte eran sus favoritas), de aceleraciones anecdóticas de principio a fin, sin mínimo análisis de personajes: ¿para qué?; sin reflexiones que pudieran emanar del magma del desarrollo dramático. Todo debía ser casi tenue, no sin que se mostrara con absoluto dinamismo. El tema, ¡el tema!: lo informativo, lo periodístico, nunca el punto de vista, nunca la duda sobre lo cierto, ni lo paradójico. De este modo buscaba por inercia los éxitos de ventas, lo escrito para las muchedumbres, porque era como ir a la segura, por ende, se fue hartando de novelería y en ese trance intervino Atilio Mateo, quien tuvo la osadía de poner en jaque sus gustos. Resultado: choque contra una coraza. La obvia defensa: Si no hay entretenimiento no hay nada. Yo no quiero leer lo que de entrada me parece aburrido. ¿Y el contrapunto de Atilio Mateo?
Gastón no quería pensar, sino excitarse. No había goce en la exploración de las palabras que encuentran concordancia con los hechos. La lectura tenía que ser transparente y vertical (pura redacción teta), ningún sedimento de extrañezas estilísticas, ni de trasuntos indirectos. Pragmatismo literario: un abecé conductor y conductista. Lo más sencillo me hace feliz, dijo con nervio. ¿Y el contrapunto de Atilio Mateo? Primero que Gastón se vaciara y luego… tras su cansancio… Aquí va la primera sutileza: No tienes afán de exploración. Te gustan las ideas fijas. A fin de cuentas eres un espíritu perezoso. Y el residuo argumental se desplazó en un sentido quizá tanteador: Atilio Mateo escarbaba en sí mismo para hacer explícito todo su rollo expansivo: Hay muchas formas de placer (¿pero hasta dónde podían ser interesantes?). De ahí la largueza inconmensurable en cuanto a embriagarse de conocimiento acorde con las sensaciones más placenteras, ser un infatigable buscador, nunca conformarse ni jamás sentirse dueño de la verdad; sin embargo el lastre: un refuerzo inútil: A mí me bastan unas cuantas ideas para vivir. Soy superficial. Adoro tener los pies sobre la tierra. ¿Los tendría?, ¡qué presunción! Pero poco a poco el necio cedió. Se enfatiza que Gastón era tan pusilánime como para no defender a ultranza su postura. Su coraza a fin de cuentas era de hule, su empaque: de un corcho corriente por delgado. No por inteligente sino por perezoso fue que cedió: a ver, a ver… ¿qué otra cosa? Fue entonces que entró al terreno de Atilio Mateo: Yo te recomiendo que entres con pasos tácticos a todo el experimentalismo que se suscitó en el siglo xx. Fue un siglo de revoluciones, de vanguardias, de movilidad expresiva y sensitiva. Camino prolongado, a menudo a expensas del asombro, incluido el derrumbe de sistemas de valores, llevando a la más exclusiva mesa de discusión la relatividad del arte y del pensamiento. Todo contradice a todo para dejarnos finalmente en un perpetuo estado de alerta, pero también de liberación. Jamás la atadura, ¿eh?, la libertad, sí, por encima de lo que sea, porque es –¡será!– la sal de la vida. Lo incierto fascinante. Y en consecuencia ahora sí las lecturas que apuestan por el misterio y desechan toda apetencia de aclaración. Lo imaginativo, pues, a contracurso. La literatura que descoyunta e inspira, la literatura como enigma: aquella antigua esperanza. Atilio Mateo se solazaba con este torrente de ideas expresado del modo más caótico. Lo bueno es que tenía un receptor blando y macilento, dispuesto a transigir sin remedio.
Transigió, por lo cual hay que trasladar todo esto a la ocasión de la cita en el Denny’s, cuando la entrega de El zafarrancho: gana de concentración, por ende: la hesitación por parte de Atilio Mateo al levantar su mano de adiós mientras suponía lo evidente: la muerte o la inutilidad vital de su amigo, conforme avanzara en los aportes teoréticos y molisanos del doctor Ingravallo, acorde con los interrogatorios churrulleros de Bravonelli (lectura hundidora).
Pasaron los días: unos dieciocho: y: ¿cuánto habría leído aquel? Posiblemente ya estaba a punto de un espantoso percance, o de convertirse en muerto inservible, o al menos un ordinario leso con, digámoslo al azar, la rotura de algo sin importancia, con efectos muy sin embargo: quiéranse ligeros moretones o mínimos goteos de sangre. Eso sería glorioso. Pero mejor, con insidia, pensar que la muerte debía andar cerca… ¿acaso?… Y para no inferir a lo puro bruto, Atilio Mateo se envalentonó como nunca lo había hecho: ir hasta la casa del hermano protector de Gastón (lejísimos, según cálculo al ver la Guía Roji), que servía de alojamiento eventual de quien seguramente ya había rebasado el capítulo de las declaraciones de Ceccherelli, personaje que se apoyó en sus mancebos Gallote y Amaldini para enredar lo tan propenso al apaño, sobre todo en cuanto a culpabilidades y demás tomas y dacas. En fin, el intrigado no quiso hablar por teléfono porque temía que nadie contestara, bueno, es decir, más bien temía que le dijeran las previsibles cosas evasivas tan factibles de soltar por teléfono. Así que llegó por la mañana al domicilio arrinconado, tocó neuróticamente el timbre hasta que la esposa (muy remisa) del hermano lo invitó a pasar. Anfitriona sorpresiva: café colombiano con galletas belgas: oh: como degustación sintomática para hablar jubilosamente acerca del cambiazo que Gastón había experimentado: o sea: el visitante debía creer totalmente lo inmenso, lo mirífico de la información, pues la novedad consistía en algo que pasmó a sus familiares: en un lapso de tres días el desempleado se convirtió en empleado formidable, con un sueldo casi descomunal: redactor de los discursos del Presidente de la República. Su hermano, que trabajaba en la Presidencia, lo conectó en un dos por tres. ¡Pues sí!: Gastón dio un salto increíble partiendo prácticamente de la nada. ¿Y la salud? ¿Y el ánimo? Todo de perlas. Al parecer el susodicho tenía ante sí una rampa harto ascendente: un futuro lleno de muchos pinturreos tenues: rufos y arreboles amalgamados con pajizos, glaucos y añiles. A Atilio Mateo le resultó en verdad demasiado cargante oír aquello tan subidor, bah; ahora lo que deseaba era hablar con el mismo Gastón para que le contara de propia voz toda esa suerte súbita tan sin igual, para ello tuvo que pedirle de favor a esa señora escuálida el teléfono directo de uno del montonal que había en la Presidencia. Sí, cómo no. Dado el número en aína. Paso siguiente: hablarle a… Se concreta de una vez… La cita en el Denny’s: ¿mañana? Acuerdo. A eso de las nueve de la noche. Y el fiasco a la hora de la hora: trajeadísimo Gastón. Ya casi felices por estar sentados frente a frente los dos amigos se pusieron al tanto, en forma sumaria, de sus menudencias vitales: recientes ¡claro! De veras que Gastón tenía un aspecto de gente de mucho dinero: y: por lo que respecta al buscador: veámoslo abajeño, algo modestito, o sea… Ahora vamos a entrar en lo mero central: ¿cómo vas con la lectura de El zafarrancho? Bomba aquí: ¡libro terminado! Un prodigio. Una organización de los niveles expresivos en concordancia con sus contrastes semánticos. Joya de joyas y blablablá. Sin embargo, para Atilio Mateo algo no embonaba, si con la lectura de El zafarrancho sus amigos padecieron lo que padecieron, incluido lo seco de la muerte, por qué a Gastón le había ido tan bien. La pregunta (por ser mental y sigilosa) tenía que elevarse al cielo, que contestara Dios, de inmediato.
Más y más plática sobre la supuesta obra difícil que a Gastón le resultó envolvente y desde luego muy rápida, aunque ruidosa. ¿Qué más hacer? Atilio Mateo: cabizbajo. Hay que imaginarlo: porque –ah– el amigo que triunfa: el desconcierto alimentando a la envidia: cierto que pese a la parca demostración, la actitud antipática del regalador fue notada al sesgo por Gastón, con lo que podemos encuadrar la escena de despedida como algo exento del costumbrismo habido apenas antes: Atilio Mateo ¡muy triste! (saludo laxo, desabrido), y el otro: nomás de ver cómo se reacomodaba las solapas del saco y se arreglaba el nudo de la corbata, ¡puf!, la arrogancia chulosa, la muy típica del trajeado, chabacana, detestable.
¿Por qué los amigos para que sigan conservando su amistad tienen que mantenerse inmodificables, sin cambios súbitos ni para bien ni para mal? A solas, Atilio Mateo cavilaba sobre sus nociones añejas de afecto. Más que el dar, qué tanto recibir, qué obtención, qué conveniencia. No está de más decir que en alguno de los últimos días hubo soñado a Gastón muerto o cuando menos inválido. Pero lo contrario… La lectura de El zafarrancho: cambiante: ¿por qué? También atisbó que en lo futuro a quien regalara el imponente libro le iría bien, e incluso de la noche a la mañana. Jaque –pues– para su corazón…
La amistad no depende de ningún pacto, como el amor…
Se quiere espontánea de principio a fin…
Aunque… ¡Chin!… A Gastón le estaba yendo mejor que a él: ¿cómo?, eso no podía ser.
Y quién sabe si seguiría ascendiendo… ¿Hasta dónde?
Algo se había roto.
El zafarrancho: milagroso.
¡Vaya!
En un lugar oscuro Atilio Mateo pensó que debía regalarle a Gastón las otras dos obras de Gadda traducidas al español. A ver si con esas lecturas al ahora empleado del Presidente de la República no le iba tan bien. Que perdiera el trabajo por cualquier motivo. Cambiazo… Aunque… No podía descartar que con la lectura (casi avorazada) de esos libros le fuera mejor.
Pues a buscar –sepa en qué tantas librerías de viejo– lo que se antojaba imposible. Anduvo. Tan explícita fue su búsqueda que él mismo se inventaba obstáculos insuperables. Entonces: preguntón a lo bestia (adrede… ¡qué mañoso!); al principio –mírenlo–, como que haciéndosela difícil, porque sí, pero después, al percatarse que le urgía darle bien pronto a su amigo aquellos ejemplares, se quitó telarañas de la cabeza y… Estupor: en una librería muy conocida del Centro Histórico del D.F.: lo increíble: los dos libros de Gadda –uno al lado del otro– relucientes, visibles las portadas: gran acueste en la mesa principal de sugerencias. Pues a agarrarlos cuanto antes. Violento el modo de adueñarse de ambos, lo que causó la sorna del librero de melena canosa: No es necesaria su enjundia. Nadie se fija en esos libros. Son demasiado raros para la gente. Tranquilidad resultante. Compra calmada. Asunto concluido.
Fue como una treta lírica la andanza tan corta de Atilio Mateo. Enseguida debía ponerse en contacto con el ahora redactor sin igual, a ver si lograba animarlo para que emprendiera esas lecturas. De verse otra vez en el Denny’s el regalador tendría que pensar en darle redondez y apretura idóneas a una síntesis –misma que debía ser, por encima de todo, incitativa– de los dos libros. Bueno, ahorrémonos los detalles del contacto telefónico para de una vez poner de nuevo a estos dos frente a frente en torno a una de las mesas del restaurante en mención. Y he aquí un extracto de la conversación que ya de alguna manera hemos evidenciado en lo que va de esta historia:
–Debes saber que con la lectura de El zafarrancho mi vida ha dado un giro de ciento ochenta grados. Nunca me ha ido tan bien como ahora.
–Y si lees estos dos libros de Gadda –los puso con algo de jactancia sobre la mesa– te irá mucho mejor.
–¿Qué tanto mejor me podrá ir?
–No sé. Que trabajes menos y ganes mucho más.
–¿Y a poco por leer a Gadda me pasará eso?
–Hay que aprovechar la inercia de tu buena suerte. Todo puede asociarse de la manera más fortuita.
–De todos modos me interesa hacer esas lecturas.
Resumen platicado del regalador. Tanto La mecánica como El aprendizaje del dolor eran novelas que Gadda había escrito contra sí mismo. En la primera inventa un sistema de pensamiento autodestructivo pero suficiente para sobrellevar la aberrante cotidianeidad. En la segunda novela inventa un país (parecido a Paraguay) donde vivirá tratando de olvidar todos los despropósitos que hicieron añicos su ya de por sí insulsa vida. Gadda era un hombre que se odiaba a sí mismo, como en cierta medida también Musil y, desde luego, Flaubert: la escritura para ellos era una suerte de salvación subjetiva, únicamente útil para soportar lo restrictivo de la realidad, de ahí se desprende su afán neurótico de perfeccionismo, la pasión cognoscitiva, fruto de la desesperanza y la rabia de no hallar nada verdaderamente plácido.
Brasas ardientes aquellos dos libros que parecían latir: mirarlos, y dudar, casi entusiasmarse, pero también despreciarlos, un poco, hasta eso. Al mirar al regalador, Gastón hizo un mohín entre amargo e irónico.
Pasaron los días. Cabe asentar aquí que el ahora redactor no solía buscar a Atilio Mateo: regla establecida a la llana (no acordada). O sea que podían pasar varios meses sin que hubiera contacto entre ellos. Esa amistad tan peculiar estribaba más en la necesidad del regalador de libros por no dejar que se alargara el lapso de aislamiento –un semestre fue lo más– y así un telefonazo de albricias y pronto la cita en el Denny’s, con la consabida y desatada faramalla literaria, antes que nada, para luego sólo tocar de refilón otros temas, muy pocas veces los personales. La política: ¡qué flojera!; las problemáticas urbanas: peor aún; los retruécanos filosóficos, tantas chingaderas tan al vapor; bueno, ¡pues!, sólo a veces; pero lo relativo a los libros –debe advertirse que por encima de todo estaban las novelas viejas y nuevas–, eso sí era como reintegrarse a lo taxativo-vencedor, lo fecundo y encrespado. Ya vendría otra cita para hablar de: ¿cuál primero? Pasaron tres meses de distanciamiento: ni saludos virtuales por internet, menos la iniciativa de Atilio Mateo por agarrar el teléfono y… aunque, tal vez por simple juego, mmm, cualquier pizca de noticia…
Lo que supo por teléfono el regalador: que La mecánica no le había gustado; que había dejado el libro a la mitad –Gastón hablaba con enfado–; que el estilo de la narración era demasiado especulativo, tanto que el autor hacía conjeturas de todo sin que vinieran al caso, pero en cambio con El aprendizaje del dolor estaba incursionando en un estado inescrutable de perversión e inquina; que Gadda incurría en una suerte de odio gigantesco casi excepcional, incluso casi excelso. El aprendizaje era una rareza maravillosa, una involución que a poco asfixiaba porque era tendente a desacreditar todo tipo de conocimiento sensible, descubriendo que hasta la misma conciencia podría ser espectral y ser, por supuesto, la posibilidad aterradora de un perpetuo autoengaño. La vida vista como un para qué. Sorpresa para Atilio Mateo al escuchar, de modo sucinto, el estado de ensoñación oprobiosa al que había accedido el ahora redactor campante. Todavía no voy ni a la mitad del libro, pero la verdad es que me está dando miedo esta lectura. La plática telefónica más bien resultó una confesión desordenada por parte del que no sabía si continuaba leyendo o no.
–Te hablo después. Calculo que te llevarás unas tres semanas en acabar el libro.
–No te puedo asegurar que en tres semanas.
–Entonces ¿un mes?, ¿dos meses?
–Háblame en tres meses.
–¿Tanto tiempo?
–Sí, como lo oyes, tres meses. Adiós.
Corte, pues. Cada quien a lo suyo. La cotidianeidad que uniforma todo cuanto encuentra a su paso. Leves caídas, leves elevaciones, como la parsimonia de la niebla. Fogueo, más que desdibujo. Y ¡plasta, a fin de cuentas! Pasados los tres meses Atilio Mateo alzó expectante el cuerno del teléfono. Marcó los dígitos como si los remarcara. Timbre sonador: ¿cuántas veces? Por fin, un empleado de los tantos de la Presidencia contestó… Ahora (ejem) viene la información que interesa, y hela aquí: que el licenciado Gastón Niembro estaba enfermo; que tenía una semana de no ir a la oficina.
Viaje apresurado a la casa donde Gastón se alojaba y, la sabrosura previsible, a ver qué enfermedad implacable, fulminante, pero no, al contrario, aquel se tomó unos días de descanso porque le dio la gana. Entonces el recibimiento en aras de una comodidad posma. Así el júbilo de la plática que se estaba tornando cada vez más inverosímil. Lo que fue en principio miedo inaudito conforme el avance de la lectura, se convirtió en despeje, en alimento, en hallazgo expansivo, de tal suerte que la culminación de ambos libros llenó de dicha y motivación al que supuestamente se iba a morir tras dicho empape literario, como cabía dilucidar por mera obviedad.
Lo más substancial de lo dicho por el redactor presidencial se cita en un solo parlamento, entresacado de la tan chancera plática:
–Ya gano el triple de salario que el que percibía cuando nos vimos la última vez. Además, ya pacté con mis jefes sobre mi horario de oficina. Voy a allá nada más cuando se me antoja. Mi trabajo de redacción es doméstico. Creo que haré textos mucho mejores para el Presidente de la República. Y ahora déjame decirte que el mismo jerarca de todos los mexicanos me ha felicitado por mi trabajo más de tres veces. Me ha dicho que si mantengo la calidad de redacción que hasta ahora he mantenido, me seguirá dando más dinero y más comodidad laboral.
–¿Y por qué cuando hablé a tu oficina un fulano me dijo que te habías enfermado?
–No te mintió. Tuve un catarro levísimo y falté. El personal del departamento en el que trabajo ya no me verá allá todos los días. Como te dije, ya arreglé con mis superiores las cosas a mi favor.
–¿Cuándo terminaste la lectura de los libros?
–Justo la semana pasada, poco antes de que me diera el catarro. Es más: cuando terminé la lectura fue cuando me subieron al triple el sueldo y, como te dije, de ahora en adelante iré a la oficina de vez en cuando.
–Pues te felicito.
Lo demás fue un asunto relativo de lo meramente circunscrito a los pormenores de la cortesía: los cumplidos, los buenos deseos y esto y lo otro. Hablemos, por lo tanto, del helor resultante: una vez que Atilio Mateo regresó adonde debía regresar, trató de poner en orden los efectos desconcertantes de aquella causalidad que tiempo atrás había sido espantosa, o macabra, o mugre, o incierta, todo lo que se quiera en tal sentido. Pero ¿qué diablos o qué arcángeles bienhechores protegían al redactor del Presidente para que la predestinación se revirtiera? Cierto –ahora se muestra una omisión expoliada–: Atilio Mateo no había leído ningún libro de Gadda, todo el rollo que manejaba era fruto de referencias que otros le habían dado en innumerables conversaciones de café. El regalador sabía mucho del autor italiano, pero le daba pavor leerlo. De suyo, lo que había sido patético de principio a fin, de pronto, casi en un parpadeo, daba la voltereta y de qué manera.
Acto seguido: buscar en librerías de viejo los tres libros de Carlo Emilio Gadda traducidos al español. Le urgía efectuar una lectura minuciosa, pero ¿los hallaría? Hay que saber que no deseaba pedirlos prestados, no fuera a ser la de malas… Consigna, en consecuencia, conseguirlos a como diera lugar, así tuviera que recorrer las librerías de las ciudades más importantes de todos los países hispanos. Tal vez no era para tanto. Pronto, sí, pronto, la consumación deseada, el hincarle el diente a… Sin saber –eso sí– lo que en realidad le habría de pasar. ~
Este cuento forma parte del volumen Ese modo que colma que empezará a circular próximamente bajo el sello de Anagrama.