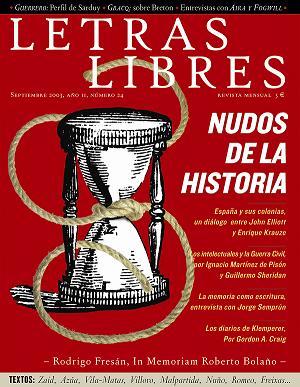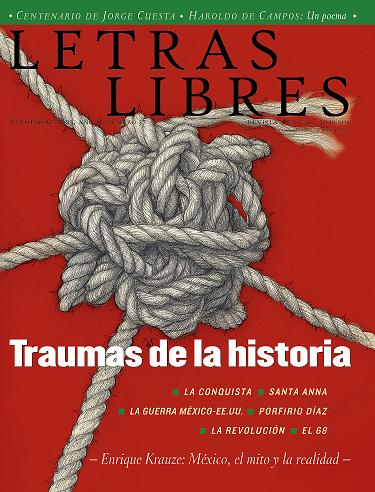Dice Nietzsche, en este fragmento, que ha sufrido un cambio de gusto artístico desde que vive como un ermitaño, apartado secamente de toda ambición mundana y “devorado por el pensamiento”. Antes esperaba que el arte le abriera una grieta para penetrar un instante en ese ámbito donde ahora, convertido en un ciudadano “inactual”, habita permanentemente. Así debía de pasar su vida en Turín, en constante admiración del esplendor y el espanto del mundo. Veía los palacios saboyanos estrechamente unidos al caballo muerto a palos tras resbalar sobre el soberbio pavimento. La fachada barroca, símbolo de la dignidad y la gloria de los mortales, era el espejo frente a cuya monumental lisura un energúmeno desataba su furor sobre el inocente nacido para servirle. En la recogida soledad del separado, del extrañado, todo aparece “bajo el aspecto de la eternidad”. Es el punto de vista del muerto. El verdadero punto de vista artístico.
Durante diez mil años, la queja individual (“¡no sabes lo que a mí me ha hecho el mundo!”) no tenía cabida en la ciencia ni en el arte. Nada de lo que me sucediera podía contaminar el cálculo de la hipotenusa a partir de los catetos, o la representación de “Los peregrinos de Emaus”. El Ego no era un objeto relevante. Es cierto que esta evidencia anunció su torcedura en Grecia, pero se recuperó la neutralidad del Ego en mil años de cristianismo europeo y hasta la Revolución Francesa. Sólo la modernidad dinamitó las presas del sujeto e inundó de quejas particulares la producción artística, separándola para siempre de la ciencia. No todo, pero buena parte de lo mejor de la modernidad es la queja “bajo el aspecto de la eternidad”, como en Kafka, en Beckett, en Mahler, en Beuys. Es creencia popular que tanto mayor puede llegar a ser la obra, cuanto mayor sea la negación, destrucción, reivindicación, venganza o queja “vivida” que se presente como experiencia universal. Por fortuna, no hay ni sombra de queja en Van Gogh, en Faulkner, en Proust, en Goya, en Hölderlin, ni en tantos otros artistas antiguos, pero, tras la Segunda Guerra, la queja sufrió una metástasis que infectó con sus tumores la casi totalidad del arte actual.
Hace doscientos años, la exhibición de la queja particular habría sido considerada pretenciosa, estúpida e inútil. Jamás Mozart se permitió que ninguna preocupación privada ensuciase la lúcida, objetiva y exacta visión del mundo y de nuestra limitación mortal. La maldad y el espanto aparecen en su obra, pero nunca como queja sino como homenaje. Las voces cantan desde su condición privada y nadie puede confundir a Don Giovanni con Figaro, pero ni el uno se presenta como una víctima metafísica, ni el otro exhibe su quejumbrosa condición de explotado.
Junto con la metástasis de la subjetividad, la modernidad acarrea la gangrena del gossip, el chismorreo, la curiosidad por la influencia de cualquier acto finito (generalmente, un fornicio) en la aparición de tal o cual obra maestra. ¿Conocía la copulación el Beethoven de la sonata Op.110? ¿Y el de la Novena? ¿Podríamos relacionar el sonambulismo musical de Schubert con su secreta sodomía?
El éxito del mal (el mal es la banalidad) supone un vuelco en la explicación mítica del origen del mundo y un cambio de era. La leyenda moderna dice que Dios, considerados los problemas a que da lugar una gloria eterna, decidió, misericordioso, crear el mal. Lo hizo idéntico al bien, pero divertido. Desde entonces, el entertainment ha ido ganando terreno y la vida de los hombres se ha alargado en años y hecho más confortable. El crecimiento fue lento; ni caldeos ni hititas, ni quizás tampoco las Doce Tribus, concibieron la diversión como valor estable. A partir de Grecia, sin embargo, el entertainment fue ganando valor. Nosotros somos los protagonistas del triunfo completo del mal como diversión y nos divertimos a diario viendo las decapitaciones del Terror en las telenoticias.
Ahora bien, en el momento escueto en que nos decidimos, no podemos hacernos ilusiones. Podría parecer que llegado el cenit del mal debería comenzar luego la aurora del bien, aunque fuera de un modo mínimo y particular. Sin embargo, la metáfora del ineluctable sucederse de noche y día no nos asegura, en absoluto, que nuestro destino sea tan clemente como el del sistema solar. No por haber llegado tan abajo debemos ahora emerger. Como en la célebre anécdota de Bertrand Russell, puede que todo sea “roca hasta el fondo”.
También es cierto que, pues estamos persuadidos de influir individualmente en el mundo, decidir el regreso del bien está a nuestro alcance, aunque no pueda depender de ninguna metáfora (ese es el asilo de las ONG), sino de un despiadado deseo de acabar con nuestra complacencia. Acabar con ella significa acabar con todo lo que ahora somos, empezando por uno mismo en tanto que agraviado. Eso es lo que dice, creo yo, “Aurora, 531”. ~
La otra memoria
Leo “El último baluarte de la cordura” y tengo la impresión de estar sentado en una cafetería, cerca del Trocadero, frente a Danilo, que me habla con su voz áspera y poderosa.…
Una leche voladora
Entre 1950 y 1965 la mamá fue una explosión demográfica de una sola persona: parió seis hembras y cuatro varones. Su habilidad para dar a luz era a tal grado perita que en dos ocasiones supo…
No es otro tonto festival de literatura
¿En qué se parece un festival de literatura a Groundhog Day?
Non Habemus Papam
La renuncia de Benedicto XVI al papado ha provocado sorpresas y sospechas, casi tantas como las de Melville, el protagonista de la película de Nanni Moretti: Habemus Papam.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES