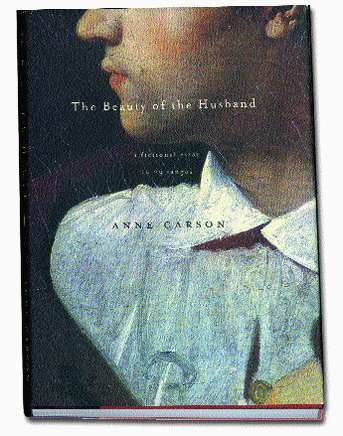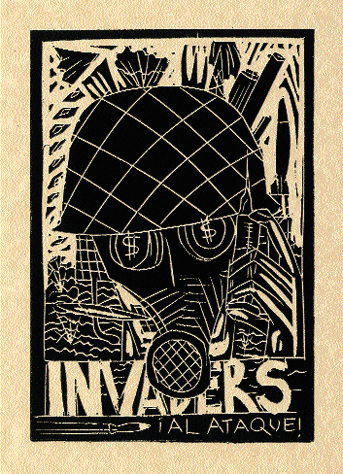El 15 de julio de 1940, día del 48 cumpleaños de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, desde Nueva York, escribió la última carta a su amigo, por entonces fugitivo en el santuario de Lourdes. Adorno le informaba a Benjamin que debía trasladarse a Marsella para que el consulado norteamericano en ese puerto le expidiera una visa, con la cual embarcarse rumbo a Estados Unidos. Para alentar a su amigo, atrapado por la ocupación nazi de Francia, Adorno le decía que él y Max Horkheimer “no se limitaban al intento de traerle a Estados Unidos, sino que estaban probando otras alternativas. Una de ellas es la posibilidad de prestarle como profesor invitado a la Universidad de La Habana”. Una vez en esa ciudad caribeña, Benjamin podría trasladarse fácilmente a Nueva York e incorporarse a los trabajos del International Institute of Social Research.
En su respuesta a Adorno, el 2 de agosto desde Lourdes, Benjamin no pudo ocultar su alegría: en medio de la “inseguridad que traerá el próximo día” y del “derrumbamiento en el abismo”, una posible notificación del consulado de Marsella lo “movía a la esperanza”. Y agregaba: “tomo nota de su negociación con La Habana… Estoy plenamente convencido de que usted hace todo lo que está en sus manos, o más de lo posible. Mi temor es que el tiempo de que disponemos resulte ser mucho más corto de lo supuesto”. A pesar de las restricciones a su libertad de movimiento en territorio francés, Benjamin se trasladó a Marsella a mediados de agosto y permaneció en esa ciudad hasta el 23 de septiembre de 1940. El affidávit gestionado por Adorno y Horkheimer había llegado a las oficinas consulares, pero, para embarcarse, se requería un visado francés que Benjamin, como fugitivo o apatride, no podía conseguir.
Cuando Benjamin llegó a Portbou el 25 de septiembre, luego de caminar nueve horas seguidas, por la “ruta de Líster“, se encontró con que las autoridades aduanales de Cataluña exigían el mismo visado de salida francés para autorizar el tránsito por España. El jefe de la policía fronteriza tenía instrucciones de que todas las personas “sin nacionalidad determinada” fueran puestas a disposición de la más cercana gendarmería francesa. La noche de aquel día, en Portbou, el autor de Calle de dirección única (1928) se suicidó con una sobredosis de tabletas de morfina, que llevaba en el bolsillo desde Marsella y que, según le comentara a Arthur Koestler en una taberna de aquel puerto, era suficiente para matar a un caballo: “En una situación sin salida, no tengo otra elección que poner aquí un punto final. Mi vida va a terminar en un pequeño pueblo de los Pirineos donde nadie me conoce”.
La carta del 2 de agosto a Adorno está firmada en el número 8 de la rue Notre Dame, en Lourdes, desde donde Benjamin se desplazó a Marsella. Es probable que sus últimos días de cierta serenidad hayan sido aquellos que pasó cerca del santuario, esperanzado con su posible embarque hacia el Caribe. En el tono de aquella carta había un espíritu de resignación o de cristiano estoicismo –“he visto en estos últimos meses múltiples casos no ya de pérdida de la existencia burguesa, sino de derrumbamiento en el abismo, de modo que toda garantía me da un sostén que si en lo externo puede ser precario, en lo interno es menos problemático”– que es difícil no relacionar con la atmósfera de Lourdes. Es tentador imaginar la lectura que habría hecho Benjamin de La canción de Bernadette (1942), la novela que Franz Werfel escribió a partir de su experiencia mística en el monasterio, en el verano del 40, y, por medio de la misma, remontar la relación de Benjamin con el catolicismo.
Werfel, escritor perteneciente a la gran tradición de la literatura centroeuropea de principios del siglo XX (Kafka, Schnitzler, Hofmannsthal, Musil, Broch, Meyrink, Roth), que Benjamin conocía muy bien, había dedicado buena parte de su obra a bordear las fronteras entre judaísmo y cristianismo. En su relato La muerte del pequeño burgués (1927) hay una escena en que un judío, que se ha convertido al catolicismo por la presión social del antisemitismo, se arrepiente de dejar escapar, en medio de una conversación, la frase “que conste que no soy judío. Soy partidario de la Virgen Santísima”. Werfel desarrolló plenamente su interés en el catolicismo y su creencia en la traducibilidad entre confesiones judías y cristianas en el libro que dedicó a la veneración mariana de Lourdes. Allí encabezará su reconstrucción del milagro de la primavera de 1858 –su conocimiento de la época de Napoleón III era exhaustivo, como probara en la pieza teatral Juárez y Maximiliano (1924)– con la siguiente confesión: “He osado cantar la canción de Bernadette pese a que no soy católico, sino judío, y hallé el coraje para esta empresa en una promesa mía que es mucho más vieja y mucho más inconsciente.”
La última esperanza de Benjamin fue atravesar España, llegar a Portugal, país neutral en la Segunda Guerra Mundial, y desde allí viajar a Nueva York, como lograron hacerlo tantos intelectuales y artistas judíos (Marc Chagall, Max Ernst, Heinrich Mann, Hannah Arendt, Albert Hirschman y el propio Werfel y su esposa, Alma Mahler) con la ayuda del legendario editor norteamericano Varian Fry. Sin embargo, en las semanas que pasó en Marsella, durante aquel verano angustioso, la posibilidad de embarcarse hacia La Habana y permanecer algún tiempo en esa ciudad debió rondar su imaginación. Aunque Adorno se refirió siempre al “plan de La Habana” como “algo demasiado lejos de materializarse” que “no debía considerarse como una posibilidad inmediata”, en sus últimas cartas Benjamin contempló la estancia en la ciudad caribeña como una opción factible. No hay manera de documentar la fantasía habanera de Walter Benjamin, pero sí de reconstruir el proyecto tentativo de Adorno y Horkheimer de “prestar” a su amigo a la Universidad de La Habana.
En aquellos meses de 1940, mientras Benjamin vagaba por los Pirineos franceses, la política exterior cubana, en consonancia con la norteamericana, experimentó un giro sustancial frente al nazismo. Todavía en el verano de 1939, el gobierno cubano, encabezado civilmente por Federico Laredo Brú –un veterano de la guerra de independencia, negociador y melindroso– pero militarmente controlado por el entonces coronel Fulgencio Batista, había negado la entrada al buque Saint Louis, en el que viajaban 936 refugiados judíos desde Hamburgo, la mayoría de los cuales fue devuelta a Europa y pereció en los campos de concentración de Hitler. Aquella medida estuvo precedida por una intensa campaña antisemita en la prensa de la isla, encabezada por el Partido Nacional Socialista Cubano de Juan Prohías y respaldada por la colonia española franquista, que tenía a su favor el más importante periódico de la Cuba prerrevolucionaria: Diario de la Marina.
La escandalosa tragedia del Saint Louis, narrada luego por Max Morgan Witts y Gordon Thomas y llevada al cine por Stuart Rosenberg en El viaje de los malditos (1976), contribuyó a que el nuevo gobierno de Fulgencio Batista abandonara la “neutralidad” y decidiera inscribirse en la estrategia antifascista de Roosevelt. A partir del verano de 1940, el American Jewish Joint Distribution Committee de Nueva York, y su representante en La Habana, el incansable Jacob Brandon, redoblaron sus esfuerzos para lograr el arribo a Cuba de decenas de miles de judíos. Como ha estudiado la historiadora Margalit Bejarano, muchos de aquellos refugiados, en vez de seguir rumbo a Nueva York, se establecieron en La Habana, hasta que veinte años después otro totalitarismo, el castrista, perturbó sus vidas y los obligó a un nuevo exilio.
Fue en esa fugaz coyuntura de un Caribe antifascista, donde Hemingway perseguía submarinos nazis y Trujillo firmaba un tratado de amistad con Cordell Hull, que Adorno y Horkheimer pensaron trasladar a Benjamin a La Habana. Entonces las relaciones del medio universitario habanero con Nueva York eran, por demás, sumamente fluidas. El Instituto de las Españas, fundado por Federico de Onís en la Universidad de Columbia, y la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas de esa institución acogían a importantes intelectuales cubanos, como Fernando Ortiz y Jorge Mañach. Por aquellos años, la prestigiosa Revista Hispánica Moderna, editada en Columbia, dio a conocer en Estados Unidos a destacados escritores de la isla como Juan Marinello, Nicolás Guillén, Félix Lizaso, Eugenio Florit y Agustín Acosta.
En 1940 llegaba como representante consular a Nueva York el poeta Eugenio Florit, quien luego terminaría, como Mañach, afiliándose al Barnard College. Curiosamente, Florit, aunque nacido en Madrid en 1903, había vivido hasta sus quince años en Portbou, aquel puerto fronterizo donde se suicidó Benjamin, en el que su padre trabajó como alcalde de aduana. Los poemas del cuaderno Niño de ayer (1940), incluido en el libro Poema mío (1920-1944), se inspiraron en las mismas montañas cubiertas de flores amarillas, los mismos acantilados grises y el mismo mar azul oscuro que vio Benjamin en su última tarde. En 1940, en Nueva York, mientras Benjamin se suicidaba en los altos de una fonda catalana, Florit soñaba con el mar de Portbou: “ahora lo sueño/ azul bajo la pesca iluminada,/ azul y suave, hundido entre las rocas…/ negro en la noche acariciando tumbas/ y mármol roto en escaleras muertas,/ y columnas caídas de su altura”. Un mar sobre el que volaban pájaros insomnes que morían secretamente: “viven encálido nido/ aves de tu luz, inquietas/ por un juego de saetas/ ilusionadas del cielo,/ profundas en el desvelo/ de llevar muertes secretas”.
¿Qué ambiente filosófico habría encontrado Benjamin en La Habana de 1940? Como en Madrid, Buenos Aires, México o cualquier ciudad hispanoamericana, se habría topado con algunos lectores de Nietzsche, como Alberto Lamar Schweyer; de Schopenhauer, como Alejandro Ruiz Cadalzo; de Husserl, como Antonio Hernández Travieso; de Bergson, como Luis A. Baralt; de Heidegger, como Humberto Piñera Llera; de Kant, como Máximo Castro Turbiano, y, sobre todo, de Ortega y Gasset, como Jorge Mañach y tantos otros, y de Marx, como Juan Marinello y tantos otros. ¿Qué interlocución habría logrado el Benjamin maduro, de vuelta ya del judaísmo radical de La metafísica de la juventud (1916) y, también, de la fuerte gravitación hacia un marxismo ortodoxo, que se encuentra en Tentativas sobre Brecht y otros textos de principios de los años treinta, escritos bajo la influencia de Lukács, con una filosofía del Caribe hispano, que oscilaba entre el marxismo acartonado de Marinello y el existencialismo elusivo de Piñera Llera?
Huellas de lo no leído
El Benjamin maduro, el que se suicida en Portbou, es, como se sabe, el más fragmentario, el más escurridizo, el que mejor escapa a las seducciones doctrinales de sus amigos. Escapa del proselitismo judío de Gershom Scholem y del magisterio marxista de Bertolt Brecht. Un Benjamin exiliado en París y a punto de volver a exiliarse, en un despliegue infinito de la condición del exilio, que terminará por convertirlo en un desterrado de la cultura europea, fundamentalmente alemana y francesa, de sus lenguas y sus ideologías: un desterrado de sí que asume la muerte como el último acto de desplazamiento y traducción. Es en ese distanciamiento de sí, que moviliza la curiosidad intelectual hacia múltiples horizontes, a la manera de un coleccionista, un bibliotecario o un archivista, donde habría que encontrar la anatomía del espíritu benjaminiano.
Lo mismo en sus estudios sobre Goethe y Kafka que en sus grandes ensayos sobre Baudelaire y Proust, Benjamin se asoma a las literaturas y las lenguas alemana y francesa como un extranjero o un inmigrante. Entre el texto y sus ojos se ha interpuesto una distancia de conceptos –arte, ciudad, objetos, memoria, burocracia, moda, multitud, tiempo– que le permiten internarse en un territorio desconocido, fijando la mirada en rincones inadvertidos por el lector común. Ese distanciamiento produce, por momentos, lecturas instrumentales, en las que lo que se lee no es más que el eco de otra lectura, como cuando aprovecha Las afinidades electivas de Goethe para criticar la teoría del matrimonio de Kant, en La metafísica de las costumbres, y de paso ajustar cuentas con ese filósofo, que fue uno de sus genios tutelares; cuando encuentra en Proust no una disquisición sobre la memoria sino una refutación de las fronteras entre los géneros literarios, o cuando desentraña una filosofía de los relojes en El spleen de París o un vislumbre de la multitud en Las flores del mal de Baudelaire.
Benjamin parecía concordar con su admirado Hugo von Hofmannsthal en la idea de que un escritor debe amar su cultura y su lengua como un “desterrado ama el humo de las cabañas desde su casa”. Esa lejanía no sólo era recomendable, según él, para acercarse lentamente a los clásicos de la literatura, sino también a los grandes sistemas filosóficos e ideológicos. De ahí, como ha recordado Scholem, su simpatía por Kant, no por Hegel, y su personal aproximación al materialismo histórico. La “acedía”, la “pereza de corazón”, que Benjamin asociaba con el universo de la historia materialista –mercado, técnica, urbe, dinero, industria, capital, burguesía, proletariado–, tenía que ver con lo que, siguiendo la teología medieval, él llamaba el “fundamento originario de la tristeza”. La frase de Flaubert a propósito de que sólo un historiador muy triste es capaz de resucitar Cartago, que tanto le gustaba, capta la clave del ejercicio histórico, el cual, según Benjamin, debe practicarse melancólicamente, pero sin nostalgia.
Walter Benjamin no llegó a La Habana, pero pasó el invierno de 1926 en Moscú. Los dos meses que vivió en la capital del comunismo, adonde llegó tras los pasos de Asja Lacis, de quien estaba salvajemente enamorado, le bastaron para observar la estalinización del bolchevismo y rechazar la censura de obras teatrales, literarias y pictóricas y la persecución del pensamiento crítico. En su Diario de Moscú (1927), como un perito de la libertad de expresión, anota la censura de la puesta de Stanislavski de Los días de los Turbin (1926), adaptación teatral de la novela La guardia blanca (1924) de Mijaíl Bulgakov; los pogromos antisemitas en Ucrania, la estigmatización de Trotski, Zinóviev, Kámenev y otros líderes bolcheviques, la “universalidad e inmediatez carentes de método que caracterizan a los planteamientos completamente idealistas y metafísicos de la Introducción al materialismo histórico” de Bujarin, la “nueva iconolatría rusa” del culto al retrato, el busto y la momia de Lenin, la fascinación soviética con la tecnología, el capitalismo de Estado y la resurrección del realismo decimonónico en la literatura y las artes.
El estalinismo, según Benjamin, no era más que un “giro reaccionario”, desde el punto de vista ideológico y cultural, disfrazado de institucionalidad comunista. Los intelectuales, bajo un régimen así, conforman la “vanguardia” no de una ideología avanzada sino de una incultura secular. El propio Benjamin fue víctima de ese “ejército de incultos”, cuando el comisario del Pueblo para la Instrucción, Anatoli Lunacharski, censuró su ensayo sobre Goethe para la Enciclopedia soviética porque la frase “los revolucionarios alemanes no eran ilustrados y los ilustrados alemanes no eran revolucionarios” le pareció una “manifestación contra toda clase de Revolución y contra todo Estado”. Y tenía razón Lunacharski –los censores siempre tienen razón– ya que Benjamin observaba en la Revolución de 1917 el mismo proceso de involución ideológica que, a su juicio, había caracterizado a la Revolución de 1789: un cambio político producido por ideas redentoras que, al configurarse como poder, se vuelve contra las mismas ideas que lo generaron:
Una historia de la incultura de tales características enseñaría la manera en que, entre las capas incultas, un proceso de siglos genera la energía revolucionaria a partir de su metamorfosis religiosa, y los intelectuales no aparecerían siempre como un ejército de simples renegados de la burguesía, sino como línea de avanzada de la incultura.
La educación “revolucionaria”, dice Benjamin, es un implacable adoctrinamiento de jóvenes, a quienes:
Lo revolucionario no les llega como experiencia, sino en forma de consignas. Se intenta suprimir la dinámica del proceso revolucionario dentro de la vida estatal: queriendo o sin querer, se ha iniciado la restauración, pero tratan de almacenar en la juventud la desacreditada energía revolucionaria como energía eléctrica dentro de una pila. Y eso no funciona.
El viaje a la URSS, en 1926, lejos de encauzar su marxismo por vía de la militancia comunista, lo reafirmó en su moderna vocación de intelectual autónomo: “Ser comunista en un Estado bajo el dominio del proletariado supone renunciar completamente a la independencia personal”. Aquella experiencia lo persuadió de la necesidad de “evitar ciertos extremos del materialismo” en su trabajo intelectual y de acogerse a su personal interpretación del libro Historia y conciencia de clases (1923) de Lukács. Según Benjamin, el mensaje central del marxista húngaro era que el materialismo histórico sólo podía aplicarse plenamente a la naciente historia del movimiento obrero, por lo que su funcionalidad para el estudio de las épocas antigua, medieval y moderna era muy limitada. En su siguiente libro, luego del viaje a Moscú, Dirección única (1928), Benjamin avanzará en esta apropiación crítica del método del materialismo histórico:
La idea de la lucha de clases puede inducir a error. No se trata de una prueba de fuerza en la que se decide la cuestión de quien vence o quien sucumbe, ni de un combate a cuyo término le irá bien al vencedor y mal al vencido. Pensar así es disimular los hechos bajo un tinte romántico… La historia nada sabe de la mala infinitud contenida en la imagen de esos dos luchadores eternamente en pugna.
Junto con esta visión acotada del materialismo, que lo acompañará hasta sus Tesis de filosofía de la historia (1940), Benjamin descubrió en Moscú una manera de leer la ciudad, un modo de practicar el flaneur, que él mismo estudiaría en el París de Baudelaire, fijando la mirada en los objetos que produce una cultura determinada. Flores, billetes, monedas, relojes, teléfonos, gramófonos, coches, juguetes, trenes… eran los medios de desplazamiento y contacto de una subjetividad que, en resumidas cuentas, no era muy diferente en Moscú y en Berlín. También en la Alemania de la República de Weimar había un Ministerio del Interior, un lenguaje imperial, una bandera, un himno, un nacionalismo maniqueo, una burocracia y un “ejército de la incultura”, con su oficialidad y su soldadesca de censores y manualistas.
La máxima “convencer es estéril”, que presidía el cuadernito Dirección única, puede ser leída como el iceberg de toda la estrategia intelectual de Benjamin: escritura fragmentaria, independencia teórica, desconfianza política, marxismo crítico, lectura de la ciudad, melancolía, coleccionismo, exilio. La obra de Benjamin, hasta su inconcluso Libro de los pasajes (1940), del cual las Tesis de filosofía de la historia son una confesión metodológica, es un permanente ejercicio de liberación. El materialismo histórico, que acompañó a Benjamin desde los años veinte, no quedó fuera de aquella perenne exploración del límite. Cuando, en la primera tesis, presenta esa teoría como el enano ajedrecista que, oculto bajo el disfraz de un autómata, vence a todos sus rivales, Benjamin no está exaltando la naturaleza “invencible” del marxismo, sino aduciendo que toda perfección doctrinal no es más que apariencia o quimera de la razón.
Como se observa en “París, capital del siglo XIX”, “El anillo de Saturno” y otros fragmentos del Libro de los pasajes, el conocimiento del pasado nunca implica una reconstrucción del mismo “como verdaderamente ha sido”.
La intervención del historiador como sujeto, en la escritura de la historia, es inevitable, pero, además, el propio pasado, condensado en la forma más vertiginosa de experiencia de la modernidad, que es la vida urbana, sólo se manifiesta como atisbo, como vislumbre de un universo inagotable. De ahí que, en la tesis quinta, Benjamin apunte que la “verdadera imagen del pretérito pasa fugazmente. Sólo como imagen que relampaguea en el instante de su cognoscibilidad para no ser vista ya más, puede el pretérito ser aferrado”. Advertencia esta contra el apetito cognoscente del marxismo y a favor de retomar el legado kantiano como conciencia del límite, como elusión de la arrogancia de la razón.
Una similar vuelta a Kant, por cierto, se encuentra en otro ensayo muy leído de Benjamin, del que puede desprenderse una crítica de la Revolución más profunda que la del Diario de Moscú (1926). Me refiero al manoseado texto “Para una crítica de la violencia” (1921), que frecuentemente ha sido leído como una apología del acto revolucionario, forzando un parentesco entre Benjamin, Trotski, Fanon y Guevara, cuando se trata en realidad, como indica el título, de una crítica paralela a dos tipos primordiales de violencia: la “sancionada y la no sancionada por el poder”, la “destinada a fines justos o injustos”, la “destructora y la creadora de derecho”. Al enmarcar su crítica dentro de la “filosofía de la historia”, Benjamin buscaba colocarse en una perspectiva similar a la de Kant, en textos como ¿Qué es la ilustración? (1784)e Idea de una historia universal en sentido cosmopolita (1784), para analizar fríamente el fenómeno de la violencia despótica o revolucionaria. A Benjamin, como antes a Kant y después a Habermas y Blumenberg, le interesaba impulsar una visión antimaquiavélica, en la que la violencia con fines “justos” también fuera sometida a crítica desde las vastas posibilidades de comprensión que ofrecía la razón humana. “¿Es en general posible una regulación no violenta de los conflictos?” –se preguntaba. “Sin duda. Las relaciones entre personas privadas nos ofrecen ejemplos en cantidad. El acuerdo no violento surge donde quiera que la cultura de los sentimientos pone a disposición de los hombres medios puros de entendimiento”.
Benjamin comprendía el fenómeno de ambas violencias –“la clase obrera organizada es hoy, junto con los estados, el único sujeto jurídico que tiene derecho a la violencia”– y su impugnación de los métodos parlamentarios lo ubicaban, claramente, en la izquierda socialista de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, su acendrada prevención contra el Estado lo convierte en un crítico pertinaz de cualquier forma de poder revolucionario. En sus glosas sobre Réflexions sur la violence (1919) de Georges Sorel, Benjamin simpatiza con la idea de una “revuelta pura y simple”, ajena a cualquier racionalismo, pretensión de cientificidad o arrobamiento utópico. Pero, precisamente, en su momento más socialista, Benjamin se vuelve más consciente de que el origen de la violencia revolucionaria se encuentra en una administración del mito, destinada a la destrucción cultural y el despotismo político. El derecho del Estado comunista, creado por la Revolución, funciona entonces como una réplica moderna de los gobiernos teocráticos de la Edad Media:
La violencia creadora de derecho, en cuanto se instaura como derecho, con el nombre de poder, no es ya un fin inmune e independiente de la violencia, sino íntima y necesariamente ligado a ésta. Creación de derecho es creación de poder, y en tal medida, un acto de inmediata manifestación de violencia. Justicia es el principio de toda finalidad divina; poder, el principio de todo derecho mítico.
Las palabras finales de aquel ensayo han sido olvidadas por los lectores “revolucionarios” de Benjamin:
Es reprobable toda violencia mítica, que funda el derecho y que se puede llamar dominante. Y reprobable es también, la violencia que conserva el derecho, la violencia administrada, que la sirve. La violencia divina, que es enseña y sello, nunca instrumento de sacra ejecución, es la violencia que gobierna.
No es ahí, en la crítica del fenómeno revolucionario o en la teoría de “la memoria de los oprimidos”, donde habría que encontrar sintonías entre Benjamin, Fanon y Guevara, sino en la idea del carácter performático y movilizador de la violencia. Cuando Benjamin se asoma al mito de Robin Hood, el “gran delincuente”, se detiene a pensar el efecto teatral de la muerte y el sacrificio. La “admiración popular” que logra el “defensor de los pobres” es producida por la “violencia de la cual son testimonio sus acciones” y no por las ideas que dichas acciones pretenden encarnar. El arquetipo del “gran delincuente”, descrito por Benjamin, podría relacionarse con el del “perdedor radical”, desarrollado recientemente por Hans Magnus Enzensberger. Hay entre los hombres de la guerrilla y los hombres del terror una coincidencia insoslayable: unos y otros valoran altamente la teatralidad de la muerte, la estetización religiosa del martirio.
La crítica de la violencia de Benjamin es impensable sin el distanciamiento que implica la condición de espectador del evento revolucionario. Benjamin, como Kant, constata el entusiasmo que genera la Revolución en un sentido cosmopolita, es decir, desde la certidumbre de que el triunfo bolchevique en Rusia puede producirse en cualquier lugar del mundo. Pero él mismo nunca deja de considerarse un espectador, que afina su mirada desde el desplazamiento del viajero o el exiliado. La Revolución, como aparece desde el Diario de Moscú (1926), es un espectáculo que, para ser percibido en su plenitud, debe contemplarse desde la libertad del exilio. El sujeto inmerso en la dinámica revolucionaria, lo mismo que el proletario y el burgués arrastrados por el torbellino moderno, que Marx atisbó desde la distancia de un gentleman victoriano, carece de la perspectiva histórica que requiere la libre reconstrucción del pasado.
Ese marxismo del espectador ha hecho de Benjamin un autor muy leído en la América Latina de las dos últimas décadas. Su condición de gran lector, reacio a ideologías y doctrinas, lo convierte en una figura reverencial dentro de una comunidad intelectual fácilmente seducible por ideólogos y doctrinarios. América Latina, región despreciada por los clásicos del marxismo y que, a su vez, probablemente posea, hoy, la mayor cantidad de marxistas que quedan en el mundo, ha descubierto a Benjamin en el momento poscomunista. El argentino Ricardo Forster leyó el “problema del mal” en el pensamiento benjaminiano, la chilena Elizabeth Collingwood-Selby la “lengua del exilio” y el mexicano –de origen ecuatoriano– Bolívar Echeverría y el chileno Pablo Oyarzún Robles han tratado de averiguar qué entendía finalmente Benjamin, en su libérrima lectura de Marx, por materialismo histórico. Ningún latinoamericano lee a Benjamin como revolucionario, a la manera, digamos, de Susan Buck-Morss sino, precisamente, como crítico de la Revolución hecha poder, como marxista antifascista y antiestalinista, que rechaza, con la misma intensidad, los dos totalitarismos del siglo XX: el de derecha y el de izquierda.
Buena muestra de una lectura latinoamericana de Benjamin es la de Roger Bartra en El duelo de los ángeles (2004). Estudioso de la melancolía en el Siglo de Oro español y en la construcción de la identidad nacional mexicana, Bartra se acerca al tedio y la tristeza de Benjamin como sentimientos constitutivos de una conciencia plenamente moderna. La figura evanescente del Ángelus Novus, que emergía en el cuadro de Paul Klee y que Benjamin convirtió en emblema de su teoría del pasado, aparece aquí como visión que es síntoma de una “enfermedad del alma”, ya no barroca ni mexicana sino propia del racionalismo moderno. La angustia de la conciencia que sabe que no puede racionalizar cabalmente la realidad y llega a convencerse de que no hay escapatoria posible a un régimen totalitario es desarrollada por Bartra como un temperamento melancólico que fácilmente puede atribuirse a toda la izquierda democrática en América Latina, consciente de la estrechez del horizonte político que se abre entre populismo y neoliberalismo.
Ética de la lectura
El interés por Benjamin en América Latina contrasta con la visión exótica de la región que aparece en algunos textos del autor del Fragmento teológico-político (1973). Como casi todos los marxistas, desde el propio Marx hasta Lenin, estudiados por Arturo Chavolla, Benjamin vislumbró América Latina como un territorio de barbarie premoderna, donde reinaban el atraso, la superstición y el “pensamiento mágico”. En Dirección única (1928), por ejemplo, Benjamin comentaba con desprecio la impresión kitsch de los sellos del servicio postal latinoamericano, por su afectada imitación de la estética europea: “la raza de los advenedizos postales, aquellos formatos grandes y chillones, de dentado imperfecto, de Nicaragua o Colombia, que con su atuendo pretenden dárselas de billetes de banco”. Y en otro pasaje de ese mismo libro, luego de recordar una alusión de Baudelaire a los ídolos mexicanos, transcribía un sueño en el que se escenificaba el choque cultural de la evangelización cristiana en Mesoamérica:
Soñé que estaba en Méjico. Después de atravesar una selva virgen de árboles muy altos, desembocamos en un sistema de cuevas excavado al pie de una montaña, donde, desde la época de los primeros misioneros, se había mantenido una orden cuyos hermanos proseguían su labor de conversión entre los indígenas. En una inmensa gruta central, rematada por una bóveda gótica, se estaba celebrando un oficio según un rito antiquísimo. Al acercarnos, pudimos presenciar un momento culminante: un sacerdote elevaba un fetiche mejicano ante un busto de madera de Dios Padre, colocado muy alto, en una de las paredes de la gruta. En ese momento, la cabeza del dios se movió negando tres veces de derecha a izquierda.
Walter Benjamin no llegó nunca a La Habana: ni como refugiado judío, en aquel verano de 1940, ni como clásico del marxismo occidental en la segunda mitad del pasado siglo. Veinte años después de su muerte, el comunismo se impuso en Cuba, pero los ideólogos de la Revolución jamás se interesaron en el autor de El origen del drama barroco alemán (1928). Tras el intento abortado de la revista Pensamiento Crítico (1967-1971) de dar a conocer a marxistas heterodoxos como Rosa Luxemburgo, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Roger Garaudy, Louis Althusser o Jean Paul Sartre, el marxismo que se editó y difundió ampliamente en Cuba fue el soviético. Todavía en los años ochenta la única obra de Benjamin que se leía en círculos reducidos de la crítica insular era el ensayo La obra de arte en la época de su reproducción técnica (1936), que había logrado una furtiva edición en la revista CineCubano.
En una revista tan actualizada como Criterios, dirigida desde 1972 por el teórico Desiderio Navarro, donde se editan autores como Zygmunt Bauman, Slavoj Zizek, Terry Eagleton, Hal Foster y Stefan Morawski, Benjamin ha tenido una existencia más bien precaria, en tanto referencia básica de buena parte del pensamiento posmoderno. La idea de “campo intelectual” de Pierre Bourdieu, la de “estado de excepción” de Giorgio Agamben, por no hablar de algunos de los últimos libros de Jacques Derrida (Dar el tiempo, Políticas de la amistad, Espectros de Marx, Dar la muerte), son desarrollos de algún fragmento de Benjamin. Sin embargo, hoy en Cuba, a Benjamin se le lee menos que a Antonio Gramsci, por ejemplo, el marxista crítico italiano, quien ha sido virtualmente descubierto en los últimos diez años.
Que Walter Benjamin, tal vez el intelectual marxista más genuino y refinado del siglo XX, no haya sido debidamente editado en Cuba, en cincuenta años de “socialismo”, es un buen ejemplo de lo poco ilustrados que son los socialistas habaneros y del desprecio por la tradición crítica del marxismo occidental que siempre ha caracterizado al castrismo. El Estado cubano, de acuerdo con su constitución vigente es “marxista-leninista” y el “marxismo-leninismo”, como se sabe, fue la ideología creada por Stalin para legitimar el totalitarismo comunista. No es extraño, pues, que un pensador como Benjamin, quien en sus Tesis de filosofía de la historia se refería a los políticos estalinistas como “traidores a su propia causa” que profesan una “terca creencia en el progreso”, una “ciega confianza en la fuerza” y una “servil inserción en aparatos incontrolables”, sea un perfecto desconocido en La Habana de hoy.
Las recepciones más genuinas de Benjamin en Cuba se han producido en un territorio ajeno a la ideología y las ciencias sociales. Algunos escritores (Francisco Morán Lull, Victor Fowler, Antonio José Ponte, Ernesto Hernández Busto, Pedro Marqués de Armas…), entonces jóvenes, se interesaron en el poeta Julián del Casal, entre fines de los ochenta y principios de los noventa del pasado siglo. Aquel melancólico y nihilista tropical, que vivió en La Habana del XIX como un poeta parisino (buhardilla, biombo, quimono, reproducción de Moreau, cartas de Darío y retratos del comte de Villiers de L’Isle-Adam, Jean Richepin y Théodore de Banville), remitía directamente a Baudelaire y Baudelaire a Benjamin. Leyendo a Benjamin, un escritor como Antonio José Ponte aprendió a leer La Habana como se lee una urbe moderna, con sus galerías, alamedas y pasajes, con sus vagabundos, sus dandis y sus policías.
En su temprano texto Un seguidor de Montaigne mira La Habana (1985), Ponte relaciona a Benjamin no con Casal o con el poeta católico José Lezama Lima, cuyos Tratados en la Habana (1958) le parecen ubicarse en las antípodas de Tres tristes tigres (1964)de Guillermo Cabrera Infante, sino con el Caballero de París, el vagabundo más famoso de la ciudad en la época revolucionaria. La mención al Caballero de París en el texto de Ponte se halla deslizada en un momento en que el autor rinde homenaje a grandes figuras letradas de la isla, como el propio Lezama, Alejo Carpentier o Virgilio Piñera. El vagabundo queda, pues, naturalmente incorporado a una galería de cronistas de la ciudad, en cuyo último rincón se ubica el mismo Ponte:
Vine a la Habana después de su muerte (la de Lezama). Habían muerto también Carpentier y Piñera. No vi nunca en la calle al Caballero de París, ya estaría recluido supongo. Sin embargo, he creído ver en ellos a guías míos en la ciudad. De éstas, la enseñanza que puede parecer más descabellada, la del Caballero, merece una corta explicación. He supuesto en él el espíritu del flaneur que existió en Baudelaire, que destacó otro maestro en ver ciudades, Walter Benjamin. El Caballero representa además el tipo que ha hecho de las calles su casa y encuentro en él el mismo impulso de hacer suya la ciudad, de domesticarla, que puedo entrever en Lezama. Es el loco emblemático.
Desde este libro hasta La fiesta vigilada (2007), la obra de Ponte es una pertinaz lectura de La Habana, en la que se afirma la condición autónoma del escritor en la ciudad. Benjamin, por más de una razón, es presencia en la escritura de Ponte, desde sus aproximaciones a cronistas de la ciudad, como Casal, Lezama, Carpentier, Piñera o García Vega, hasta su interpretación, de la mano de Georg Simmel, María Zambrano y Christopher Woodward, de las ruinas habaneras. Pero aún en los momentos en que más se aleja de su ciudad, como en el fragmento sobre Berlín, donde la fotografía, el monumento y la policía se entrelazan en una reflexión sobre el poder totalitario y su instinto museográfico, es posible percibir a Benjamin planeando sobre la escritura de Ponte.
Otros escritores de la misma generación (José Manuel Prieto, Rolando Sánchez Mejías, Carlos Alberto Aguilera, Gerardo Fernández Fe…) se han acercado a Benjamin como practicante de formas fragmentarias de la escritura como el diario, la viñeta, el aforismo o la carta. En Cuerpo a diario (2007) de Fernández Fe, por ejemplo, asistimos a un ejercicio de reescritura de diarios de grandes escritores occidentales (Sade, Kafka, Drieu La Rochelle, Jünger, Martí…), en el que el Dia-rio de Moscú de Benjamin es glosado desde la perspectiva de un poeta cubano de principios del siglo XXI. Anotando en los márgenes de aquel diario juvenil, Fernández Fe desemboca en una reinterpretación del suicidio de Benjamin como un evento de ficción literaria:
Pero poco tiene que ver aquí el suicidio de Walter Benjamin con los reclamos sociales, la imponente ciudad y esta otra heroicidad que la modernidad demanda. Por mucho que lo pretenda cierta posteridad necesitada de nuevos íconos –ídolos de repuesto: Cioran en su diario en febrero de 1969–, ésta seguirá siendo una muerte romántica y novelable, con el telón de fondo de un Estado totalitario y un camino que se cierra; una muerte a la que le sobrevivieron varias versiones del suceso, algunos compañeros de circunstancia que al día siguiente lograron pasar la frontera, la legitimación de su deceso con el eufemismo de hemorragia cerebral, según el acta de defunción asentada en la municipalidad de Port Bou, así como la descripción policial de las pertenencias encontradas en su habitación: un reloj de hombre, una pipa, fotos, un par de espejuelos, cartas, una radiografía, algo de dinero y la cartera de cuero en la que conservaba sus manuscritos.
Y concluye:
Todo suicidio será ficcionable. La primera reacción de quien conoce de un suicidio cercano consiste en imaginar la escena, los detalles, el rictus del decidido medio minuto antes de acercar el arma o dejarse caer al vacío. Paul Celan se lanzó al Sena. El lunes pasado encontraron su cadáver –anota Emil Cioran en su diario el 7 de mayo de 1970. Ficcionar será siempre nuestro primer gesto. Desconocemos, sin embargo, el margen nebuloso que separa al suicida de la última hoja de su diario.
George Steiner ha propuesto varias vías de acceso al pensamiento de Benjamin: la “salida del gueto” de la burguesía judía, los movimientos juveniles de principios del siglo XX, el pacifismo europeo, la lengua alemana, la imposibilidad de un lugar en la academia, la bibliofilia, el coleccionismo, la grafología, los narcóticos, el marxismo, la traducción, el erotismo y la teología. En su abarcador recorrido, olvidó Steiner una de las coordenadas decisivas del pensamiento de Benjamin: la ciudad moderna. Como lector de ciudades es que Benjamin ha llegado a Cuba. Aquella presencia vaga, que Eduardo González detectó en el Guillermo Cabrera Infante de La Habana para un infante difunto (1979), hoy se reproduce en algunos de los escritores más interesantes de la isla y la diáspora.
En esa zona refinada y cosmopolita de la literatura cubana se relee a Benjamin en busca de aquella “otra manera de regir la ciudad”, de que habló José Lezama Lima. Pero la nueva escritura supone una forma de lectura que se desentiende de la maquinaria instrumental de la política, es decir, del leer como método de producción discursiva. Leer a Benjamin en la Cuba de hoy supone un reencuentro con el sentido trágico de toda erudición y con la soledad de quien descubre un tesoro inútil. Benjamin ayuda a dotar de un sentido disfuncional las lecturas cubanas y a colocar el acto de escribir en un territorio ajeno al totalizante aparato de legitimación del socialismo. Leer a Walter Benjamin es alcanzar un estado de familiaridad entre juguetes inservibles y, al mismo tiempo, un modo seguro de bordear la estetización del suicidio. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.