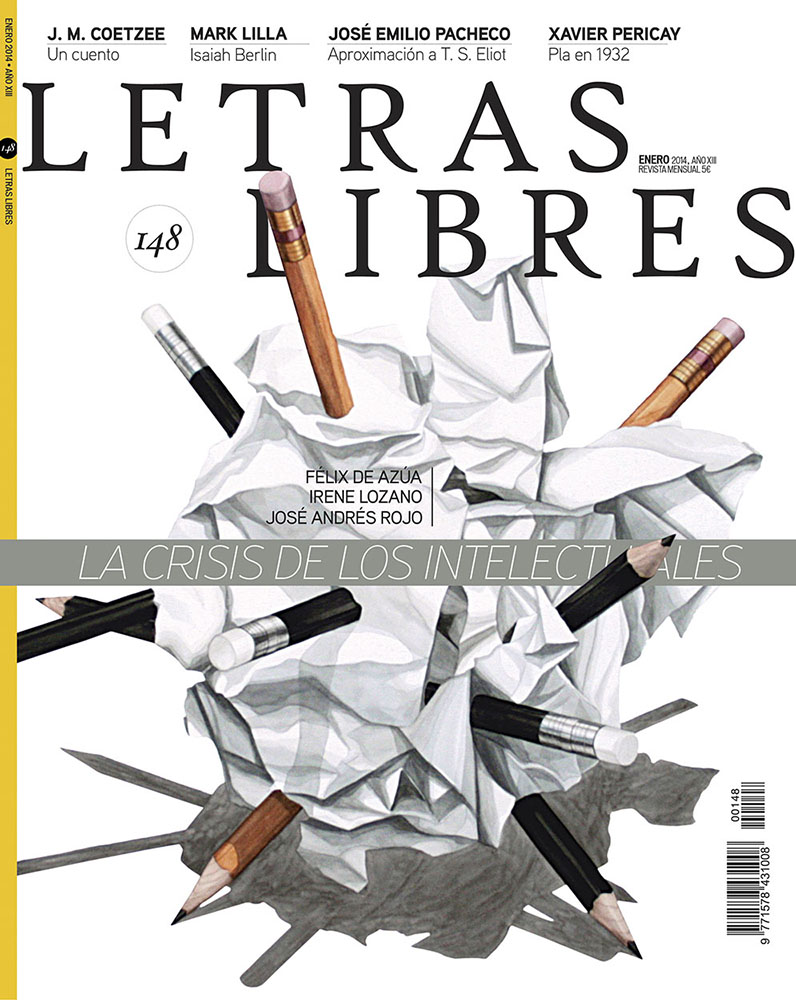Dios ordena a un padre pasar a cuchillo a su hijo más amado. Es tan inverosímil, tan absurdo que no parece inventado, ¿quién inventaría una cosa así? No puede ser porque de este Dios, Dios oculto, la genialidad teológica judía ha descubierto que es santo. Santo. ¿Puede un santo ordenar que se cometa un crimen bestial como este? Pone a prueba la obediencia de Abraham, se especula. Pero este recurso no salva la cuestión, porque sabemos ahora que se dan casos en los que hay que obedecer, y solo obedecer es criminal. El más repulsivo malhechor del siglo XX es el rutinario burócrata cumplido, obediente ante todo, burócrata de campo de exterminio o de Gulag, que alega que solo obedece órdenes.
Los enigmas del drama del patriarca han dado, por supuesto, mucho en qué pensar. ¿Por qué no sospechó Abraham que no era, que no podía ser, la voz de Dios la que ordenaba perpetrar la atrocidad? ¿Por qué prescribe que el sacrificio se lleve a cabo tan lejos, a tres días de camino? Hay sabios talmudistas, según parece, que calculan que cuando Isaac caminó al sacrificio tenía 37 años de edad, con lo que si este Isaac, un señor fuerte, adulto, barbado, admite que su padre, vacilante anciano de más de cien años, lo sacrifique, se cambia el foco de la escena y nace otro drama diferente, extraño, grotesco, digno del teatro del absurdo, en el que es el hijo Isaac, víctima dispuesta al sacrificio, y no el anciano Abraham el verdadero protagonista de esta historia.
Y claro, contamos con la clásica disertación de Søren Kierkegaard en la que se discierne que el drama de Abraham muestra que la religión queda fuera de la esfera de la ética, que el mandamiento religioso no es ni bueno ni malo, ni puede ser apreciado con los instrumentos que derivan de nuestros sentimientos morales. El pecado, según esto, no es falta contra la ética sino falta contra Dios. Lo contario de pecado no es virtud, lo contrario de pecado es fe.
El maestro Erich Auerbach ilumina la patética escena contrastándola con una escena de la Odisea. Su propósito es hallar lo característico de la Biblia como literatura.
La anciana ama de llaves, Euriclea, se dispone a lavar los pies de un huésped recién llegado al palacio de Penélope. El huésped que parece un pordiosero viejo es en realidad Ulises, señor de esas tierras, que ha regresado disfrazado a Ítaca. Al lavar la pierna, Euriclea toca una cicatriz y con ella reconoce a su señor. Ulises advierte que el ama lo ha reconocido y le impone silencio.
En ese momento, una serie de más de setenta versos interrumpe el curso de la narración. En ellos se describe ampliamente cómo se produjo esa herida en la caza de un jabalí. Homero no habría podido eludir la explicación de la herida. No podría porque en la Odisea todo tiene que no solo saberse, sino presentarse ante los ojos, verse. La Ilíada y la Odisea son poemas de la nitidez, poemas de la luz del mediodía. Todo se ve: lugar, acciones, utensilios, la jofaina con agua tibia, por ejemplo, donde Euriclea deja caer el pie de Ulises, emocionada por el reconocimiento de su señor.
Todo debe saberse: quién fue el primero en morir, quién es el más viejo, qué quieren los héroes, qué sienten, dónde están. Los personajes exteriorizan sus apreciaciones, propósitos y sentimientos en cualquier momento: Héctor y Aquiles conversan prolijamente antes y después de su combate, sin que lo apurado de la situación descomponga la articulación lógica del lenguaje.
En cambio, cuando Dios dice “Abraham”, me gustaría mucho saber cómo era esa voz, o tal vez, y es lo más probable, no es una voz audible, sino que brota del fondo del interior del patriarca. Digo, cuando Dios llama a Abraham no sabemos donde están los personajes ni sabemos qué piensan o sienten, todo es vago, desdibujado, solo sabemos que Abraham responde al llamado diciendo “aquí estoy”.
Cuando “muy de mañana” se dirigen al lugar del sacrificio, padre, hijo, los dos sirvientes, los asnos, avanzando en silencio, ¿por dónde avanzan?, ¿cómo es el paisaje?, ¿qué van pensado? No sabemos, el poema no visualiza, todo es incierto, menos el imperioso mensaje religioso. Imperioso porque el drama de Abraham, su alternativa de admitir o rechazar, no es solo suyo, sino que se impone a todo lector que in mente debe resolver la cuestión.
Observemos, como dice Auerbach, que los relatos de la Biblia no buscan nuestro favor, no nos halagan a fin de embelesarnos, lo que quieren es dominarnos. Estos relatos no son, como los de Homero, una realidad meramente contada, en ellos se encarnan doctrina y promesa fundidas indisolublemente. Y precisamente por esto, esos relatos, velados y con trasfondo, albergan sentidos ocultos que reclaman pensamiento e interpretación. En cambio, Homero no se puede interpretar, sus cantos son solo refinamiento sensorial, refinamiento verbal que parece tan superior, y que, sin embargo, por comparación resultan muy simples en su imagen del hombre. En la historia de Isaac no solo las intervenciones de Dios al inicio y al final, sino los sucesos intermedios dan en qué pensar y reclaman interpretación.
Ahora, no solo aparece este drama en la Biblia, aparece en otras literaturas, por ejemplo, en la de los griegos: cuando Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota griega pueda zarpar de Áulide. Un delicado estremecimiento nos punza cuando advertimos estas coincidencias literarias, la emoción de estar ante un tema, un asunto, un motivo, tratado con profundidad, con riqueza, de esos con los que se hace la buena literatura. Algo así debe sentir el minero que en la oscuridad de una mina da con una veta.
Y no están solos Abraham y el rey griego en esta ansiedad. Los acompañan, por ejemplo, Jefté o Bruto, entre otros, entre muchos otros, todos los que sacrifican a la persona a quien aman para cumplir con un deber ético superior. El terrorista que se hace estallar en un concurrido café para matar a los que ahí están, gente a la que ni siquiera conoce, pertenece al grupo de los obsesos con deberes éticos superiores.
Deberes éticos superiores. En un poema de esos grandes poetas soldados de la Primera Guerra Mundial, se lee que el ángel detuvo el brazo de Abraham y salvó a Isaac, pero a la guerra de 1914 el ángel no bajó, ni detuvo nada, y Abraham obediente alzó el brazo y lo dejó caer sobre Isaac y lo sacrificó. No fue uno, fueron cientos de miles, millones de Isaacs.
¿Puede haber algo más horrible que estos deberes éticos superiores? ~