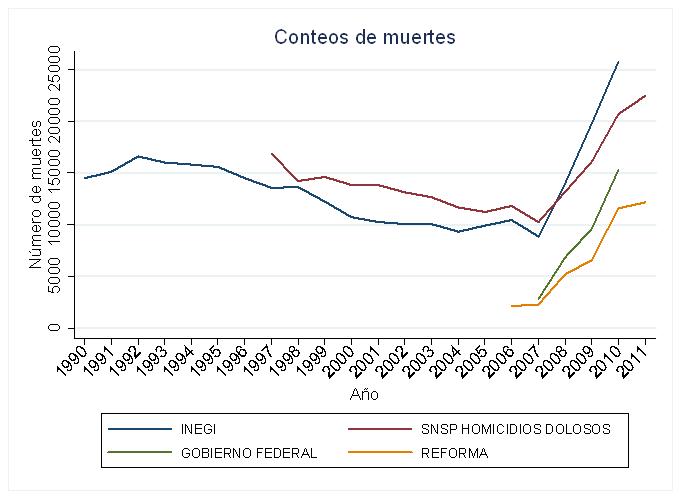México carece de una institución dedicada a la preservación, el cuidado y el estudio de un patrimonio importante: los archivos de sus escritores. Me refiero de nuevo a esto en la esperanza de que las nuevas autoridades del CONACULTA, presidido venturosamente por Rafael Tovar y de Teresa, lo consideren.
Los archivos de escritores (cuadernos de trabajo, borradores, diarios, correspondencias, imágenes) son complemento relevante para su estudio e instrumento de intermediación entre sus obras y los lectores. Los archivos, esas narrativas íntimas, irradian luz paratextual sobre los escritores en la intimidad de su laboratorio ante sí mismos, ante los otros, ante el lenguaje y su tiempo. Pero también son valor agregado para la cultura literaria de un país: ese precipitado clave de la manera en que un pueblo se enfrenta a sí mismo y al mundo.
El cuidado de los archivos de escritores no se asume institucionalmente en México. El interés se detiene en la historia mexicana (esa laboriosa forma de la amnesia) y en la plástica. La Cineteca y la Fonoteca indican una ampliación encomiable que, en fin, enfatiza la indiferencia hacia la historia literaria. Hay excepciones, claro, en algunos archivos al cuidado de la UNAM (que recibió hace poco el de Luis Cardoza y Aragón), El Colegio de México (el de Tomás Segovia) y el INBA (que ahora cuida la Capilla Alfonsina, y debe recuperar los papeles –no pocos malhabidos—que coleccionó Miguel Capistrán).
Durante siglos fue raro que los archivos encontrasen un destino útil y digno. Los descendientes guardaban respetuosamente el archivo un tiempo: si había mala suerte, los ladrones y oportunistas saqueaban lo más valioso (a veces sin siquiera esperar la muerte del escritor); si la suerte era pésima, el destino era la basura. Después, la mejor de las suertes comenzó a ser la venta de los archivos a las bibliotecas norteamericanas. ¿Qué hacer, si México no ofrece una alternativa confiable?
Claro, Princeton o Austin, bien financiadas, y sobre todo conscientes del valor de los papeles, atraen el interés de escritores o herederos: ofrecen seguridad y, obviamente, un pago que para algunas familias es urgente. No son pocos los escritores mexicanos que venden sus archivos en vida con el múltiple beneficio de ganar espacio, certidumbre y algo de dinero. No mucho, por cierto, si le hemos de creer a Helena Paz Garro quien declaró que la Universidad de Princeton le dio 400 mil pesos por los papeles que guardaba de sus padres.
No tengo idea de cuánto habrá pagado Princeton por otros archivos (que administra, dicho sea de paso, con enorme eficiencia). La “Manuscripts Division” tiene, por ejemplo, los de Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Fuentes –que lo vendió en 1995— y más recientemente los de Augusto Monterroso, Juan García Ponce, Margo Glantz, Jorge Ibargüengoitia, Vicente Leñero, Sergio Pitol, Alejandro Rossi, así como la colección “Octavio Paz” de Jean-Clarence Lambert.
México debe ofrecer una alternativa para detener la fuga de ese capital intelectual. Un país moderno aprecia en sus escritores a los cartógrafos únicos e irrepetibles de su alma recóndita. Debe apreciarlos y propiciarlos. A veces lo hace el Estado, como el suizo o el francés; a veces lo hacen las universidades, como en Estados Unidos; o bien fundaciones e institutos que reúnen patrocinio estatal y subvención privada, como la benemérita Residencia de Estudiantes de Madrid (para mi gusto el gran modelo).
En México no hacemos (casi) nada. Y lo poco que hacemos es cosmético y trepidante: homenajes eternos, bibliotecas-altares costosísimas, premios literarios con bolsas fastuosas. Urge un equivalente literario del Archivo Histórico CONDUMEX o del Centro de Estudios de Historia de México CARSO. A fin de cuentas, el sentido de la historia –para glosar a Mallarmé– es terminar en literatura.
Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo?
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.