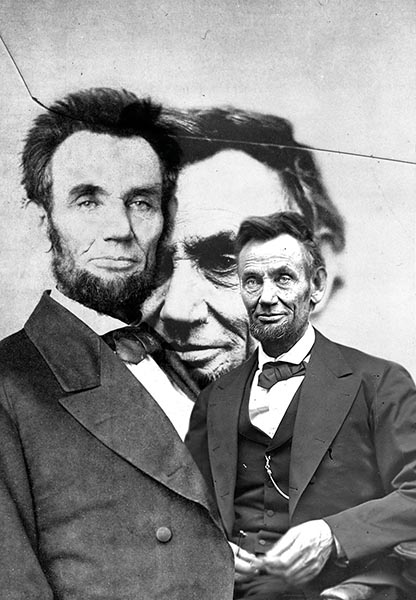Una mano salió de la sombra.
Abierta, lastimosa.
Gloria se llamaba la trabajadora social. Se acomodó los lentes sobre la nariz y logró distinguir, a la perpleja luz de la farola que alumbraba el quicio del portón, la limpieza de los dedos del hombre agazapado en la oscuridad.
Abrió el bolso, feo, plástico, que le dieron en un cumpleaños, y se dispuso a apaciguar al pordiosero con una moneda.
Los demás funcionarios que atendían el refugio para migrantes le habrían ofrecido una cama, agua, alimento, algo de ropa recosida. Pero sabía Gloria que a la medianoche, cuando el hambre y la sed se daban por insolubles, un hombre no quiere paliar más apetitos que los de la carne o los que provocan los hábitos del vino, la yerba, el pegamento. Lo había visto con púberes casposos lo mismo que con abuelos.
Ella siempre ayudaba. Le extendió una moneda y sonrió con fatiga. El tipo no olía a calle, hambre o medicinas sino a jabón y agua corriente.
La mujer retrocedió.
Una mano blanca engulló la moneda. Otra salió de la oscuridad, una inesperada zurda engalanada con un revólver. De la sombra emergió un rostro.
Una sonrisa en una cara infantil.
La mujer dio otro paso atrás y se cubrió con el bolso.
El primer disparo la hizo caer.
El segundo, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto resultaron del todo superfluos.
La policía no era bien vista por los vecinos de Santa Rita. Si alguien se hubiera tomado la molestia de compilar un listado de quejas contra los agentes de la zona, no habrían quedado fuera de él en ningún caso: extorsiones (a comerciantes y prostitutas), violaciones (a prostitutas y, ocasionalmente, a cualquier mujer que fuera por la calle), golpizas (a los vagabundos que acampaban cerca de la estación de trenes y, de nuevo, a las prostitutas) y robo simple (los policías solían beberse las cocacolas y marcharse de las tiendas de abarrotes sin ofrecerse a pagar el consumo).
Una pequeña multitud de migrantes albergados allí, centroamericanos todos, se había reunido en torno a la ambulancia que se llevaba el cuerpo de Gloria. La buena de Gloria. La que siempre ayudaba. Algunas mujeres, cubiertas por cobijas, lloraban; tres o cuatro hombres escupían, murmuraban obscenidades. Nadie se acercó a dar su versión a la policía, nadie hizo otra cosa que echarse atrás y negar con la cabeza cuando los agentes preguntaban si habían escuchado, visto, olido lo que fuera.
A la vuelta de la esquina, en las oficinas de la Comisión Nacional de Migración –Delegación Santa Rita–, las luces se encendieron. Unos chiquillos habían llevado la noticia de que Gloria estaba muerta. El velador, desencajado, abrió la puerta ante los golpes de la autoridad. No lloraba: bostezaba abriendo unas fauces inmensas de triceratopo. Atinó a preparar una jarra de café que los policías se bebieron.
El velador declaró que no había escuchado, faltaba más, un carajo. Uno de los agentes debió repetir tres veces la pregunta. El otro entró a la oficina y apagó la radio que había bramado todo el tiempo, con obstinación, una tonada circular: Si tú quieres bailar, sopa de caracol, si tú quieres bailar, sopa de caracol, si tú quieres bailar.
Se publicó un boletín condenatorio, pero nadie descubrió al culpable ni, por tanto, se castigó el primero de los asesinatos del Morro.
Quién castigaría una simple muerte en medio de una masacre. Se dedican a cazar moscas. Rodean la puerta de la construcción, un cubo de piedra lisa. Ventanas cuajadas de carteles con mensajes gubernamentales pasados de fecha, desteñidos. Sombras, aspavientos, carreras, gritos, una risotada. Cazan. La alegría del perseguidor.
Silencio. Madrugada. Alborada que se vuelve explosiones. Fuego. Rota está.
Algunos de los atacantes tomaron café antes de comenzar, mientras los reunían en una casa de las afueras. Guantes, gorro, aire helado. Tan fría como consigue ponerse una ciudad donde la temperatura nunca baja de quince grados. Chamarras de cuadros, hermanas de las mantas con que los veladores se cobijan. Vasos de plástico, café soluble insípido. Lenguas torrificadas por el agua hirviente. Dos camionetas, pocas armas. Eso sí: botellas de gasolina recubiertas con trapos y mecates a modo de mecha. Mechas, ni madre que mechas, se dicen unos a otros. Y ríen. Porque de eso se trata cazar. ¿O no?
En el vientre de la construcción, en compartimentos, pasillos, salones y oficinas, los aguardan las presas (no saben que los cazadores vienen ya) en catres y bolsas de dormir. Ancianas, hombres de mostacho, mujeres, sus hijos: presas. Morenos todos. Duermen. No hay modo de saber si sueñan. Les dieron una cena de frijoles, tortillas, café negro; la leche ordeñada a cinco cartones debió repartirse entre veinte niños enclenques. Ahora reposan, digieren. Alguno ronca, otro se pedorrea (las tripas llenas de comida exhalan, claro, el aire que estuvo allí por días y días). Dos de ellos conversan. Pocas frases, voz baja.
Las camionetas no son cautelosas. Resuenan. Un locutor de radio, el estrépito de su voz. Saludos, saludos, de Melina para Higinia. De Paco para Hugo. Y para Rafael, de parte de los chavos de la setenta, ya no seas tan puto, por favor.
A mitad de camino, paran las camionetas frente a un salón. Umbral decorado, esferas, nochebuenas, el feo logotipo de la Comisión Nacional de Migración –Delegación Santa Rita–. Un festín de ninfas y centauros. De burócratas, en este caso. La tradicional, la inevitable posada anual.
La medianoche ha pasado, nacerá el día. Aún queda medio centenar de almas allí: bailan, beben. Las mujeres, diez o doce, sacos echados sobre los hombros pero los escotes bajados, las tetas a medio asomar. Los hombres han bebido tanto que no serán capaces de llegar lejos con ellas.
El menos ebrio de los festejantes los aguardaba. Sale al encuentro de las camionetas. Risas, griterío.
–Acá están pedos, allá no queda nadie –dice al chofer cubierto hasta las orejas por una chamarra de gamuza que no evita que se le adivine el rostro de jovencito–. Nos trajimos hasta al velador.
Miran por la ventana al mencionado: baila, toma una mujer por la cadera.
–¿Rifaron las teles? –murmura el chofer, nariz afilada, mirada al frente. El funcionario asiente; contiene un eructo con la mano.
–Ya, hace rato. Se volvió loca, la pinche gente.
–Pos bien. Tú sabes, tú eres el mero boss.
–Sale, Morro. Acá todo va. Llégale.
Marchan las camionetas; el funcionario permanece en la calle, fuma, mueve la cabeza al compás de la música.
Sabe. Él sí que sabe. Y no tiembla. Quizá piensa en las mujeres, sus tetas a medio asomar. O quizá piensa en el fuego.
Las presas duermen. Las camionetas transitan frente a la patrulla del área. La mirada del chofer se cruza con la del uniformado que la tripula. Baja los ojos, el oficial. Apaga su vehículo. Experimenta un picor incontenible en el ano. Su pierna derecha golpea el suelo, se mueve sola, como si fuera a escaparse sin esperar a la compañera, la cadera o los pies. Lo ilumina una luz. El oficial abraza el volante, inmóvil. Total sumisión. Cierra los ojos y aprieta el culo. Podrían sodomizarlo, los pasajeros de las camionetas, si tuvieran ganas de hacerlo. Se van.
Ha despertado uno de los hombres morenos, tendido en una colchoneta que cruje, polvosa como el piso sobre el que se asienta. Parpadea, recapitula. Respira. Al menos él no tiene niños, se consuela. Le duelen los pies. Bajaron del tren y escaparon. Caminaron dos días, cruzaron la montaña. Sin agua.
Iniciaron el viaje tres noches antes, los zambutieron en un vagón sellado donde costaba respirar. Escuchaban los resoplidos de los empleados del ferrocarril, el zapateo de otros polizones encaramados en el techo. Permanecieron callados. Los niños lloraban; sus padres se afanaban por callarlos. Respiraban poco, se ha dicho, y mal. Casi mudos viajaban. Alguien decía Puta madre, cada cierto tiempo. Puta madre, cerotes que son, nos jodieron. En una recarga de agua para los botes de plástico que les entregaban, cada tantas horas, los tipos que los pastoreaban olvidaron cerrar la puerta. A partir de allí dispusieron de aire, deslizaron la lámina oxidada, consiguieron asomar a la noche.
No tuvieron que cruzar palabra para decidirse a escapar cuando el vagón volvió a detenerse. Llevaban un día entero en México y tenían miedo. El tren paró lejos de la estación. Bajaron, observados por los polizones del techo con envidia y espanto. Los miraron –cuervos– alejarse, internarse en el cerro. Alguno de ellos habrá dado aviso. ¿O alguien de entre ellos mismos? De todos modos, brillaban. Un grupo grande y llamativo que venía de lejos.
Los tipos les habían cobrado en dólares que ellos mismos les vendieron, tomaron sus monedas por un precio risible. Pocos lograron conservar dinero para el viaje. Algunos quedaron en deuda. A él, que ahora mira por la ventana y suspira, le exigieron a la mujer el segundo día. Se la llevaron a un cuarto aparte, se la cogieron. Era eso o que los bajaran a tiros. No volvieron a abrir la boca. Ni él ni la esposa.
Llegaron a la ciudad tras una marcha de muchas horas. No tuvieron fuerzas para dispersarse y buscar cada uno su suerte. Juntos, lentos, hallaron el hospital. Los niños estaban deshidratados. No los quisieron atender. Llamaron a Migración –Delegación Santa Rita, a quién más–. Los echaron a la calle y, mirados de reojo por los paseantes, escupidos por las familias de los pacientes y por los médicos, mascando trozos de pan y bebiendo a sorbos el agua que unos pocos les arrimaban, esperaron. Vino un tipo de Migración al cabo de las horas. Los miraba como otros miran las vacas, las plantas. Los contó. Llamó por teléfono a la superioridad.
–Ahorita van directos al albergue, mientras el Delegado decide qué. Los que quieran, pueden regresarse mañana o pasado en el tren.
Ninguno quiso volver. Pasaron algunas noches bajo techo, apretujados pero con alimento y agua. El Delegado estaba fuera de la ciudad. Una trabajadora social los entrevistaba, tomaba notas. Le buscaban la mirada: ella rehuía. Nadie quería volver a ser Gloria, la buena de Gloria. El velador llevó un costal de mandarinas para los niños.
Y a concederles lo que, dado el caso, les correspondía: ser completamente aplastados.
Era el tercer día que pasaban allí. Los tipos del albergue anunciaron que saldrían temprano. La posada anual, dijeron. Bailarían, beberían. Les habían donado unos televisores y los números para la rifa estaban agotados. Se les informó que el Delegado no volvería hasta después de Año Nuevo y tendrían que esperarlo para que les diera los pases de regreso o los dejara irse. Ni libres, pues, ni presos. Al salir, los del albergue cerraron la puerta con llave. Las ventanas, enrejadas, cuajadas de carteles que tapaban la vista. “Amigo migrante”, decían todos. “Aquí tienes derechos”. “Amigo”.
Los viajeros se quedaron solos.
Casi todos dormían, sí, cuando comenzó.
La primera botella entró por una ventila alta, sin protección. Aterrizó en el jergón de una anciana. La manta se prendió. Lo primero que escucharon algunos no fue el estruendo del vidrio sino los gritos. Ni siquiera llegó a incorporarse, la mujer. Las llamas le tragaron la pierna. Cayeron más bombas incendiarias, por cada ventila cuatro o cinco. Disparos, además. Un hombre que se había encaramado a la ventana cayó, la frente perforada. Algunos corrieron a la puerta y forcejearon con la cerradura. No lo sabían, pero habían tomado la precaución de reforzar la jaladera con una cadena.
Las llamas se extendieron, saltaron de mantas a colchas y de las montañas de papeles a la ropa y la piel. Humo, llanto, chillidos de socorro. Había un teléfono, sí, pero nadie sabía qué números marcar. El hombre, moreno como todos, miró a su esposa como implorándole algo quimérico. Ella tomó el teléfono, pulsó teclas al azar. Sin resultado. Parte del techo cayó con estrépito sobre su marido. Una mano torcida fue todo lo que la mujer alcanzó a mirarle. Quiso correr hacia él, pero un estallido la arrojó lejos.
Cuando el fuego hizo volar las ventanas, los visitantes subieron a las camionetas y, con cierta prudencia, se marcharon.
La voz del locutor de radio, alejándose.
Para nuestros amigos en el barrio de la Pastora y en toda Santa Rita esta canción que dedican también para Josefina, de parte de Ernesto, que dice que no lo trates así y para Carlos, de Paola, que nos cuenta que no la quieren por gordita, hágame usted el favor, ¡si la carne es lo que le andas buscando, pelao! ¡Ni que te fuera a estorbar, Carlitos! Vámonos pues con la banda Estrella y esta canción que se llama “Llorarás y llorarás”. Las cuatro y cinco de la mañana. ¡Vámonos! ~
__________________________________________________
Fragmento de la novela La fila india (Océano, 2013), de próxima aparición.