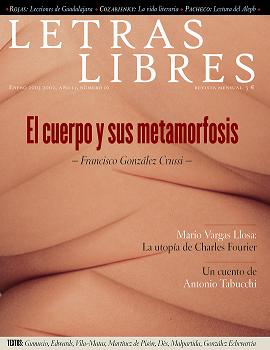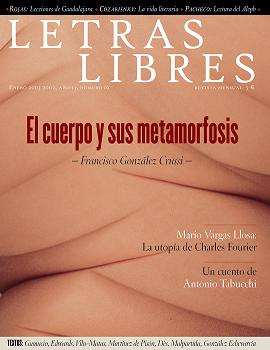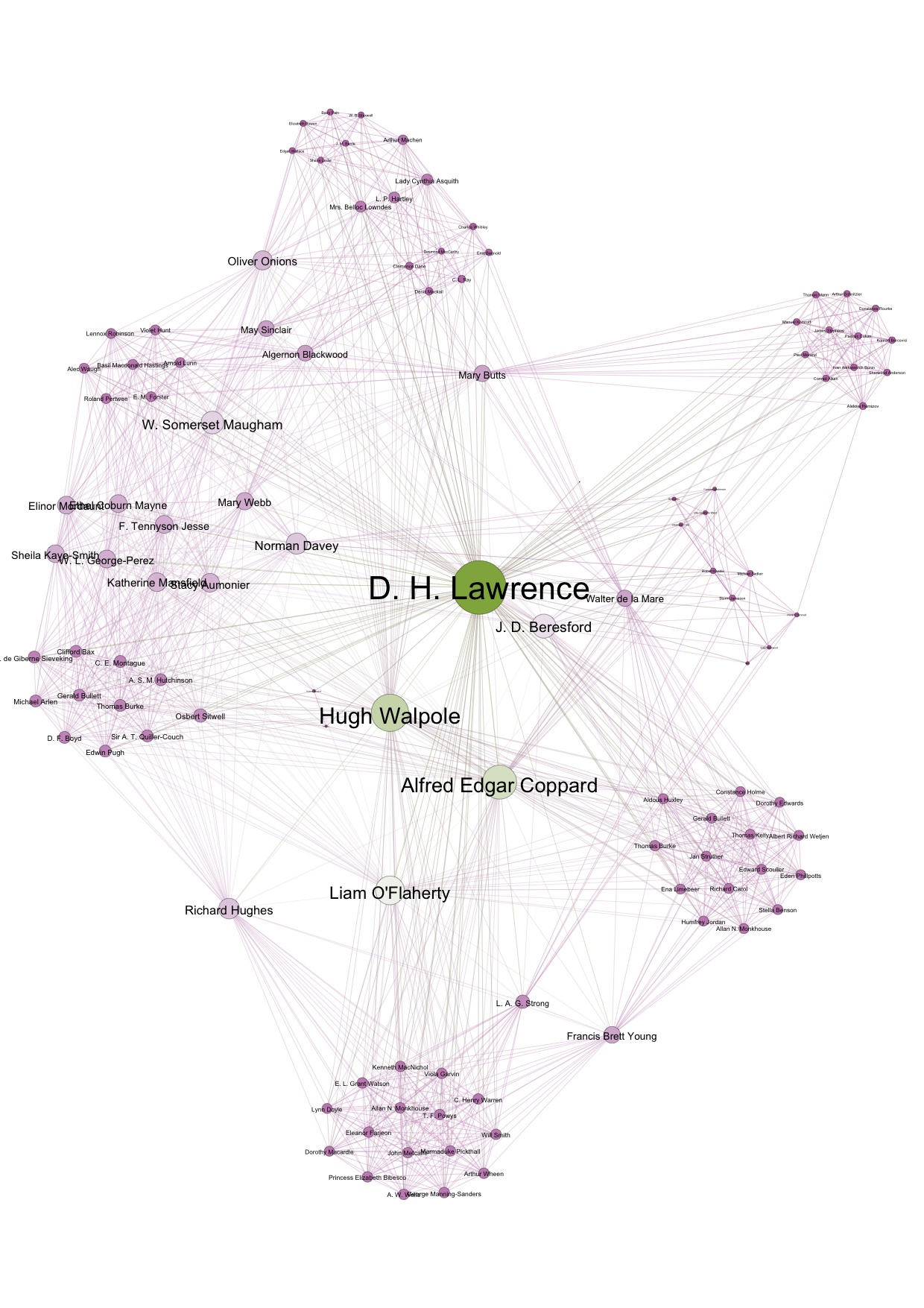Esa dadivosa institución de la discriminación positiva en la que se ha convertido el Premio Nobel de literatura cada año baraja afanosamente los turnos correspondientes de lenguas, pueblos, continentes e influencias para decidir a quién le tocará en suerte. Pero como hay demasiados puntos de vista que tomar en cuenta, finalmente hasta los senderos de la corrección política se vuelven inescrutables. Así pudo ocurrir que este año, en lugar de las habituales sorpresas previsibles (un cingalés, un flamenco, una sioux…), el galardón recayera en un escritor que, si por su lengua y nacionalidad ciertamente corresponde a las preferencias establecidas, en realidad encarna una categoría que aún jamás se ha premiado: el fracaso.
Es cierto que varios de los autores laureados habían sido desconocidos internacionalmente antes de su Nobel. La mayoría ha vuelto a serlo, junto con aquellos cuyo prestigio no dependía del premio. Es verdad asimismo que había incluso autores marginados entre los premiados, lo que no quiere decir que fuesen marginales también. Podían haber sido censurados y vilipendiados por un régimen político concreto o por una camarilla literaria determinada, pero todos eran figuras admiradas, al menos, en su propio entorno.
Casi todos ellos procedieron del Este, y habría que ver por qué casi todos los Nobel hispanos (Asturias, Neruda, Paz, García Márquez, Cela…) han sido afamados hombres públicos, diplomáticos y altos funcionarios, cortesanos y cortejados. ¿Cómo es que no le ha tocado ningún Nobel a los genios marginados de nuestra órbita lingüística, como Cernuda, Lezama Lima, Virgilio Piñera o Felisberto Hernández? Ningún equivalente al checo Seifert, los polacos Milosz y Szymborska, los rusos Pasternak o Brodsky, o al mismo Kertész, el último galardonado.
Por supuesto que el húngaro Imre Kertész (Budapest, 1929) cumple satisfactoriamente hasta con los más exigentes requisitos para obtener el título de autor desconocido y marginado, pero también los agota y los trasciende. En su caso la marginación no se suscribe a un solo régimen político, sino que abarca a todos los que le ha tocado vivir; el rechazo que le ha acompañado a lo largo de su vida no se limita a su obra, sino incluye también a su persona; y su fracaso, que en el fondo no es suyo, resulta ser tan radical y todopoderoso que se ha vuelto su razón de ser y de escribir.
Tres son los registros en que se circunscribe ese sufrido y redentor fracaso. El primero, el pecado original de su condición de judío, burgués e intelectual que, en este mismo orden, provoca su condena a muerte por el fascismo, su aniquilación como ciudadano por el estalinismo, su marginación por el comunismo goulash y su ninguneo en la época poscomunista. Todo esto meramente por existir, o, para aplicar una categoría heideggeriana, como castigo por su ser-ahí.
En el segundo registro, en cambio, el fracaso es adquirido a pulso, y se refiere a su natural rechazo a integrarse, a colaborar, a buscar aunque sea la más mínima compensación social. Dicho de otro modo, se debe al afán de permanecer fuera del sistema, de todos los sistemas, y ver su vida civil como una continuación del lager del que milagrosamente había logrado salvarse.
La tercera vertiente de su fracaso es literaria: con esmero y dificultades elaboró una obra escasa y tardía, vocacionalmente incómoda y minoritaria, que no ha tenido el más mínimo reconocimiento hasta los últimos años. Publicó por primera vez a los 46 años (y nada menos que Sin destino, su obra cumbre) sin que, literalmente, se enterara nadie. Ciertamente, con el tiempo se convirtió en un autor de culto, pero tan oculto que cuando la noticia de su Nobel no había obras suyas en las librerías húngaras y los lectores magiares, por lo demás de excelente reputación, se preguntaban entre perplejos y algo molestos que quién era ese anciano calvo al que de repente, y desde el extranjero, se les presentaba como su mayor escritor.
Convertirse en una gloria nacional debió de incomodar también a Kertész, ya que entre las tres identidades que se le atribuyen —escritor húngaro superviviente del Holocausto—, la de húngaro le resulta la más problemática.
“Existe un país en el que nací, cuyo ciudadano soy y, sobre todo, en cuya maravillosa lengua hablo, leo y escribo mis libros; sin embargo, este país jamás ha sido mío; más bien, yo he sido suyo, y durante cuatro décadas demostró ser mucho más cárcel que hogar. Si quisiera llamar por su verdadero nombre al coloso, que era la forma adoptada por este país al que siempre me enfrenté, lo denominaría: Estado. El Estado, sin embargo, nunca puede ser nuestro”, explica Kertész en su conferencia “Patria, hogar, país”, que se puede leer en Un instante de silencio en el paredón (Herder, 1998).
Curiosamente Kertész habla de ese Estado como si fuera uno solo, cuando es obvio que se trata de regímenes absolutamente diferentes, incluso antagónicos, como se decía antes. Sin embargo, parece haber entre ellos un denominador común que no debía favorecerle y que le indujo a describirse a sí mismo como una persona a quien “las autoridades legítimas de su país —Hungría— entregaron en un transporte de mercancías sellado a una gran potencia extranjera con el objeto expreso de que fuera asesinado, por cuanto dicha gran potencia —la Alemania nazi— perseguía la eliminación masiva de los judíos aplicando unos métodos mucho más desarrollados”.
Esto es en lo que se refiere a su deportación a Auschwitz a los quince años. La sobrevivió y volvió a su patria, donde una vez más, y para siempre, no había sitio para él y sus semejantes. “Más tarde —continúa su autorretrato en tercera persona—, durante la ocupación rusa titulada socialismo, pasó cuarenta años de exilio interior en ese mismo lugar para reconocer por fin, después de la primera euforia por el vuelco de 1989, su inalterable extranjería, como si fuera la última estación de un larguísimo viaje, a la cual llegó, de hecho, sin haberse movido de su sitio…”
En esa “inalterable extranjería”, extrañeza, enajenación o, freudianamente, unheimliche, encuentra Kertész su auténtica patria, de la cual, como José Martí, tiene dos. Y en su caso también, la otra es la noche. Su Nobel constituye un homenaje a ambas: es el primero en literatura que reciben los húngaros, que en otras modalidades tienen como seis, y el primero que hace honor a las víctimas del Holocausto, si descontamos a Eli Wiesel, quien, con buen criterio, fue distinguido con el de la Paz.
Claro que el premio de Kertész podrían haberlo recibido también otros supervivientes del Holocausto que se dedicaron a indagar el Mal Radical. Sobre todo, Tadeusz Borowski, Paul Celan, Jean Améry y Primo Levi. Pero todos ellos se suicidaron antes de que su causa llegase a ser digerible por la opinión pública y la comisión del Nobel. Kertész sostiene que precisamente la falta de libertad, de catarsis y de ilusiones le salvaron del suicidio, y expresa su gratitud a una sociedad “que garantizaba la continuación de una vida esclavizada y que de este modo excluía también la posibilidad de cometer cualquier error. Por eso no me llegó el aguaje de la desilusión, el cual empezó a golpear, como una marea creciente golpea alrededor de unos pies que huyen, en torno a personas de vivencias afines, pero residentes en sociedades más libres y, por mucho que apuraran los pasos, el agua poco a poco les llegó hasta el cuello”, anota en su diario elocuentemente titulado Diario de galera (1991).
La distinción de Kertész es, entonces, el más alto reconocimiento a esa comunidad internacional de los hundidos que constituye el auténtico novum del siglo xx. Ser húngaro, mexicano, coreano o catalán puede ser, como quería Borges, una fatalidad o una mera afectación, pero —dejémoslo así— no constituye una cualidad nueva en la historia de la humanidad. La ciudadanía del Holocausto y del Gulag, sí. Pero la comunidad de los campos de concentración representa todo lo contrario de lo que debería ser una patria. Es una comunidad negativa, basada en valores derrumbados y derechos denegados, una nación de la que se forma parte gracias al hundimiento de la patria original. No es de extrañar que Kertész se identifique más con esa comunidad sin patria que con la patria que le negó la comunidad. Y tal vez haya también alguna lógica providencial en el hecho de que fuese precisamente Alemania el país que le diera una proyección internacional, y que, en definitiva, hiciera posible su Nobel.
A Hungría todo eso llegó de rebote, un poco como importación. Ahí, todo el mundo que debía leer a Kertész ya lo había hecho antes del premio, y ahora han comprado sus libros los que no podrán terminarlos. A una parte de la opinión pública con ganas de negarle la ciudadanía a la otra le ha irritado sobremanera ese reconocimiento universal de un escritor que, además de ser judío, se siente agradecido a su patria por “la experiencia negativa” que ésta le ha dado. La perversión política propia de los países del Este ha hecho que el premio de Kertész —un intelectual sin ambiciones cívicas, que se confiesa “un hombre de convicciones conservadoras” pero “políticamente liberal”— sea saludado por la izquierda húngara y repudiado por la derecha.
“Tenía la sensación —evocaba su infancia Kertész hace dos años en un discurso titulado ‘La lengua desterrada’— de que yo formaba parte de una gran mentira general, pero que esa mentira era la verdad, y era sólo mi culpa sentirla como mentira.” Acaso la escritura no fue para él sino una manera de liberarse de esa culpa, de poder asumir la inmensa verdad de la mentira, sin sospechar que con el tiempo la tenaz y solitaria prospección de su perenne fracaso llegara a ser un valioso saber público. La gloria del Nobel más antipatriótico de todos los tiempos avala, entonces, una obra que ha elevado el fracaso a una categoría ética central. No lo ha convertido en triunfo, pero lo ha dignificado lo suficiente para que los lectores de ese apátrida autor húngaro encuentren un melancólico y justiciero consuelo en su inesperada celebración universal. ~
Grieg y el pato
La ciudad de Bergen, al sur de Noruega, tiene una bahía rodeada de montañas a la que llegan barcos procedentes de todo el mundo, cargados con las mercancías más variopintas.
El pasado infalible
Un día, quizá cuando menos lo esperes, alguien te va a contar sobre Paul Valéry y cómo le sorprendió escuchar la interpretación que Gustave Cohen hizo de su obra El cementerio marino.
Selfie con Contemporáneos
Por 1978 mi profesor Huberto Batis fue nombrado coordinador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Él había formado parte del equipo…
Andrés Trapiello: Bocados de realidad
Andrés Trapiello Mundo es Valencia, Pre-Textos, 2017, 447 pp. Mundo es es la vigesimoprimera entrega del diario personal o “novela en marcha” que, bajo el título Salón de pasos…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES