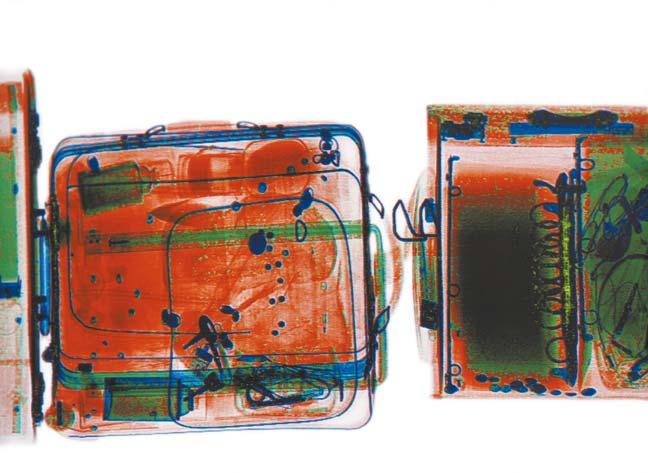A pesar de mis intentos reiterados, nunca he logrado suprimir por completo los rasgos de pensamiento mágico que, a falta de una rigurosa educación científica, han provisto a mi vida de explicaciones más o menos elaboradas. Uno de estos rasgos, que pervive con singular fuerza en mi imaginación, es la tendencia a creer que las cosas entablan un diálogo poderoso e inaudible en virtud de su mera cercanía. Seguro que si buscase con suficiente ahínco terminaría por descubrir alguna explicación racional, basada en novedosas teorías físicas, que tradujese a lenguaje plenamente secular esta versión tan personal del animismo. Si dejo uno junto a otro dos objetos cualesquiera (un diccionario y un bote lleno de especias, por ejemplo), al cabo de los días supongo entre ambos intrincadas relaciones. Esta imprecisa comunión, que poco a poco espero ir acotando, se encuentra a la base de mi idea de coleccionismo.
Por más apariencia de seriedad que el coleccionista imprima a su tarea, es obvio que en el fondo mantiene una confianza ciega en la arbitraria eficacia de sus clasificaciones. ¿Porqué, si no, habría de mantener encerrados, en sus prolijos gabinetes, una carta de Carlos III y un excremento fosilizado, un fragmento de meteorito y el primer ejemplar de un periódico importante? Sus justificaciones se difuminan en la práctica. Cierto es que los coleccionistas pueden ser muy quisquillosos en cuanto a la naturaleza de sus piezas: uno llena álbumes enteros con etiquetas de la fruta mientras otro guarda, con celosa fruición, estampillas postales de las extintas repúblicas soviéticas. Hay colecciones que han probado socialmente su valía y resultan prácticamente incuestionables: las monedas antiguas, los posavasos, la parafernalia beatlemaniaca.
Pero el verdadero coleccionista, aquel en cuyo pecho late el entusiasmo voraz por la acumulación y la taxonomía, ese no obtendrá satisfacción en el empeño concentrado, en el ejercicio de una colección cabal y perfectible, sino que dejará que se trasmine esta obsesión a otros campos de su vida, y no podrá evitar ejercer la colección, como categoría del entendimiento, aun en el instante mismo de mirar las cosas. Cuando salga al campo, notará la afinidad de ciertas hojas, y recogiendo las caídas, las separará a conciencia en diversos montoncillos, poniendo juntas, por ejemplo, las imparipinnadas. Cuando en casa de algún desconocido se acerque a la biblioteca, no habrá poder sobre la Tierra que lo disuada de ordenar los tomos según la vocación que lo corroe, agrupándolos por características tan banales como el color y la textura de los lomos. Y así con todo. Su noción del mundo se verá afectada de raíz; el interés que ponga o deje de poner en una materia será sólo un reflejo del potencial que ésta ofrezca para la elaboración de interminables colecciones.
El que es coleccionista no puede renunciar a este sino. Si lee, entonces atesora con viciado fervor una cuantas lecturas, releídas en diversas traducciones y ediciones de todos los rincones del mundo; con el tiempo, su vicio supera el nivel de la pura erudición, y entonces presume varios ejemplares del mismo libro en idiomas que nunca soñaría con estudiar. Si se acerca a la música, es capaz de desvivirse por una grabación inconseguible de un concierto que ya nadie ovaciona. Su fanatismo excede el sentido del gusto: agota las tiendas en busca de esa versión contemporánea de la quinta sinfonía, “cantada” por perros y gatos mediante ingenios electrónicos. El sentimiento de lo estético, atrofiado, se desplaza desde la calidad hacia la cantidad, y aún desde ahí, exponencialmente, hacia la ambición de totalidad.
Eso es lo importante: la insaciable búsqueda de la totalidad, entendida no como un sentimiento noble y filosófico, sino como una heterogénea acumulación de realidades físicas, con su debida nota explicativa, en vitrinas y cajones perfectamente ubicados. (El coleccionismo precisa de cajones, de infinidad de gabinetes de sencilla manipulación, de vitrinas multiplicadas al absurdo.) Por más acotada que sea una colección en sus premisas, siempre termina desbordando los planes, creciendo por vías imprevistas hacia la incertidumbre; de ahí el vértigo inherente al coleccionista, su conciencia de avocarse a cuestiones eternas. Un simple defecto en la impresión de una estampilla convierte a ésta en un ejemplar distinto, meritorio de especial interés para el diletante. Como en la genética, un error es capaz de detonar una cadena inmensamente prolífica de variantes y casos. Al coleccionista le queda solamente el remordimiento ineludible de no haber actuado a la altura: si desdeña un ejemplar por sus desperfectos, excluyéndolo de su mundo ordenado y previsible, le morderá la duda de si debió haberlo incluido, haciendo caso omiso de sus principios y dándole un lugar aparte a las hermosas excepciones.
Tuve una amiga, discreta coleccionista de bolsitas de azúcar, que pasó varios años de su vida dudando si debía o no incluir en su colección las bolsitas de los sucedáneos del azúcar. Estas sutiles batallas del coleccionista consigo mismo provocan un fenómeno que me inquieta: a toda colección de casos normales le corresponde una colección de excepciones a la regla. Si uno emprende una colección de tornillos, puede tener por seguro que, tarde o temprano, alguien empezará una colección de tuercas en algún punto del globo. Al surgimiento de los gabinetes de historia natural le siguen, muy de cerca, los gabinetes de curiosidades naturales. Gemelo maligno de la colección, el conjunto de sus excepciones forma un catálogo tan vasto como aquella. La colección, al pretender dar cuenta y orden de una totalidad (el conjunto de las bolsitas de azúcar del mundo, por seguir con el ejemplo), demarca los territorios de la alteridad, los puntos ciegos de su esmerada taxonomía (el conjunto de las bolsitas de sucedáneos de azúcar).
En esta retorcida simetría de variantes y excepciones el coleccionista encuentra, simultáneamente, la razón de su existencia y los oscuros territorios de su duda. En la tensión irremediable que se abre entre su pulsión de totalidad y su flirteo con la renuncia, la fe del coleccionista prevalece.
– Daniel Saldaña París

(Imagen tomada de aquí)
(México DF, 1984) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La máquina autobiográfica (Bonobos, 2012).