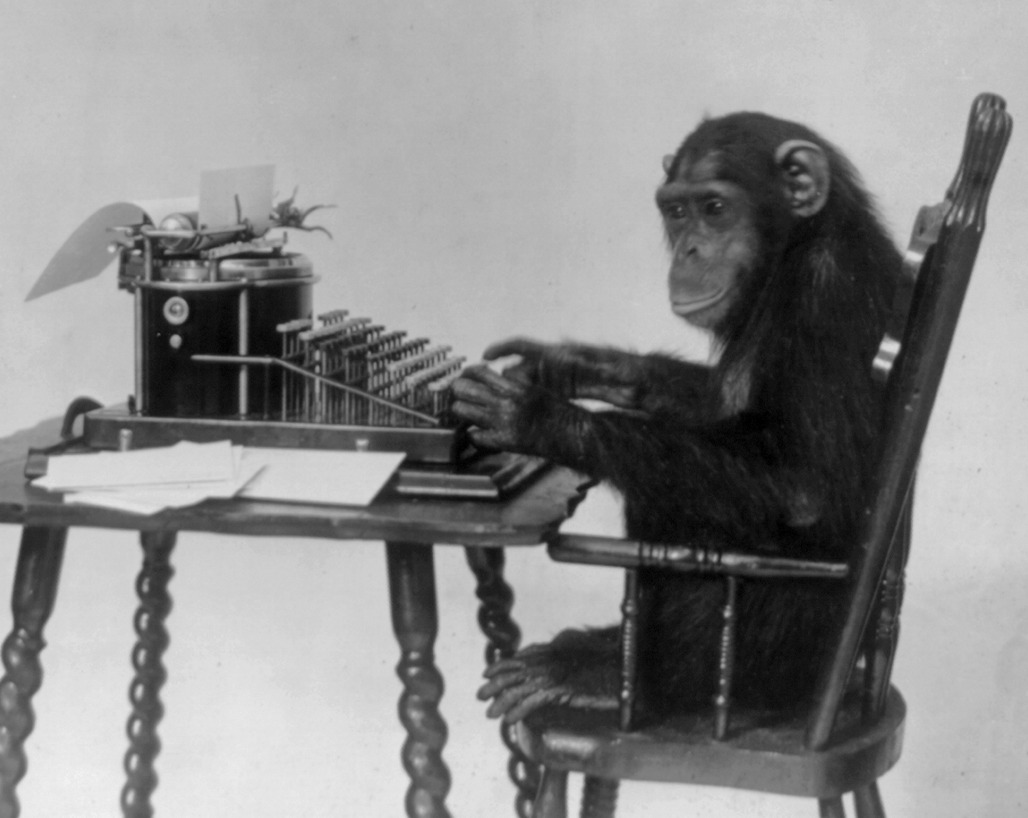A estas alturas, se han disipado las expectativas de recuperación económica surgidas en Cuba cuando la microapertura a la iniciativa individual y a las inversiones extranjeras hizo posible discretos niveles de crecimiento. De acuerdo con su visión de la Isla como granja colectiva por él regida con mano de hierro, Fidel Castro se negó a aceptar que bajo su dictadura resurgiera el mercado, siquiera bajo fuertes controles, y la expansión ha quedado de nuevo cercenada. Tal es la mejor prueba de que el régimen de autarquía socialista implantado en la Isla constituye por sí mismo una garantía de atraso y de penuria. Nada más ilustrativo que el hecho de que las remesas de dólares procedentes del exilio supongan la principal fuente de riqueza. En una palabra, la revolución iniciada en enero de 1959 desemboca en un rotundo fracaso y su supervivencia, ligada a la persona de Fidel, se debe a la intimidación y a la omnipresencia del aparato represivo, dispuesto en todo momento a actuar en cuanto lo disponga el Comandante. Como sucediera en España bajo Franco, los cubanos soportan lo insoportable porque saben perfectamente cuáles son las reglas de juego, en cuanto a violencia de Estado se refiere, y de ese conocimiento se deriva su forzada pasividad. Apenas ha transcurrido un año desde que el gran proceso a la disidencia reflejara la voluntad de Fidel de aplastar por todos los medios a la oposición democrática. Una acción ejemplar, como lo fuera en su día el fusilamiento del general Ochoa.
Son señas de identidad bien contrastadas: ineficacia y penuria económicas, dictadura cesarista, represión y violación de los derechos humanos. Entre otros museos de horrores que ofrece el planeta, el museo de horrores castrista tiene bien ganado un puesto, y lo lógico sería que en los países democráticos se opusiera a esa voluntad de represión una inequívoca voluntad de solidaridad con el pueblo cubano y con los miembros de la oposición democrática, cualesquiera que fuesen las posiciones de partida respecto de 1959 y el grado de antiamericanismo vigente en la opinión pública. No sucede así. Ante el derrumbamiento generalizado de los regímenes socialistas en la pasada década, y como China en el plano ideológico, Vietnam y Corea del Norte ofrecen escasos alicientes, Cuba se ha convertido en el último bastión de la utopía comunista, protegida siempre por la coartada de que sus problemas son fruto del “bloqueo” norteamericano. Además, la Revolución Cubana dispone del gran icono de la verdadera revolución y del sacrificio ilimitado por la misma en la figura del Che, alter Christus de la epopeya comunista. De nada vale traer a colación la faceta represiva del personaje, los disparates de su pensamiento económico que tanto han costado a los pobres cubanos, o su concepción delirante de la revolución “foquista”, que le llevó a la muerte. Para sus admiradores en todo el mundo, vestidos real o idealmente con los cientos de miles de camisetas portadoras de su retrato, el Che encarna la grandeza inextinguible de la Revolución Cubana, su condición ejemplar, por encima de sus miserias y sus fracasos demasiado evidentes. Y al lado de la imagen sagrada, la palabra del predicador, con Fidel Castro entregado hasta su muerte a la tarea de enmascarar con sofismas esos fracasos y esas miserias.
La revolución en andrajos sobrevive así en calidad de mito. El fenómeno es de alcance mundial, pero alcanza particular intensidad en España. Con el partido y las juventudes comunistas en vanguardia, el conjunto de la izquierda comulgó durante mucho tiempo con las ruedas de molino que le ofrecía el régimen. Intelectuales de primera calidad mantuvieron su lealtad a la Revolución Cubana por encima de todos los inconvenientes. Fue el caso de Manuel Vázquez Montalbán, autodeclarado “simpatizante legitimador” por los mismos días en que Castro, tras negarle una entrevista, impedía la entrada de su libro en la Isla. Cuando escribo estas páginas, en junio de 2004, la cadena francesa Histoire está a punto de ofrecer un programa en que el Comandante habla de sí mismo a lo largo de siete horas, sin que el promotor de la cosa, el español Ignacio Ramonet, se permita interrumpirle. El pensamiento único debe ser también de un único sentido. Entre tanto, en España, con enorme respaldo publicitario, se ha puesto a la venta una serie hagiográfica sobre la revolución de siete “deuvedés”, en que la elaboración de los relatos corre a cargo del ICAIC y la financiación es española. Un signo de que en principio existe en nuestro país un mercado para las producciones de propaganda ideológica entregadas al régimen imperante en Cuba.
Amor en la distancia
Las relaciones entre España y Cuba a partir de la independencia pueden muy bien ser resumidas con el título propio de un bolero. Nada hacía presagiar semejante situación entre 1895 y 1897, cuando en la guerra de independencia prevalecía la voluntad creciente de destrucción por uno y otro bando, materializada en la política de la tea llevada a cabo implacablemente por Máximo Gómez y en las reconcentraciones ordenadas por el general Weyler. Atrás quedaban unas curiosas relaciones en que se mezclaban el enfrentamiento y la cordialidad. Para los cubanos autonomistas, esa opción resultaba lógica, ya que la atención al mercado norteamericano iba unida al temor ante una previsible absorción desde la América anglosajona, con lo cual el respeto al origen español cumplía su papel definiendo una identidad propia, y unos intereses propios, tanto en relación con el gran vecino del norte como ante la población de color. Como correlato, una minoría de españoles, vinculados fundamentalmente al federalismo de Pi y Margall, denunciaban la forma de explotación de que era objeto la Isla y propugnaban para ella autonomía y democracia.
Los federales eran, no obstante, poca cosa frente al predominio de los grupos de interés partidarios de mantener una total dependencia bajo mando militar y una no menos absoluta depredación de los recursos insulares. Y como suele suceder cuando en una sociedad un colectivo se encuentra en posición de privilegio respecto de otro, cobra forma una visión peyorativa del segundo para justificar aquella preeminencia. En la visión tópica de los integristas peninsulares, Cuba sería Jauja, pero los insulares eran pasivos e indolentes, y en sus costumbres prevalecían los rasgos negativos, tales como el bandolerismo y la prostitución. De ahí que surgiera, incluso de las filas autonomistas, una respuesta de afirmación de la cubanidad, expresada a través de libros de éxito, tales como Cuba y sus jueces de Raimundo Cabrera, expresión de la gravedad del conflicto. A pesar de ello, y de las durísimas formas de la primera guerra de independencia, afloraba de tarde en tarde un curioso respeto. Cuando Antonio Maceo es autorizado a visitar la Isla en 1890, el capitán general se excusa por no acudir a recibirle, y en vísperas del grito de Baire, en febrero de 1895, el conspirador Juan Gualberto Gómez viaja en tranvía por La Habana en animada charla con un jefe del ejército español. Corresponderá a la guerra sacar a la luz toda la carga de violencia que encerraba una dominación colonial injusta. En esa circunstancia, para un amplio sector de la opinión pública española, la sublevación no era sino el reflejo de la barbarie propia de unos negros incapaces de entender la grandeza de la tutela española. Para los insurrectos, la meta principal consistía en expulsar para siempre al poder peninsular y a los españoles. “Ninguna metrópoli ha sido más dura, ha vejado con más tenacidad, ha explotado con menos previsión y más codicia”, explicaba Enrique José Varona en su Cuba contra España, de 1895.
El desenlace de la guerra cambió notablemente el escenario, haciendo intervenir factores que bajo la capa de odio habían estado sumergidos en el curso de aquélla. Para empezar, la multiplicación de los combates, rotulados como heroicos por unos y otros, encubría una realidad menos fiera, en que los muertos en los enfrentamientos fueron relativamente poco numerosos y además se registró la presencia de muchos cubanos combatiendo en el ejército español y también de peninsulares en el patriótico. Además, la forma asumida por la intervención norteamericana hizo posible, de un lado, la permanencia de muchos españoles a favor del orden impuesto por los ocupantes y, de otro, la frustración de buen número de patriotas, quienes, de acuerdo con el dictamen de Máximo Gómez, asistieron al cambio de una dominación por otra. Como consecuencia, salvo un puñado de integristas y de propietarios arruinados por los desastres de la guerra, los españoles no sólo siguieron siendo parte importante de la población cubana, sino que incrementaron su número, incluso con antiguos soldados que regresaron, ahora para hacer fortuna, o simplemente para mejorar sus condiciones de vida: todavía en 1958 la renta per capita cubana era mucho más alta que la española. Ángel Castro, el padre de Fidel, fue uno de los combatientes peninsulares que en su vuelta a la Isla logró con fortuna hacer las Américas. En su Cuba/España, España/Cuba, Moreno Fraginals habló de la “avalancha inmigratoria española hacia Cuba”. “El hecho concreto —resume— fue que la guerra de Independencia y la intervención norteamericana en Cuba llevaron hacia la definitiva separación política de Cuba y España, pero no cercenaron el proceso de españolización de la sociedad cubana”.
La concentración de gallegos, particularmente intensa en las ciudades y en determinadas profesiones, interfirió seriamente en el proceso de formación nacional de Cuba, dando lugar a la réplica consistente en la reivindicación de las raíces afrocubanas frente a los escritores peninsulares nostálgicos de hispanoamericanismo. En cuanto a la construcción nacional, el problema no existía en España, ya que conforme se alejaba el 98 la guerra iba reduciéndose a la condición de un mal recuerdo, presente en la memoria de las familias que habían perdido a alguno de sus miembros en la manigua o que habían sufrido con fortuna o con desgracia los efectos de la sustitución en el servicio militar. En El árbol de la ciencia, Pío Baroja evoca la restricción que suponía para los jóvenes españoles el hecho de que hubiesen desaparecido los destinos en Cuba. Sólo en profesiones como la militar, para la cual Cuba era tan rentable, el recuerdo de la derrota se mantendrá, alentando de paso la propensión al corporativismo antiliberal y antidemócrata, en el sentido de la “puñalada por la espalda” contra “el honor de España”, de modo muy similar a como actuaron los militaristas germanos a partir de 1898. Fue una reacción que acabó pesando sobre la historia española, al convertirse en elemento decisivo de la ideología de Francisco Franco, hijo de un miembro de la administración militar de la Armada, que desde el lamento por el desastre pasa inmediatamente a la vocación golpista, tal y como refleja el guión de su película Raza.
Hasta 1936 lo que cuenta es el proceso de fondo, silencioso,de consolidación de los vínculos entre España y Cuba gracias a las corrientes migratorias. Cuba ha dejado de ser el punto de referencia principal para las reflexiones políticas, lo que no impide la aparición ocasional de obras producidas por ese intercambio, en el que participan con intensidad los sectores intelectuales. Es el caso de La agonía antillana, que a fines de los años veinte publica con notable éxito el periodista Luis Araquistáin, hombre del psoe, procedente del regeneracionismo y que pronto pasará a primer plano como mentor de Francisco Largo Caballero. Una estancia de seis meses en la isla permite a Araquistáin ir más allá de la simple profesión de fe antiimperialista e introducirse en las dificultades que acechan a la vida política y económica de Cuba. Araquistáin apoya sus juicios sobre la cuestión agraria en Azúcar y población en las Antillas, de Ramiro Guerra, condena la tutela yanqui, cuyo emblema es la Enmienda Platt, y valora positivamente el resurgimiento de Martí que animan los intelectuales nacionalistas, como Emilio Roig de Lechsenring. Fiel a la psicología de los pueblos, nuestro autor ve el cubano como un niño grande que tropieza con grandes dificultades para completar su crecimiento. Los obstáculos derivados de la desigualdad económica y del dominio norteamericano le parecen prácticamente imposibles de superar. Sueña con una Cuba “sin limitaciones externas a su soberanía, sin latifundios, sin capitalismo predatorio, sin generales guajiros y sin doctores en sinecuras”, libre de los males heredados de la concepción patrimonial del Estado y de la corrupción, propios de España. Sólo una ruptura de los reseñados círculos viciosos puede permitir esa superación: “Todos los senderos parecen cerrados —concluye—. Pero la nueva Cuba tendrá que abrir alguno, con la ley o contra la ley, con la palabra o con el machete, para reconstituir el Estado y la nacionalidad”.
El sueño de la revolución y sus monstruos
Con la excepción de aquellos que tenían intereses económicos en Cuba, los españoles tendieron a saludar con curiosidad y satisfacción la victoria de Fidel Castro. En algunos casos, por las noticias que nos llegaban de nuestros familiares en la Isla, acerca del gran triunfo del pueblo sobre la dictadura. Todavía recuerdo la sensación de entusiasmo que intentaba transmitir mi tío Eduardo en su carta desde Nuevitas sobre el vuelco político. Era la actitud dominante entre las maltratadas gentes de izquierda: en Cuba se había invertido el resultado de la guerra española de 1939. Las imágenes de los fusilamientos posteriores enfriaron algo aquel entusiasmo y suscitaron las primeras dudas, pero pronto el curso de la Revolución impuso su ley, con las noticias relativas a las conquistas sociales y la valerosa oposición a los Estados Unidos, aun cuando el filtro de la censura se mostrara lógicamente poco favorable a exhibir las espectaculares movilizaciones que acompañaron a la consolidación de Fidel en el poder.
Lo curioso es que en este caso la izquierda no estuvo sola. Las anotaciones sobre el tema del propio general Franco constituyen un ejemplo de la acogida favorable que el nuevo régimen cubano podía obtener en un medio en apariencia tan adverso como el español de la época. En las conversaciones de Franco con su primo y secretario, la primera mención corresponde a abril de 1959, y en ella se hace eco de un chisme que circuló por entonces, divulgado por gentes de la extrema derecha del régimen, según el cual la acción revolucionaria de Fidel contra Batista se habría debido al espíritu de venganza por haber sido castrado tras su detención. A Franco eso no le convence. Más significativa es su reacción, en enero de 1960, condenando el golpe de efecto del embajador de España en Cuba, quien se había presentado en la televisión cubana para interrumpir una intervención de Fidel contra España.
El gesto fue saludado favorablemente por los medios franquistas, pero no por Franco, a quien las pérdidas de nervios no le parecían de recibo nunca, y menos en un diplomático. Al dictador gallego no le conmueve que su embajador se jugara la vida al enfrentarse personalmente a Castro: “comprometió los intereses españoles que tenía la obligación de defender”, poniendo en peligro incluso a las órdenes religiosas, compuestas mayoritariamente de peninsulares. Piensa que el embajador Lojendio hubiera debido protestar por medios legales. Franco percibe el filocomunismo de Fidel, pero no por eso está dispuesto a romper relaciones: “El acto de Lojendio, advierte Franco, puede significar que el presidente Castro, que está en plan comunista, no sólo rompa las relaciones con España, sino que reconozca al gobierno rojo en el exilio, lo que redundaría en perjuicio de la gran colonia española que allí reside y de nuestras relaciones comerciales, que son bastante intensas con dicha nación”. La toma de posición del régimen queda así fijada de cara al futuro, en torno al doble eje de la no injerencia en los asuntos internos y del mantenimiento del vínculo comercial con la antigua colonia.
Más tarde, al acentuarse la deriva de Castro hacia el comunismo, la estimación se hará más pesimista, hasta el punto de vaticinar su posible caída. Pero curiosamente, a juicio de Franco, la principal responsabilidad de la crisis cubana recae sobre Norteamérica, empezando por el mal funcionamiento de unos servicios de información que no supieron descubrir el origen del proceso revolucionario. En junio de 1960, intenta explicarlo de forma muy parecida a como lo hará durante décadas el discurso de la izquierda: si el régimen de Batista cayó, fue por su pérdida de popularidad al mantener una inaceptable desigualdad social, con “un lujo enorme”, “lo suntuoso y el despilfarro” en “los barrios burgueses” y la miseria reinando entre “las clases humildes” y “especialmente en la zona oriental de la isla”. Es una sensibilidad social de que Franco no hacía gala en otras ocasiones, lo que prueba su interés particular por cuanto sucede en Cuba. La conclusión política vuelve a ser sorprendente: “Los americanos hubieran debido ver estas cosas y tomar una decisión enérgica a favor de los fidelistas, y no con medias tintas y recelos, por no estar enterados de lo que sucedía en Cuba”. En este caso, si Rusia se lleva el gato al agua en la Isla no es por conspiración alguna, sino porque supo capitalizar el descontento ignorado por los americanos.
Ciertamente, Franco no llega a entusiasmarse ante la orientación del régimen de Fidel. Son los intelectuales y políticos de la izquierda, en particular aquellos que se encuentran en la órbita del PCE, los que harán de Cuba, no ya el laboratorio social en construcción que fuera la URSS en los años treinta, sino un auténtico paraíso socialista en ciernes. Participarán por consiguiente de buena gana en el ceremonial de las visitas guiadas de acuerdo con el manual elaborado por los soviéticos desde fines de los años veinte: que el turista político vea únicamente lo que nos interesa, creyendo ver lo que le interesa a él. Según relata Albert Forment en su libro sobre Ruedo Ibérico, fue precisamente uno de estos viajeros, Francisco Fernández-Santos, invitado por la Casa de las Américas en febrero de 1967 para formar parte de un jurado, quien impulsó la elaboración del grueso volumen titulado Cuba, una revolución en marcha, que pretendía ser, y de hecho era, “un merecido homenaje hispánico a la Revolución Cubana [orientado a] ofrecer al lector de habla española la obra más completa publicada hasta ahora sobre aquélla”. La amplia panorámica dibujada en el libro iba desde una antología de textos clásicos del pensamiento revolucionario cubano (Martí, Fidel, Che Guevara) hasta una selección de “testimonios”, en la cual los ya grandes nombres de la literatura latinoamericana (Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Mario Benedetti) figuraban al lado de portavoces significativos de la izquierda española del exilio y del interior: Juan y José Agustín Goytisolo, Jesús López Pacheco, Alfonso Sastre, Eva Forest, Caballero Bonald. Apenas terminada la edición del volumen, nos cuenta Forment, llegó la apoteosis en cuanto a esa adhesión de los intelectuales de izquierda españoles al castrismo, con la asistencia masiva al Congreso Cultural de la Habana. Allí acudieron varios de los arriba citados, más Carlos Barral, José María Castellet, Jaime Gil de Biedma, Antonio Saura, Luis Goytisolo, Juan Antonio Bardem, Roberto Mesa, Javier Pradera, Jorge Semprún, Eduardo Arroyo, Gabriel Celaya, es decir, un espectro muy amplio en torno a un núcleo comunista.
Los testimonios de viajeros recogidos en Cuba, una revolución en marcha son otras tantas variaciones sobre el mismo tema: una profunda admiración ante los logros de la Revolución, basada en la aparente fiabilidad de los datos recogidos en el curso de la visita. Y, como consecuencia, un respaldo inequívoco a lo que representaba esa revolución popular, profunda y original. Pensemos que 1967 es un año de máximo distanciamiento entre el régimen de Castro y la URSS. Las reticencias apenas afloran en algunos textos, como el de Vargas Llosa, disconforme con el nivel de violencia empleado por el castrismo, pero que no deja de experimentar la seducción de una sociedad igualitaria, o donde por lo menos se han “reducido a una proporción humana las diferencias sociales”. “Cuba ha demostrado —resume— que el socialismo no estaba reñido con la libertad de creación, que un escritor y un pintor podían ser revolucionarios sin escribir mamotretos pedagógicos y pintar murales didácticos, sin abdicar ni traicionar su vocación”. Estancias de trabajo en granjas del pueblo donde se gesta una nueva humanidad (Eva Forest), asistencia a escuelas ejemplares (R. Aguilera), constatación de que han desaparecido las jerarquías en el trato social (López Pacheco), de que el público es el verdadero protagonista en los espectáculos cinematográficos (A. Eceiza) o supuestos hallazgos casuales, como las luces encendidas de un estadio que llevan al visitante a contemplar un partido de “pelota” (béisbol) en el que participa el propio Fidel (M. Benedetti), son piezas de un puzzle que muy pronto nos ofrece una imagen de trazos bien nítidos: estamos ante esa revolución al mismo tiempo económica y cultural, cargada de esfuerzo y de alegría, que no había podido alcanzarse a partir del sistema soviético. Lo resume Julio Cortázar: “y el cronopio desde la esquina de su casa verá diversos y agradables colores que se van dispersando en todas direcciones llevándose las memorias de su viaje”. En cuanto al sentir de los escritores españoles, lo expresa inmejorablemente en su testimonio Fernández-Santos: “Yo, igual que miles de escritores, artistas e intelectuales de América Latina y del mundo, estoy con una revolución que por primera vez en América está intentando con suma originalidad y libertad de espíritu construir una sociedad más justa, más libre, más humana: una auténtica sociedad socialista”.
El Congreso de La Habana tuvo lugar en 1967, cuando era manifiesto el conflicto entre Fidel y la URSS, y esta circunstancia contribuyó sin duda a aumentar la simpatía entre los participantes heterodoxos. Hubo, sin embargo, un incidente en la clausura que según me cuenta Javier Pradera vino a mostrar que no todo era respeto al pluralismo y libertad intelectual. Para la redacción del manifiesto final fue nombrada una comisión de la que formó parte el economista Ralph Miliband, quien al ser leído luego el texto en público se dio cuenta de que no era el previamente redactado por la comisión. Ni corto ni perezoso, llevó su protesta al estrado, obligando a que se hicieran públicos los dos manifiestos, el de redacción colectiva y el impuesto desde la sombra. Muy pronto, la violenta reacción oficial contra el poeta Heberto Padilla hizo ver que el incidente era algo más que una simple anécdota: el respeto a los escritores no revolucionarios sólo se mantenía si los mismos resultaban inocuos para la cultura castrista. 1968 fue también el año de otra desilusión, la condena de Fidel Castro a la primavera de Praga y su apoyo a la invasión soviética. Para José Martínez, el director de Ruedo Ibérico, ferviente anticomunista, marcó el punto de arranque para un giro copernicano en su valoración.
A partir de esa encrucijada, y con el juicio de cariz estaliniano contra Padilla como punto de inflexión, el experimento castrista fue objeto de dos tipos de valoraciones encontradas por parte de los intelectuales de izquierda. La publicación del primer número de la revista Libre, dirigida por Juan Goytisolo, supuso la primera expresión de esa fractura. Todavía los editores muestran su adhesión al proceso revolucionario en América Latina y de modo especial al cambio democrático y socialista propuesto en Chile por Salvador Allende. La simpatía hacia la Revolución Cubana resulta refrendada por la antología de textos inéditos del Che que abre el volumen, pero el núcleo político está constituido por los documentos relativos al “caso Padilla”. El primero de los cuales es la carta de los 54 en que buen número de participantes en los fastos del 67 muestran su preocupación ante “el empleo de métodos represivos contra intelectuales y escritores”. Al lado de Jean-Paul Sartre, Octavio Paz y Alberto Moravia, y de Cortázar que se retractará, firmaban, entre otros, los tres Goytisolo, Semprún, Vargas Llosa, Castellet, etcétera. Seguían el texto de la confesión esópica de Padilla y, entre otros documentos, la descalificación de los firmantes por la banda de escritores del régimen, las medias tintas complacientes de García Márquez y la confirmación de la fe en el castrismo a cargo de Alfonso Sastre, desde las páginas de Triunfo, el semanario que fungía de vocero del pensamiento de izquierda en Madrid. Quedaba fijada la divisoria cuya última manifestación tuvo lugar en la primavera de 2003, con motivo de la ejecución de penas de muerte y los procesos contra la disidencia democrática.
Para los intelectuales demócratas, españoles o asentados en España, la Revolución Cubana será en lo sucesivo la ocasión definitivamente perdida de conjugar socialismo y libertad. Inevitablemente, las condenas contra la dictadura de Fidel Castro se harán cada vez más duras, en tanto que la izquierda tradicional, en la que forman también cierto número de socialdemócratas, esgrime el bloqueo como argumento exculpatorio de los males de la Revolución. Por lo demás, la fórmula es clara: a más sectarismo, más apoyo a Castro. Un buen ejemplo viene dado por la adhesión entusiasta del secretario general del PCE a partir de 1988, Julio Anguita, quien tras una visita a la Isla pasó a lucir en la solapa la consigna del momento: “Rectificación”. Y semejante entusiasmo no se vio afectado por el desplome económico y el negro panorama del periodo especial. Cuba seguía ofreciendo la imagen de la revolución en estado de pureza, sólo que erosionada por la permanente hostilidad de los enemigos exteriores y el abandono de aquellos que tenían el deber de ayudarla.
A mediados de los años noventa, la imagen de la Isla volvió a subir en su cotización, con la relativa mejoría económica y con la creciente riada de turistas españoles. Distintas universidades pusieron en marcha intercambios a costa de la parte española, estrechamente vigilados desde la cubana, y los viajeros hispanos se cuidaron mucho de crear problemas que interfirieran en la simpática actividad de los viajes en ambos sentidos. Los mayores recursos disponibles en la península potenciaron la presencia en la Isla de los representantes de esta izquierda del mojito, tan celosos defensores de la democracia en España como olvidadizos en Cuba. Las publicaciones culturales habaneras ofrecen en este sentido verdaderas perlas, como la advertencia formulada por una profesora invitada en La Habana, tras contemplar por televisión las ansias de quienes recibían unos premios. ¿Estaría el consumismo imponiéndose al espíritu de la Revolución?, se preguntaba con preocupación nuestra turista del mundo de las letras.
Paralelamente, surgió el turismo sexual, con un indudable calado popular, incluso masivo en términos relativos, habida cuenta del tamaño de algunas pequeñas localidades en cuyas tiendas se preparaban incluso tres tipos de lotes con ropa íntima para los mozos dispuestos a visitar Cuba (programa de Mercedes Milá en televisión). El grupo de humor Cruz y Raya aludió al tema en un relato metafórico donde se describía la situación del zoo de La Habana: mientras otras especies languidecían por el hambre, las panteras negras prosperaron merced a la pasión que inspiraban en los visitantes españoles. A veces los dos tipos de relación se fundían. Recuerdo a los jóvenes profesores pertenecientes a un sindicato de izquierda canario que tras su visita celebraban, cómo no, que Cuba hubiese dejado de ser un burdel para yanquis, situación reemplazada ahora por relaciones gozosas y libres, culminadas con la entrega por el beneficiario español a su compañera ocasional de un pequeño regalo. No se pararon a pensar nuestros buenos sindicalistas que tal vez sus amores cubanos hubiesen preferido el pago en dólares. Y, en fin, con gran frecuencia, los viajeros que disfrutan con normalidad de su estancia en la isla, arropados por la cordialidad de sus anfitriones, no estarán dispuestos a reconocer que su felicidad contrasta trágicamente con la penuria de los insulares. A estos efectos, la mención del bloqueo norteamericano sirve de mantra o conjuro preventivo para la mala conciencia.
En definitiva, sólo una minoría se muestra dispuesta en España a defender una política activa por el regreso de la democracia en Cuba. Sólo los exiliados y un puñado de amigos españoles nos encontramos en los actos que alguna vez se organizan sobre el problema cubano en lugares como la Casa de América. En la vertiente opuesta, trabajo y capital coinciden. Hasta las grandes cadenas hoteleras han mostrado su satisfacción al disfrutar de inversiones sumamente rentables, gracias a las espléndidas playas, y también la mano de obra semiesclavista que proporciona el Estado cubano. En cuanto a los primeros signos de la futura actuación del gobierno del psoe, apuntan a una combinación de conformismo y espíritu pragmático en que el apoyo a la oposición democrática se verá subordinado a los intereses económicos y a la relación con los tecnócratas del régimen. Y la izquierda tradicional, a falta de ideas, permanece anclada en el mito. Por ceguera o por interés, el espejismo todavía no se ha disipado. –
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).