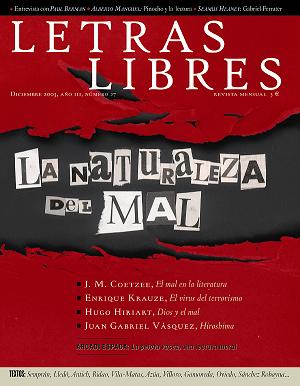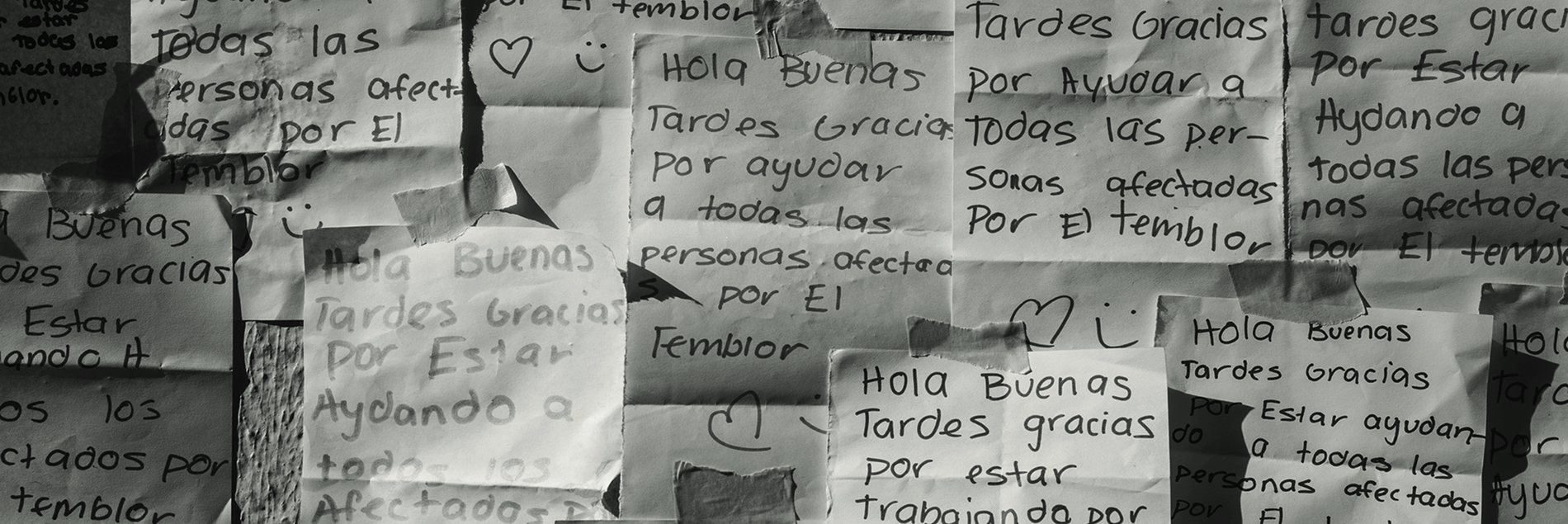No se sabe si Mireya busca o huye, como tantos, cuando viaja a la India. Lo único claro es que cuando al otro lado de la lluvia ve a un hombre que la mira por un instante que le parece un día, quizá un año, cree, por fin, haber llegado a algún sitio. Ella lo atribuye a que, a la brumosa luz del último aguacero del monzón en Dehli, ese hombre de una oscuridad casi azul es el más guapo que ha visto en su vida. Todavía no sabe que en la India, y esa es la prueba de que descienden de los dioses, los guapos —hombres, muchachas, ancianos, niños y hasta los santos medio desnudos— son apenas un poco menos numerosos que las vacas, con una belleza casi tan densa como la mugre de dos mil años que lo recubre todo.
No se sabe tampoco si mira al hombre durante un minuto, un cuarto, una hora entera, pues así no se mide el tiempo en la India. Ese es el pasaporte mismo de entrada en un país de sugerencias, sutilezas y formas que parecen una cosa y son otra. Para empezar: ¿es acaso un país? ¿Qué puede significar país en un lugar semejante? Sólo una palabreja sobrevalorada en nuestros dialectos para intentar contar lo que —dioses caminando al lado, amarillos desprendidos como llamas de un tigre, olores-paisaje, desigualdades incalculables ni por el álgebra— existe desde cuando los idiomas no eran aún necesarios. Quizá por eso, entre millones de artistas de los colores, el sabor, la mirada, los títeres o la escultura de cerámica, los cuatro cuentistas que pueden emigran a Londres con el sueño de que un día los cándidos periodistas blancos les confundan con profetas, como a Salman Rushdie, o se agazapan al fondo de tienduchas de lance en cuyas escaleras jamás ha brillado ningún aleph. Ni siquiera tienen escaleras.
Sin saber que esa es la última lluvia de ese monzón, y que la ha esperado por pura hospitalidad, Mireya ha corrido como cualquier turista para huir de las primeras gotas, para descubrir a los tres pasos que ya es inútil —y esa es otra lección de urgencia: la lluvia es un dios vivo, del mismo rango que la pobreza, el polvo, el sudor y el mosquito—, comprobar que no le importa mojarse, e ir descubriendo que el agua de septiembre es una despedida y una caricia y, si uno se deja, aprovecha la emoción y hace lo mismo: insiste, seduce, transparenta y desnuda, juega hasta convertir los poros en minúsculas lanzas, llena sus pechos hasta sentir que se le han puesto redondos como los de las diosas, le esculpe los pezones en cerámica oscura y expulsa la vergüenza de los ojos, los labios, el ombligo o de donde quiera que se encuentre. Mireya se sabe, quizá se desea desnuda, cuando mira al hombre al otro lado de la lluvia, en el patio redondo del museo Nacional de Nueva Dehli, pero le importa aún menos que los asuntos pendientes que ha dejado como colillas en el cenicero en su lejano despacho, se diría que hace un año y sólo han pasado tres días. Como si fuese otra. Lo es y también la misma. Se sabe ahí y a la vez en otra parte.
Y además el hombre tampoco está allí. No mira la lluvia, ni lo que transparenta, sino que escruta los gruñidos y el redoble del cielo por si llevasen mensajes. O está a medias, como comprueba al coincidir con él poco después frente a un elefante luchando con un tigre. En un pequeño cuadro del Museo Nacional, el elefante agarra con la trompa la pata trasera de un tigre que se cuelga con sus dientes de una de las patas del elefante. Como tantas cosas en la India parece lo que no es: una lucha. Mireya, que tiene la sensación de haber visto ya ese cuadro, prefiere ver en él un paso más en el baile del infinito.
Con extravagante indiferencia hacia su propia belleza —en cualquier otro lugar del mundo un hombre tan bello caminaría a diez centímetros del suelo y sólo miraría a quien le aplaudiese—, el hombre casi azul observa concentrado el elefante y el tigre. Parece recordarlos, convocarlos, rezarles… algo. Ni siquiera se da cuenta de la mujer que, con el pretexto del cuadro, se acerca a comprobar si el hombre no lleva ninguna coraza para defenderse de la fealdad del mundo. La lleva: huele como todos con quienes se ha cruzado ya, incluido su enjoyado vecino en el avión: una mezcla de cilantro, curry, seda, humedad y sudor, pero no el sudor ácido y futbolero de Occidente sino un sudor vegetariano, tan pacífico como los taxistas y los perros de Nueva Dehli. Desde el mismo trayecto desde el aeropuerto Mireya ha reparado, primero, en que en la India los taxistas no se enfadan —algo notable pues el tráfico parece organizarse con el exclusivo propósito de cabrearles—, y segundo, que los perros tampoco. No ladran. Caminan junto a los hombres con rumiante indiferencia, lentos y pacientes como si aún tuviesen 1687 vidas por delante, perdida en el olvido de la especie la última vez que un humano que se había equivocado de continente pateó un perro. El día que les visite un primo y les cuente lo que sucede más allá del mar no le creerán.
Luego le pierde. Igual que ese puñado de exploradoras que se atreven ya a viajar solas por la India con una melancolía en los ojos de cuya causa parecen huir, Mireya se compra un taxi —podría pintarlo, abollarlo, recoger en él a cinco monos sin que el conductor dijese nada con tal de cobrar y un día poder dotar a sus hijas—, y emprende el periplo en el que la mitad de los viajeros busca y la otra mitad huye. ¿De qué? De qué va a ser: del tedio y soledad con los que se podría poner un restaurante si se asocian los ejecutivos de la City y las secretarias que, a distancia, almuerzan sándwiches de plástico en los parques de Londres, las ancianas que riñen a sus perros mientras les recogen la caca en los square de París, la muchedumbre española adicta a la televisión del chismorreo…
Mireya llegó huyendo, está claro (ojos de haber envejecido antes de tiempo en un accidente, un divorcio, un trabajo idiota), y ahora sin embargo busca, aunque ella no vea la diferencia. Se despierta temprano, se arrastra fuera del mosquitero y lo recoge con cuidado para que le dure. Y no es que en sus habitaciones haya mosquitos. Quizás alguno, por casualidad. Es que así siente la aventura que vino a buscar, el riesgo de una malaria o una fiebre amarilla, un tanto escondidos en un viaje en que los peligros han terminado por ser beber agua del grifo, engullir algo picante, ser embaucada por un guía o pagar el doble por una alfombra. Cómo evitarlo: su conductor le niega la aventura de bajarse del taxi a comprar un plátano; y no por seguridad: se niega a que le cobren veinte rupias en lugar de diez. Y tan pronto llega a antiguos palacios reconvertidos en hoteles con escudos nobiliarios hasta en las plumas de los pavos reales del jardín, hombres uniformados de almirante pero pagados como cucarachas en prácticas se empeñan en tratarla como a una maharaní con el poder imperial de regresar a los tiempos en que los maharajás cercaban cotos de caza como provincias para combatirse el tedio de las tardes de domingo y de paso inmortalizarse en fotos limpiándose el barro de los zapatos en los colmillos del cadáver de un tigre. No son tontos, los almirantes: por los brillos en los ojos de turistas que en casa destinan los sábados a comprar los cartones de leche de la semana, han aprendido que, para que un dentista no regatee con las propinas como si estuviese comprando rubíes y camisones de leopardo para su tercera esposa, nada como olvidar la gorra de béisbol y las bermudas que le dan aspecto de pera, y tratarlo de sire como si fuese un señor. Quién sabe: en el agitado cielo de la India, hasta los cerdos punkie con aspecto de rockeros que alegran los mercados pudieron haber sido en otra vida comerciantes enriquecidos como constructores españoles por las caravanas de camellos de Afganistán y hasta Turquía.
Reducida pues al lujo un poco tonto que buscan los turistas pero en el que se le va la aventura, Mireya tiene la sensación de que la están encerrando en una cámara de fotos y no le queda más remedio que buscarse las emociones. Escapándose de su taxista, se adentra un día sola, en Jaipur, en la característica fiesta en que muchos pueblos cifran su identidad y que consideran sólo suya, cuando se queman viejos ídolos (o se tiran por la ventana como en Roma) para simbolizar el fin de los malos tiempos y la llegada del bueno, que aquí es un seco otoño en el que ya no es necesario beber un litro de agua por hora. Y en efecto, riendo con las máscaras, los niños y los dos gigantescos monigotes que sonríen sin saber que van a ser fritos, Mireya se adentra con inocencia de ratoncito en una multitud que va creciendo como quien no quiere la cosa por los bordes, a medida que se apaga la tarde, a la espera del fuego purificador. Pero no hay fuego que pueda purificar a casi medio millón de hombres, calcula ella con dificultad entre las sombras, empeñados en mirarla como si en cualquier momento fuese a bailar una danza del vientre para ellos. Y no tiene la menor intención.
La salva el fuego —a ver si va a ser cierto que el fuego purifica, piensa—, pero sólo un instante. No ha alcanzado aún la cintura de los muñecos cuando la muchedumbre se pone en marcha. Y un millón de personas que se ponen en marcha para volver a casa a cenar es una de las demostraciones de la fatalidad. Todo lo que temía que sucediera cuando ella era la única mujer y medio millón de hombres se disponían a sacarla a bailar comienza a suceder: la multitud que la sitia la toma, la levanta y se la lleva, y aunque no parece haber intención —nada parece ser intencionado en una masa, ni respirar—, ella siente cómo los brazos, dedos, rodillas y codos de un cuerpo con miles de cabezas se le meten entre los sobacos, las uñas y las costillas, cómo un aliento de comino le acaricia el cogote y le impregna el pelo, y cómo cientos de bicicletas, motos y rickshaws la torean en un gigantesco encierro a oscuras, en el que nadie se queja. Así, se comprende de inmediato, es como terminan todas y cada una de las fiestas con que los indios festejan con sus dioses una ajetreada vida social. Y cuando sucede lo que tenía que suceder: que sin ver mete la pata en uno de los cien huecos que hay en cualquier calle de la India, y se prepara a sentir cómo se la arranca un cocodrilo, o la mordisquean unas cuantas de los millones de ratas que llevan una vida paralela a cincuenta centímetros del suelo —en la estación de Nueva Dehli se paseaban por entre viajeros y trenes con autoridad de presidentes de los ferrocarriles—, en ese momento, tras un seco pinchazo en el tobillo, y esa es también una demostración de la providencia, un brazo fuerte la saca de debajo de la multitud, la sostiene, por así decir, en andas, y la mete en un taxi que pasa por ahí. Como en los cuentos. Y cuando el taxista le pregunta en un inglés enigmático el nombre de su hotel, en lo que podría ser el comienzo de una novela de terror, responde:
—¿Hotel? E intenta recordar.
Y no sabe qué ha ocurrido hasta que dos o tres días más tarde en Pushkar (ya ni siquiera pretende calcular el tiempo, calcularlo es una patética forma de resistirse), cuando está dibujando la única escalera que deja iluminada la noche al caer sobre el lago sagrado, alguien se sienta a su lado, en la terraza del hotel, y le pregunta en un inglés tan correcto que parece extranjero.
—Finalmente, ¿llegó bien?
Y antes incluso de mirar —alarga un poco el difumine de su noche de lápiz— sabe que es él. Y no por magia literaria o ciencia infusa. Lo sabe porque ya lo vio esta mañana, en lo alto del monte que lleva al templo de Savriti, la mujer de Brahma, y como ya es costumbre, él no la vio. Caminaba embebido, ya de bajada, lo que significa que había subido de noche, antes del alba, algo que implica capacidad de abstracción pues por la noche la subida al templo está salpicada de soldados israelíes que, al cabo de tres años de guerra, se gastan la soldada fumando la hierba de moda mientras buscan el sentido de la vida, modernos hippies guerreros, en las estrellas rehenes del lago sagrado a sus pies. No les alcanzan las amables prohibiciones del ayuntamiento, que pide no cruzar cierto puente con zapatos, alcohol, cigarrillos o carne.
Volvió a bajar pronto, claro, pese al esfuerzo de la subida y a la juventud de la mañana sobre Pushkar, con la esperanza de volverlo a ver. No le vio a él sino que vio, escuchó lo que le había detenido y le tenía más absorto aún, a orillas del camino, intentando no delatarse como si acechase a un leopardo. Era una gacela, en realidad: una muchacha que, iluminada de lado por un sol que parecía hacerle una venia, y con la cabeza oculta por las ramas bajas, le rezaba, le cantaba a un árbol. Cantaba tres frases que parecían de pájaro, esperaba un compás, daba un paso en torno al árbol, volvía a cantar. Era algo tan frágil que Mireya dudó si no sería un espejismo de la mañana, que le gusta jugar. Él le demostró que no. De un brinco que cortó la letanía infinita, dio dos zancadas y arrancó a la muchacha de allí justo antes de que una cobra real de metro y medio levantara su cabeza de ministro para quién sabe si no repetir el mito de Eva en versión libre hindú.
Fue así, en el relámpago, como le reconoció como su salvador en Jaipur: en su caso el peligro no era una serpiente, aunque en la India nunca se sabe, y llegó tarde para impedirlo: tenía hinchado y dolorido su tobillo torcido, que la hacía cojear levemente, pero ella se negaba a hacerle caso. Qué era: ¿un caballero andante indio?
Cuanto más que, una vez puesta a salvo, la muchacha corrió hacia abajo dando voces —parecía un pájaro anunciando un incendio en la sabana—, y cuando llegaron abajo, ella siguiéndole sin dejarse ver, le esperaba una pequeña multitud de gente para tocarle y besarle la mano. Él lo intentó, pero pronto dejó de oponerse.
—Sí, salí bien, gracias, responde Mireya esa noche en la terraza del hotel. ¿Y usted, esta mañana?
Él sonríe, sin extrañarse. O sea que sí la había visto.
No, no es un caballero andante sino el hijo de un hindú y una musulmana a quienes sus clanes pidieron que se arrojaran al lago para lavar su amor prohibido, pero que prefirieron fugarse a Londres, vía Estambul, y que tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico regresa a la India para saber cómo es la vida que no ha vivido, de la que ha escapado.
—¿Escapado de las serpientes?
—No. Del fanatismo.
Ninguna de sus dos familias ha querido ni conocerlo. Ahora ha bajado a la condición de impuro y a la casta de intocable y, blasfemia sobre blasfemia propia de descastados y apátridas, lo considera además un privilegio.
Lo sospecha desde por la mañana, pero Mireya se convence de que el lago de Pushkar es sagrado al comprobar que en su orilla el tiempo es distinto. Más intenso, incluso, que el tiempo del viaje. Cómo explicar si no que esa misma noche no pueda evitar cogerle la mano y que al inclinarse él a besarla con una boca que ella no puede creer sea humana, ella misma la ponga sobre su pecho de nuevo redondo y con el pezón de cerámica.
Ya en la habitación, él la besa y desnuda y se coloca para que ella le desnude con la sabiduría de un fakir que además ha viajado. No son sólo sus pechos: toda ella, convertida en arco, cobra una tensión apenas soportable. Pero cuando ya está abierta, lista para dispararse, oye un zumbido y ve el mosquito, el mosquito grande y perverso de la malaria navegando en torno a ellos como una microscópica luna que anunciase un apocalipsis privado.
Con la misma rapidez que él con la serpiente, se retira y se arma con una zapatilla para liquidar el asunto y regresar cuanto antes a lo que importa.
—Qué haces, pregunta él.
—Matarlo.
—No puedes.
—¡Pero si es el mosquito de la malaria!
—Como si es el de la bomba atómica, corrige él, amable: no tienes derecho. Su vida no te pertenece.
Desnuda en mitad de la habitación, Mireya siente cómo se seca y también se ablanda. Su arco ha perdido la tensión, y sin haber disparado. Bien, se dice, por qué en la India las cosas habrían de ser distintas. Sin perder de vista el mosquito, se dispone a recoger su ropa y vestirse en el cuarto de baño. Pero con la misma suave firmeza de antes él la coge, la levanta… se mete con ella en el enorme armario de espejo de la habitación, y le cierra la puerta al mosquito. Y allí, con técnicas primas del yoga que ella recuerda vagamente de sus periódicos ataques de vida sana, le hace vivir un amor desconocido y ciego, pero lleno de olores y tactos tan alejados del amor de siempre que después, recreándolo y reviviendo sus anuncios desde Nueva Dehli, la pregunta sale sola, como un ser vivo:
¿Y si fuese un dios?
Al fin y al cabo en la India hay trescientos treinta millones de dioses y nadie los conoce a todos: muchos andan de incógnito.
Lo que aún no se pregunta es por qué le suenan tanto el elefante y el tigre bailando en el cuadro del museo, y la serpiente, y sobre todo la niña. Como si los conociese.
Aún no se le ocurre que a lo mejor el dios es ella. ~
Pedro Sorela es periodista.