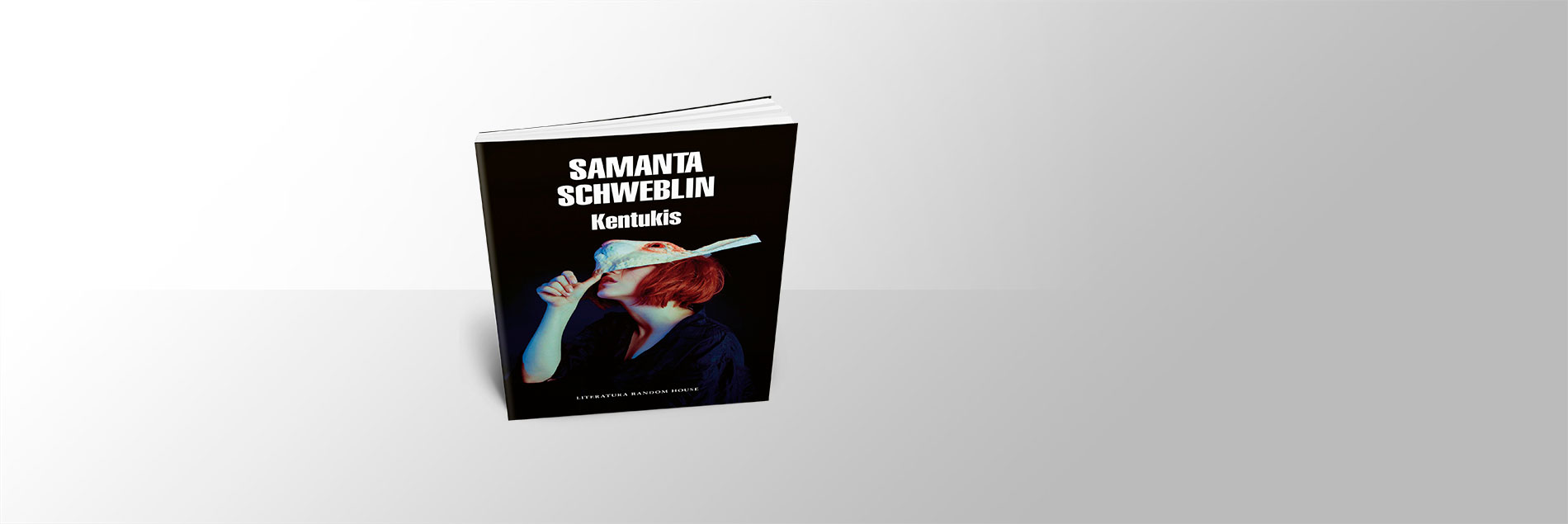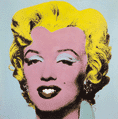¿Y
qué dinero tienes para alquilar un sitio?”, le preguntó
su madre.
Hablaba
de dólares, por supuesto.
“¿Dónde
van a pagarte una cantidad así?”
Hasta
entonces había podido mantenerse lejos. Toda su adolescencia
en internados, los veranos en campamentos.
Sin
echar de menos hogar o familia. Como si fuese la mejor de las vidas.
“¿O
tienes alguna mujercita que te lleve a vivir a su casa?”
Los
suyos se habían habituado a que estuviera lejos, a no pensar
en él.
“Estoy
hablando contigo, muchacho. ¿Qué salida te queda?”
Claro
que no tenía otra salida. Pero, ¿con qué cara
avisarle a una parienta a la que nunca había visto, su
propósito de irse a vivir con ella?
“¿Y
con qué cara vuelves aquí?”, interpretó la
mirada de su madre.
“Me
parte el alma levantarme de madrugada, y encontrarte en el piso como
un perro”, fue lo que dijo ella.
La
vieja tendría unos setentitantos años y, a pesar de
vivir sola, ofrecía un aspecto cuidado.
Salvo
por el pelo, cortado a tijeretazos.
“¿Sabes
que conservo la misma graduación del año cincuenta y
siete?”, preguntó a propósito de sus gafas. “Lo veo
todo exactamente igual que entonces.”
Su
vestido era tan sencillo como una bata de dormir.
“Qué
nombre más raro te han puesto”, hizo notar. “Es uno de
esos nombres modernos, ¿no?”
Él
asintió.
“Nos
dan la sorpresa de traernos a este mundo, así que pueden
colgarnos el primer nombre que se les ocurra.”
Temió
que la vieja parienta fuera a extenderse a propósito de su
madre, pero ella sólo hablaba en general.
“Puedo
saber cómo eres”, dijo.
Le
faltaría imaginación a toda la parentela, que a ella
no.
“Eres
un bicho raro.”
Un
bicho raro: alguien capaz de dormir en el piso.
“¿Y
cuándo vas a contarme qué te ha hecho venir a
conocerme?”, preguntó.
Para
luego no dejarlo terminar sus palabras:
“Nadie
puede decir que esté buscando compañía. ¿Se
creen ellos que me hace falta compañía?”
“¿Ellos?
¿Quiénes?”
“Tu
madre, los tuyos. Esos que te empujaron a venir hasta aquí.”
“A
mí nadie me empujó”, se atrevió a
contradecirla. “Necesitaba un lugar donde quedarme y pensé…”
“¿Pensaste?
Ven, deja que te enseñe algo.”
La
vieja lo hizo pasar a su dormitorio.
“¿Puedes
abrir esa puerta?”
La
puerta barrió unas hojas secas acumuladas en el balcón,
cayó un chorro de luz sobre la cama perfectamente recogida.
“Ahora
esta otra.”
Aquella
segunda puerta debía dar a un baño o a otra pieza, pero
al abrirla él se encontró ante un muro.
“¿Puedes
atravesarlo?”, lo retó la vieja.
Los
bloques estaban sin revestir, saltaba a la vista lo chapucero del
trabajo.
“Lástima
que no puedas. Porque ahí detrás”, apretó la
yema de su índice derecho contra el muro, “sigue mi casa.”
Ella
esperó, lo mismo que si hubiese pulsado algún timbre.
Viendo
que al final no le respondían, cerró con suavidad la
puerta.
“En
otra época habríamos pasado a las demás
habitaciones, y tú te habrías quedado en una de ellas.
Pero el caso es que dejé vivir conmigo a mi antigua sirvienta,
y ella trajo a la familia de su hermana, y entre todos se las
arreglaron para levantarme este muro.”
Regresó
a su sillón.
“Son
propietarios, ¿sabes? Se hicieron propietarios. No vale la
pena batallar contra una familia. Si no lo crees, mírate a ti
mismo.”
Él
no supo cómo tomar aquella observación.
“De
milagro no me sacaron por completo de mi casa. Y eso que soy la única
verdadera propietaria que queda en este edificio.”
El
resto de los apartamentos se encontraba habitado por advenedizos,
gente llegada mucho tiempo después.
“¡Y
a ti se te ocurre venir a buscar sitio!”
Él
no contestó nada, no habló siquiera de marcharse.
“Los
del comité de vecinos pasaron ayer pidiendo sangre. Los oí
tocar en el apartamento de enfrente.”
Ahora
la vieja cambiaba el tema de conversación.
“Aquí
no tocaron, pero una vez quisieron que les donara mis órganos
vitales. Dijeron que sabrían utilizarlos después de mi
muerte. Así que yo debía estar contenta de servir aún
para algo.”
Y
aquella petición de él, ¿no resultaba semejante
a la del comité de vecinos?
“Les
respondí que no. Nunca más pasé por una
peluquería. Nunca más.”
De
momento él no entendió qué razones conducían
a los tijeretazos en el cabello de la vieja.
“Porque
la última vez que entré en una, ¿sabes con qué
trataron de lavarme la cabeza?”
Le
contestó que no tenía ni idea.
“Con
placenta humana. Un champú hecho de placenta humana.”
Los
dedos de la vieja serpentearon en el aire.
“Sería”,
se sentó al borde del sillón, “como meter la cabeza
en el lugar de donde ya salimos.”
Apuntó
al torso de él con el mismo dedo que apretara contra el muro.
“¿Tú
cediste tus órganos?”
Parecía
ser la pregunta decisiva en aquella entrevista.
Él
mostró el cuño de donante en su tarjeta de
identificación. La vieja examinó el documento hasta
convencerse de que en verdad se trataba del nieto de su primo.
“No
saben para quién paren”, pensó de las familias.
A
las pocas semanas de vivir juntos, se lamentaba de que él no
hubiese llegado antes.
“No
tendrías por qué haberte educado en internados, solo en
el fin del mundo”, le confió.
Y
dejó de prestar atención al funcionamiento de cada
órgano suyo con el que pretendía ser enterrada.
Perdió
el temor a que los vecinos se aprovecharan de una isquemia para
echarla de casa. Pudo abandonarse a las enfermedades que vinieran.
Porque
tenía ya quien la cuidara.
Él
se ocupó de cortarle el cabello. Despojada de sus gafas, el
mentón hundido en el pecho y las manos aferradas al paño
que caía sobre sus hombros, la vieja recordaba para él
los hechos de una vida reducible a un buen puesto en una compañía
extranjera.
“Mientras
en este país duraron las compañías extranjeras.”
Del
resto, poco había que contar. Y la vejez llegó lo mismo
que dentro de poco le llegaría la muerte.
“Aunque,
contada así, no ha de parecer mucho”, titubeaba.
A
él le parecía más que suficiente.
“No
te ofendas, hijo, pero tú has donado tus órganos. Claro
que tiene que parecerte mucha vida.”
Un
día recibieron una carta del extranjero.
“Ha
de ser para ti”, se desentendió ella.
Sin
embargo, venía dirigida a su nombre.
Las
manos le temblaban al abrirla. El remitente, un hombre desconocido,
se excusaba por no escribirle en español. Cumplía con
darle noticia del fallecimiento de aquel ser magnífico de cuya
amistad él gozara hasta los últimos momentos.
“Murió
la amiga de la que tanto te he hablado”, comentó ella.
Aunque
nunca le hubiese hablado de una amiga.
La
carta fue leída muchas veces. Lo difícil de aceptar no
era una desaparición, sino el hecho de que aquella vieja amiga
hubiese seguido su vida durante tantos años en los cuales ella
no recibió noticias suyas.
Para
ahora enterarse de que al menos existía alguien en el mundo
que la recordaba como una criatura magnífica.
“¿Será
que debo escribirle a este señor? ¿Qué crees
tú?”
Volvía
una y otra vez al asunto de la carta.
“Te
he hablado bastante de esta vieja amiga, pero no creo que haya sido
magnífica. No es que me arrepienta de lo que te he contado,
pero magnífica, ser magnífico, como dice este señor,
no creo que lo fuese.”
Unos
días antes de morir, pidió que él contestara la
carta del desconocido.
“¿Serás
capaz de hacerlo en un inglés sin faltas?”
“Buscaré
quien lo haga”, prometió.
“Escríbele
que fui magnífica. No dejes de ponerlo.”
Él
revisó la casa y encontró, en una caja de zapatos, las
cartas cruzadas entre las dos mujeres. Las leyó, pero nada se
desprendía de ellas. Como si lo ocurrido entre aquellas dos
amigas se negara a cruzar por líneas tan opacas.
Descubrió,
junto a las cartas, un pasaporte de la difunta. Sólo cuando
estuvo seguro de que el lugar no escondía ningún objeto
de valor, notificó el fallecimiento.
Llamaron
a la puerta y, al abrir, él se vio cara a cara con la antigua
sirvienta de la casa.
Los
perros maltratados tenían ese mismo aire, ese encogerse a la
espera de lo que pudiera caerles encima.
En
voz baja, para no ser oída del otro lado del muro, la mujer
anunció que estaba allí para vestir a la señora.
Porque desde la noche anterior había sentido los pasos de la
muerte.
Poco
importaba que el cadáver estuviese preparado ya, ella sabría
cuál vestido ponerle.
La
dejó pasar. Oyó desde la sala sus forcejeos con el
cuerpo de la muerta, creyó escuchar el chasquido de un beso.
“Ya
está.”
La
antigua sirvienta pareció preguntarse si debía
estrechar la mano del joven.
Al
final, se escabulló sin hacerlo.
Los
dos volvieron a encontrarse en cumplimiento de una citación
judicial.
Escoltada
por su hermana y por los hijos de su hermana, la antigua sirvienta
reclamaba la totalidad del apartamento.
Negó
haber mantenido conversación con aquel joven. Nunca en su vida
lo había visto.
Tampoco
había oído hablar de él. ¿Qué
clase de pariente podía ser quien nunca visitara a la difunta?
Él
debió reconocer entonces que no hubo beso en la despedida
entre sirvienta y señora: lo que él tomara por un beso
había sido el ruido de la puerta que daba al muro entre ambas
casas. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).