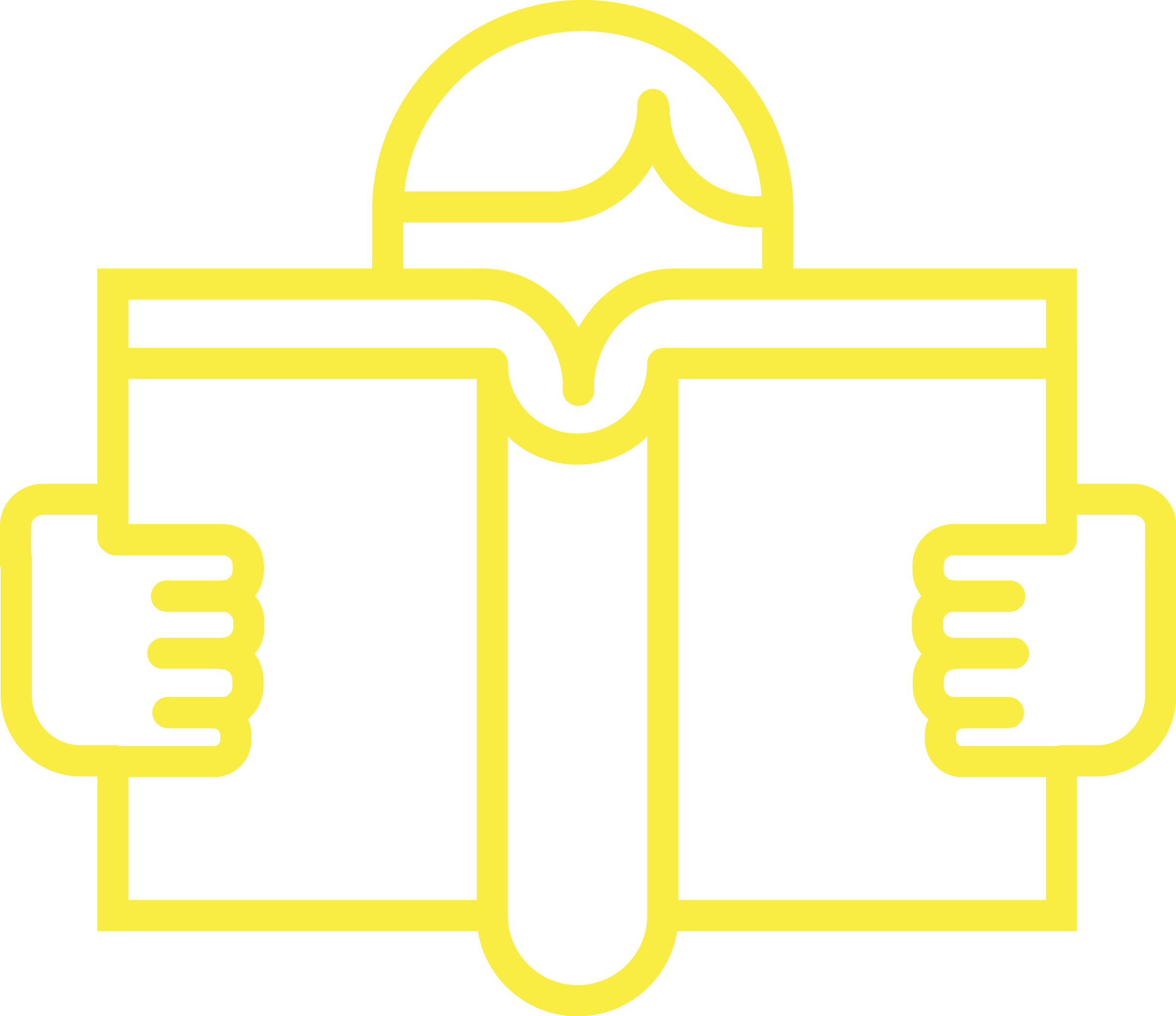La España del siglo XIX fue un estado en buena medida fracasado desde el punto de vista de su sistema político. Encontraba grandes dificultades para asegurar la unidad nacional siquiera y mostraba poca suficiencia para garantizar el orden público o propiciar la modernización económica. Buena parte de estos defectos estaban relacionados con unos partidos políticos que no eran merecedores de tal nombre, apenas agrupaciones de notables que representaban intereses “de secta”, más que intereses de clase. Eran organizaciones débiles, casi meras plataformas electorales, incapaces además de llamar a la movilización. Los partidos tenían poco arraigo social y carecían de una agenda bien definida más allá de alguna meta nebulosa: la revolución, la república, la reforma agraria. Por lo general, se mantenían ocupados en las contingencias políticas más inmediatas y la mayor parte de sus esfuerzos se dirigían a batallas personalistas por el poder dentro de los grupos y entre ellos.
La incompetencia de los partidos para canalizar la actividad política a través de cauces ordenados y formales hacía que fueran otras instituciones las que politizaban sus atribuciones: las universidades, la prensa, las órdenes religiosas y, al fin, el ejército. De todas ellas es esta última la que, por razones obvias, podía dirimir en los asuntos públicos con mayor fuerza. No es de extrañar, por tanto, que el XIX fuera un siglo de pronunciamientos, golpes y asonadas militares.
Pero el español fue un pretorianismo sui generis. Como ha explicado Álvarez Junco, no se trataba de un ejército que imponía su presencia y su opinión en las disputas políticas; más bien, eran los civiles los que, en la mayoría de los casos, reclamaban la intervención de los militares para arbitrar en los enfrentamientos que ellos no eran capaces de resolver. En este modelo de “arbitraje militar”, el ejército solía actuar por medio de un golpe para después entregar el poder al caudillo civil de la conspiración. Así sucedió desde el reinado de Fernando VII con Riego, con Pavía, con Martínez Campos. Solo durante el reinado de Isabel II se puede hablar de un verdadero “régimen de los generales”.
El apego de los políticos por el ejército era transversal a conservadores y liberales. Incluso los republicanos y los partidarios de la revolución pensaban que esta solo podría llegar desde arriba, tal era su desconfianza en su capacidad de movilización social. Valgan como ejemplo las palabras de Ruiz Zorrilla que, ante la insistencia de Pi y Margall en incluir al pueblo en el levantamiento, afirmó: “Precisamente lo que estorba es el pueblo entusiasta […] La revolución hay que hacerla para el pueblo. Yo quiero darle la República en un día, en horas, y esto no puede hacerlo nadie más que el ejército.”
Sería un discípulo suyo, Alejandro Lerroux, el primero en comprender que la transformación política pasaba por el concurso inexorable de las masas, siguiendo el modelo del SPD alemán. Lerroux abogaba por la democracia de masas y la presión sindical, aunque guardándose, eso sí, la vieja carta de la intervención militar. La relación del gran agitador con ciertos sectores del ejército siempre fue estrecha, hasta el punto de que un chivatazo castrense le puso sobre aviso, el 17 de julio de 1936, del inminente golpe de Estado franquista, poniendo pies en el exilio a tiempo. El pretorianismo, este sí clásico, que se había anunciado en el primer tercio del siglo XX se perpetuó así durante cuatro décadas de dictadura militar.
Tras la muerte de Franco, la transición democrática habría de pasar, indefectiblemente, por el control y sometimiento del ejército. Eso significaba que tendría que haber partidos políticos fuertes y con la legitimación e implantación social suficientes para contener las veleidades militares. No fue sencillo, el ruido de sables siempre amenazó a la joven democracia española, no solo en episodios como el inolvidable 23-F, sino en muchas otras conspiraciones fracasadas en la que España se jugó la libertad. Es obligatorio mencionar el importante papel que jugó en el apaciguamiento del ejército la Unión Militar Democrática, en las postrimerías del franquismo, y, sobre todo, la figura del general Gutiérrez Mellado, primero desde el gobierno de Suárez y, más tarde, desde el Consejo de Estado, propuesto por Felipe González. También fue relevante el papel reformista de Narcís Serra al frente del ministerio de Defensa, ya fracasado el golpe de Tejero y con la tranquilidad que daba el respaldo de millones de españoles al PSOE.
En última instancia, puede decirse que fue la legitimidad que la sociedad española concedió al nuevo régimen democrático, a la monarquía parlamentaria y a los partidos políticos la que, junto a las reformas de modernización necesarias, devolvió para siempre a los militares a sus cuarteles. Simplemente, el ejército dejó de ser necesario en la vida política española, cerrándose así el círculo de la transición democrática.
Hace unos días, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protagonizó cierta polémica con un coronel en el Salón de la Enseñanza de la ciudad condal, donde el ejército promociona cada año su oferta de formación -con gran éxito, por cierto-. La alcaldesa se acercó al coronel y le dijo que su ayuntamiento preferiría que no hubiera presencia militar en el evento. Al ser preguntado por las palabras de Colau, el coronel respondió que el encuentro con la política le había parecido “cordial”, y que su opinión le parecía muy respetable. Es entonces cuando uno repara en el largo camino que han recorrido nuestros militares. Tenemos un ejército que vive en el año 2016. Y tenemos algunos políticos que viven en 1968. Felicitémonos de que sea así, y no al revés.
[Imagen]
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.