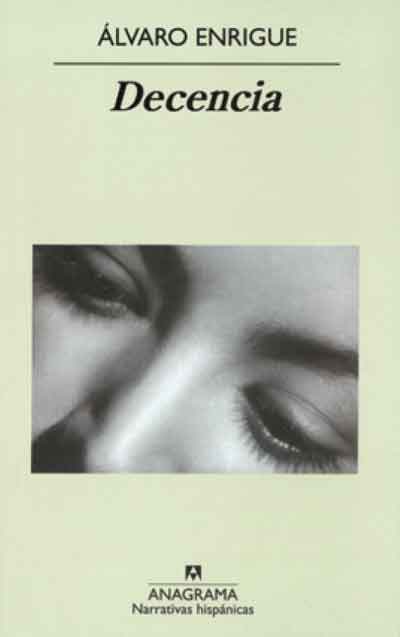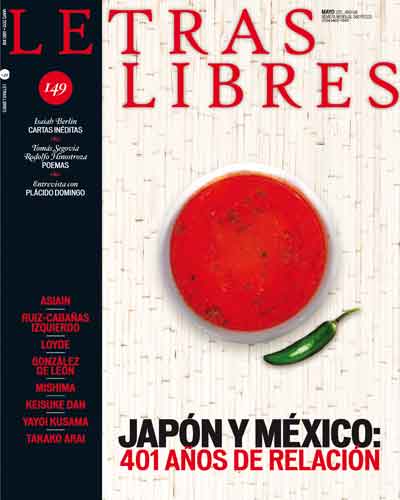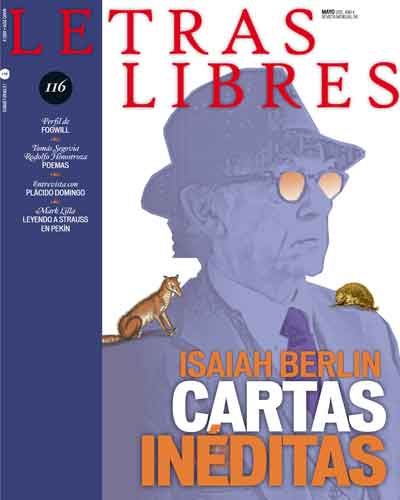Para decirlo pronto: Decencia es lo que sucede cuando un narrador tan capaz como Álvaro Enrigue (1969) se pone a escribir “decentemente”. Para llegar a esa afirmación permítanme apelar a cuatro tesis: a) Una novela debe ser mejor que su sinopsis, b) Una novela debe ser mejor que sus spoilers (de trama y de teoría), c) Una novela deber ser mejor que la frase más citada en sus reseñas (“tanta Revolución para que al final terminemos siendo mexicanos”, por ejemplo), d) Una novela debe ser mejor que sus buenas intenciones (no sé si ustedes han tenido alguna del tipo: “Esta vez escribiré una historia, en dos tiempos, como un esfuerzo individual por entender por qué en este país todo tiene que ser siempre una mierda”). En Decencia no se cumple ninguno de esos cuatro incisos.
Cuando has escrito libros como Hipotermia (2005) o Vidas perpendiculares (2008) tienes pocas cosas que demostrar, salvo dar a la imprenta algo que sí se parece en realidad a una novela –no como tus otros libros– y avisar que estás consciente del peligro y que puede que no salgas indemne. Álvaro Enrigue, quien se ha ganado lectores a fuerza de intercambiar las etiquetas de los géneros literarios, propone en Decencia (Anagrama, 2011) una vuelta a la novela tradicional, se diría que incluso decimonónica, a través de la cual diseccionar la identidad mexicana, o hallar en un siglo (o un día, según se vea), los vasos comunicantes que han convergido en el horror. Una misma violencia, una misma impunidad recorre el país desde su Revolución de 1910 hasta sus instituciones actuales.
La tentativa no tiene nada de reprochable, lo que significa que tampoco es plausible en sí misma. Que un autor renuncie a la comodidad de un estilo no tendría por qué obligar al lector a sentir esa ausencia del confort como un padecimiento. Hacer novelas insufribles por no hacerlas cómodas es tan inútil como pensar que la única manera de recuperar el vértigo de los viajes es destripar los muebles del carro. Un crítico, o quizás se lo escuché a un amigo, no recuerdo bien, dijo: “No importa si se apela a una tradición; importa que esa tradición todavía signifique.” Enrigue celebra la tradición pero no la libra del olor a naftalina. Su estrategia puede ser hasta luminosa: toda escritura costumbrista que narre situaciones atípicas, violentas, discusiones que mezclen a Roberto Carlos y a Xavier Villaurrutia, el horror vuelto cotidianidad, no puede ser leída sino como una reinvención de la forma. Esto –como proyecto– solo daría obras maestras. Pero no. La estrategia en Decencia produce otra cosa.
La trama de la que se sirve Enrigue es necesariamente buena: en 1973, dos guerrilleros –para quienes la Revolución viene importada de Cuba– secuestran al empresario Longinos Brumell, quien –como un plan de salvación– los presenta con un revolucionario auténtico –Antón Cisniegas–, para que los ayude en su viaje a la ciudad de México. El Arcángel Cisniegas no solo es un superviviente de la gesta mexicana de 1910, sino uno de los responsables de su putrefacción: asesino de revolucionarios, símbolo del ascenso de la escoria en nuestro sistema político. Kurtz o la encarnación del mal, como guste usted llamarle. Al final, cuando los guerrilleros y el secuestrado logran llegar a una casa de seguridad a donde se dirigían, sucede algo inesperado, que obliga a todos a buscar un nuevo acuerdo. De ese pacto nace un cártel de la droga y de ese modo Enrigue traza una misma línea de violencia y corrupción, desde la Revolución hasta nuestros días. Todo eso suena muy bien, sobre todo si lo que se busca es escribir una novela política, desesperadamente política. Ahora intercálese esa trama con los recuerdos de un personaje como Longinos –testigo niño de la Revolución del ayer, empresario del presente, narcotraficante del mañana– y estamos ante lo que podría ser el diagnóstico más incisivo de la realidad nacional.
Pero, ya se sabe, los diagnósticos pueden surgir de indicios estimulantes y tener finales reflexivos, pero no hacen mucho con las 150 páginas intermedias que deberían narrar una historia. Tesis número cinco: e) Si las interpretaciones que pueden surgir de tu sinopsis son mejores que tu novela, es que te equivocaste de género literario. Decencia sufre, en su reivindicación de los mecanismos convencionales de la narración, de un plan brillante cuya ejecución es, por decir lo menos, cansada. Anacrónica, dirán unos; poco funcional, convendría yo. Habrá quien acuda a la ironía (¿de qué otro modo leer un libro cuyo título es Decencia?) para hacer notar los riesgos asumidos por Enrigue, pero ¿a cuánta dosis de ironía tenemos que llamar a cuadro para soportar las metáforas fallidas de Longinos, sus albures de primer año, su descripción del pene como un fantasma cuya herencia emocional lo atosiga como el fantasma del rey persigue a Hamlet?
La ironía con que estamos obligados a leer Decencia es también su condena: ¿esa prosa tan “exquisitamente narrada” (y que significa que puedes saltarte algunas líneas sin remordimiento) solo es atribuible a Brumell?, ¿o podemos encontrar también ahí la lucha de Enrigue contra el lenguaje, eso que los críticos siempre piden a los novelistas de verdad y que parece ser una de sus explicaciones preferidas para separar a la auténtica literatura de lo que simplemente está bien escrito?
Como decía Borges, en lugar de escribir ciertas novelas, habría que asumir algunas como si ya existieran. Ahora mismo quisiera poner en duda si he leído Decencia o solo confío en las decenas de subrayados y de bordes doblados que tiene mi ejemplar. Pero no puedo. Cada revisión que hago de mis notas me hace pensar: carajo, tiene ideas tan brillantes, ¿por qué la sobrellevé con desgano? Llego entonces a algunas sospechas: su prosa es intachable pero no late nada ahí. Las situaciones intentan ser extravagantes para causar el extrañamiento hacia una realidad que ya parece común, pero no sucede nada después, salvo un humor que o es muy forzado o es tan sutil que para fines prácticos más parece “falta de humor”. Hay descripción, diálogo, interés por recrear un hecho, hay un puñado de personajes que explicados en términos generales son atractivos, inusuales y sintomáticos (una madre guerrillera, un socialista que cuenta su propia versión de las películas), pero todos esos elementos no tienen más funcionalidad, ni más pasión –digamos ya: más literatura–, que las meras afirmaciones que devendrían de platicarla en una cena, o de inventarla en una reseña ficticia en caso de que jamás hubiera sido escrita.
Comprendo el plan de las novelas importantes, de las novelas políticas, de las novelas suicidas (la vuelta de tuerca estilística de un escritor, que solo se entiende si has leído toda su bibliografía). El problema real es si la novela en sí misma –sola pero no aislada, capaz de recurrir a la tradición pero no dependiente de ella– opera como ese mundo que no puede ser de otro modo. Habría que volver a Broch, quien decía que “descubrir lo que solo una novela puede descubrir es la única razón de ser de una novela”. Entonces, ¿dónde colocar algo que podría funcionar en la historia de la novela actual mexicana, como diagnóstico del país, incluso dentro de la obra de Álvaro Enrigue, pero no en la soledad de la lectura? Misterio. ~
es músico, escritor y editor responsable de Letras Libres (México). Su libro más reciente es Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles (Turner, 2022).