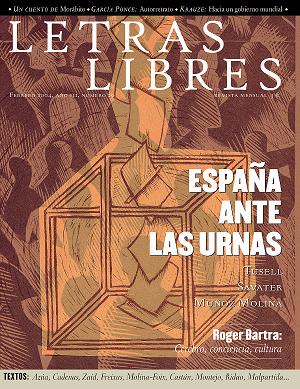Los primeros textos fueron breves, orales, anónimos. Estas características tuvieron evoluciones separadas, en un largo proceso que va de la creación anónima al protagonismo del autor, de la oralidad a la escritura, del microtexto a las obras completas.
Hace cuatro o cinco mil años, en Mesopotamia y en Egipto, aparecieron los primeros escritos que no eran mensajes o documentos: conjuros, cantos rituales, invocaciones para conservarse en las tumbas y acompañar a los muertos. Fueron anónimos y breves, aunque hay tabletas sumerias firmadas por el escriba, sin que esto implique necesariamente que se trata del autor (el copista de un escrito medieval, la taquígrafa de un discurso parlamentario, también pueden firmar). Hace tres o cuatro milenios, en Mesopotamia, se compusieron los primeros textos largos (Gilgamesh, Enuma elish), todavía anónimos y orales. Hace unos veintiocho siglos, en Palestina, el profeta Amós escribió el primer texto de un autor que se dirige al público; y hace unos veintisiete, en Grecia, Hesíodo escribió en el mismo caso. Tanto Amós como Hesíodo dejaron en sus textos (que ya no fueron breves, orales ni anónimos) alguna referencia a sí mismos. Con ellos empezó la presencia temática del autor en su propia obra.
Orígenes del texto
¿Resulta excesivo decir que la simple unión de dos palabras puede crear un texto original? Tan excesivo como suponer que hay una longitud mínima para que un texto lo sea. Hay poemas de unas cuantas sílabas (Montale: “M’illumino d’immenso”), relatos de unas cuantas palabras (Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”). Hasta se pudiera argüir que hay tejidos conceptuales (textos) creados con una sola palabra, como ecología (de Haeckel, 1869), eugenesia (de Galton, 1883), genocidio (de Lemkin, 1944), cibernética (de Wiener, 1948).
Unir dos o tres palabras puede ser más creador que muchas obras completas. Cuando Descartes, por primera vez en la historia, habla de una moral provisional (Discurso del método, III), crea un concepto inédito de moral, por el simple hecho de adjetivar de manera impensable. Sustituye los mandamientos (divinos, sociales, tradicionales) por valores elegibles, reglas que una persona se propone seguir. Para llegar a esto, pasaron años de reflexión y crítica; pero la creación de la frase “morale par provision” seguramente fue instantánea. Así vinieron las palabras, en una combinación inesperada; y vio que estaban bien, al salir de sus manos o pasarle por la cabeza.
Hay una vis exploratoria de las palabras mismas. Se buscan, se encuentran, pueden ser felices. ¿Es una vis molecular, que empieza con las sílabas que forman palabras; y antes aún, con los fonemas que forman sílabas? En este nivel mínimo, donde ya no hay texto, ni creación personal, sigue habiendo creación (lingüística). No todas las posibles combinaciones de fonemas forman sílabas, ni todas las posibles combinaciones de sílabas forman palabras. ¿Por qué unas sí y otras no? Quizá los lingüistas, como los químicos, lleguen a descubrir el secreto de los ligamentos entre fonemas: cuáles tienden a formar combinaciones estables y cuáles no, en qué orden; así como el secreto de las sílabas que forman palabras, con las complicaciones que impone la derivación etimológica y gramatical (sobre lo puramente prosódico) y las simplificaciones que impone la economía verbal. No hace falta decir que el nivel siguiente (el secreto de las combinaciones de palabras en sintagmas estables) se complica todavía más, porque se trata de la producción de frases con significado.
Nadie sabe cómo ni cuándo se crearon los primeros textos. Unir palabras al hablar es normal y creador, aunque no sean más que frases útiles para el caso, completamente efímeras. Pero, de vez en cuando, se produce una combinación tan notable que llama la atención de los hablantes. Hace que se distraigan del asunto que están tratando, para fijarse en las palabras mismas. Y es posible que la expresión feliz se grabe en la memoria como un sintagma memorable que empieza a circular de boca en boca. La dicha de lo bien dicho puede crearse sola, y el lector que se fija en esa felicidad y, para repetir la experiencia, fija la secuencia nacida espontáneamente, crea el texto.
Hay una extensa literatura microtextual, poco estudiada como literatura, porque sigue siendo en gran parte oral, anónima y breve. ¿Qué hacer con los refranes? ¿Son creación léxica o literaria? ¿Son parte del folclor o la literatura? ¿Son historiables, analizables literariamente? La historia se concentra en las obras escritas por autores reconocidos, no en los microtextos anónimos y orales. Además, la escala es un criterio poco usual en los estudios literarios, aunque de hecho es determinante en la fisonomía de las obras, como es obvio en los casos extremos: el epigrama frente al poema largo, la short short story frente a la novela río. Por esta fisonomía, los microtextos tienen un aire de familia. ¿Son un género? ¿Son variantes de los géneros conocidos? El poema y el cuento mínimos hacen pensar en esto. Pero ¿cada aforismo hipocrático es un tratado médico en pequeña escala? Las anécdotas, ¿son historia? Las adivinanzas y los chistes, ¿a qué corresponderían? Curiosamente, en el caso de los microtextos, hay una extensa nomenclatura para los subgéneros, pero el género mismo no tiene nombre. No se ha reconocido que la brevedad (perfecta para la memoria) les imprime un carácter genérico: reduce las opciones de construcción, limita la información manejable, tiende a lo redondo, a la vivacidad, requiere unidad de sentido (sostenerse aparte), exige rasgos (prosódicos, semánticos, imaginativos) memorables y culmina en la gracia para decir las cosas, a pesar de tanta economía. De ahí resulta el aire de familia.
Algún día se estudiará lo que tienen en común el adagio, la adivinanza, la anécdota, el anuncio, la copla, el chiste, la cita, la calavera, la cuchufleta, el cuento mínimo, la dedicatoria, el dicho, la divisa, el ejemplo, el epígrafe, el epigrama, el epitafio, el estribillo, la frase célebre, la greguería (inventada por Ramón Gómez de la Serna), las idées reçues (señaladas y, así, reinventadas por Gustave Flaubert), el improperio, la jaculatoria, el jingle, el juego de palabras, el lema, el lugar común, la maldición, la moraleja, la ocurrencia, la parábola, el piropo, la plegaria, el poema brevísimo, el proverbio, la receta, el refrán, el slogan, el tópico. Lista que puede continuar. Limitándose a los microtextos del saber, hay también aforismos, agudezas, apotegmas, axiomas, conceptos, consejos, declaraciones, definiciones, enunciados, filosofemas, fórmulas, máximas, nociones, pensamientos, postulados, preceptos, principios, proposiciones, reglas, sentencias, sutilezas.
Dicho sea de paso: el estudio de esta literatura puede tener aplicaciones prácticas para el aprendizaje literario. La brevedad tiene dificultades útiles para aprender a escribir, y facilidades también útiles: la obra es abarcable de golpe, observable desde todos los puntos de vista, fácil de escribir mil veces, a diferencia de una novela. Los talleres de poesía, cuento, ensayo, novela, teatro, se facilitarían con un taller previo, dedicado al arte de escribir frases memorables.
Orígenes del autor
Conviene distinguir entre la creación impersonal, los textos anónimos y la obra autoral.
No sería difícil construir una máquina de cantar, programada con todas las sílabas (dichas por una voz maravillosa) en combinaciones aleatorias, movidas por el viento en un jardín, quizá con acompañamiento de arpa, a la manera griega. El delirio de sílabas sucesivas produciría milagros de vez en cuando, significados dichos por el azar y hasta palabras nuevas, nunca antes pronunciadas. Ésta sería una creación impersonal, para un oyente capaz de maravillarse, de reconocer los milagros.
De manera semejante, existen las llamadas erratas creadoras, que mejoran una frase. Mejoría que no es obra de nadie, por lo que hace a la producción, pero se vuelve autoral cuando el autor la reconoce y la hace suya, viendo que está bien. Puede suceder lo mismo en un lapsus, y sucede frecuentemente en el proceso creador. Hay una vis exploratoria inherente al proceso de cómo vienen las palabras solas. Los conceptos mismos de lapsus línguae, lapsus cálami, reconocen la creación involuntaria: hablar y escribir antes de saber lo que se está diciendo. (Los que se burlan de la inspiración pasan por alto esta realidad fundamental, para ocuparse de algo secundario: criticar a los perezosos.) Sucede incluso en la literatura de ideas, donde un lapsus creador cambia no sólo las palabras, sino las ideas, el curso de la reflexión. No es difícil maliciar en ciertos textos que el autor pensaba en otra cosa, iba a decirla y, sobre la marcha, por un lapsus en la formación de una frase, descubrió un pensamiento inesperado.
La creación personal puede consistir en reconocer como propia, corrigiéndola o no, una secuencia de palabras formuladas por una máquina de cantar, por un lapsus creador o por la inspiración de las palabras que se combinan solas. Puede buscar deliberadamente formulaciones felices. Puede tener el sello del creador. Y, sin embargo, puede ser anónima. Esto es común en la tradición oral, más atenta a la felicidad de las palabras que al nombre del autor. Un refrán, una adivinanza, requieren un creador, aunque la obra no circule firmada, se olvide pronto de quién fue y vaya modificándose, al pasar de boca en boca. En el caso de los poemas homéricos y otras obras monumentales semejantes, sería ridículo suponer que se produjeron de manera accidental. Hubo creación consciente.
Los textos anónimos no son creación impersonal. Tampoco son obra de una persona colectiva (el pueblo). Son el resultado de la inconsciencia o despreocupación de los creadores y de la sociedad por la propiedad intelectual. La firma de la obra, el control de su reproducción y modificaciones, el cobro de regalías, aparecen tardíamente. Lo autoral empieza con el primero de estos derechos (la afirmación y el reconocimiento de quién es el autor), pero va más allá: crea la presencia del autor en el texto, ya sea por alguna referencia del autor a sí mismo; por el sello de su estilo frente a otros autores; por sus temas y procedimientos frente a la tradición; por la creación de formas textuales en las cuales hay desdoblamientos del autor, implícitamente (su forma de ver, un guiño de complicidad hacia el lector) o explícitamente (Catulo dirigiéndose a Catulo, San Agustín examinando su conciencia). Finalmente, por la creación del autor como obra: el personaje implícito o explícito en el texto sale de las páginas para actuar en la vida pública.
La figura pública del autor puede ser una leyenda creada por sus lectores, tan ajena a la idea que tenga de sí mismo, que le moleste y hasta la rechace. Pero puede ser un proyecto suyo, más o menos consciente, elaborado (o no) a partir de la leyenda: la creación de un personaje que actúa en la vida pública como una obra firmada, controlada y cobrada. El autor puede administrar su nombre literario como la marca de una línea de productos: desde luego, textos firmados (no necesariamente escritos enteramente) por él, con todos sus derechos secundarios (traducciones, compilaciones, adaptaciones, películas, videos, discos); más una línea de servicios: conferencias, presencia en ceremonias, pertenencia a consejos, asesorías, avales, premios negociados, entrevistas cobradas. Hasta puede pasar al diseño industrial. Los juguetes, la ropa y muchas otras cosas no tienen por qué limitarse a personajes como Harry Potter y Mickey Mouse. En la tienda del museo Günter Grass, montado con el permiso y colaboración del escritor, seguramente se podría vender una camiseta Günter Grass o un tambor de hojalata Günter Grass.
Ver en esto únicamente lo comercial, para criticar la industria de la fama, es, de nuevo, ocuparse de algo secundario y olvidar lo fundamental: la creación de textos crea simultáneamente la personalidad creadora, la constituye objetivamente como sujeto creador. El personaje del autor siempre está en el texto, de manera implícita o explícita, discreta o desbordante. Su protagonismo puede ser sano o patológico, comercial o no. También hay protagonismos políticos, religiosos, sociales, que son textos actuados: monólogos, teatralidad.
Géneros extremos
Hay dos géneros literarios extremos, que aparecieron antes y después de los que suelen estudiarse: el microtexto y la literatura del yo. El microtexto, de origen prehistórico, es el protogénero universal. La literatura del yo es tardía y tiene un aire de postgénero universal: posterior a los géneros establecidos, cuyo fin parece anunciar.
Hace falta una historia de esta evolución. Hay antecedentes en la Estética de Hegel, para el cual (IIIa, III, 3) la poesía épica de la Iliada, la Odisea, el Ramayana, es de una objetividad inocente de su propio yo. Como antítesis, aparece la subjetividad de la poesía lírica, que habla desde el yo. Y, finalmente, como síntesis, la poesía dramática, que (en una especie de objetividad superior) presenta la interlocución de sujetos que hablan desde el yo. Alcanzada esta culminación (la conciencia de sí, la conciencia de la conciencia de los otros), la suprema función del arte y de la religión (expresar lo absoluto) sale sobrando, porque basta la conciencia intelectual; y lo que sigue es la reflexión, el humor, la búsqueda de intereses subjetivos y contingentes, la disolución del arte. “Con respecto a su vocación más alta, el arte es para nosotros un pasado” (Introducción, i). No queda más que la intervención en las obras ya existentes, la creación de parodias, intertextos, programas, rupturas y teorías del arte, en vez de arte.
Contra el pesimismo de Hegel, cabe señalar que esta evolución parece darse sin extinción de especies:
No ha desaparecido la literatura oral. Por el contrario, ha prosperado con el teléfono y las grabaciones. Convive con la literatura escrita y las nuevas literaturas orales de la radio y la televisión.
No ha desaparecido el microtexto. Por el contrario, en la literatura escrita, el fragmento se ha vuelto un paradigma de la modernidad. Paradójicamente, prospera al mismo tiempo que la novela río, el ciclo de novelas y la industria de las obras completas.
No ha desaparecido la literatura anónima. Por el contrario, se ha renovado y extendido por la red. La crítica social, los chistes y juegos de palabras, las leyendas (de hospital, de taxi, de viajes por carretera o en avión), circulan de boca en boca o de computadora en computadora.
No sólo eso: el protagonismo del sujeto creador de sí mismo como objeto (comercial o no) convive con la negación filosófica del sujeto (Foucault). Convive con el énfasis en la obra como objeto independiente del sujeto creador, cuya presencia catalizadora no deja rastros personales (Eliot); con el sueño de hacer versos de los cuales se olvide el nombre del autor, como sucede con las coplas populares (Machado); con la búsqueda de una escritura automática (Breton), el proyecto de escribir por yuxtaposición de citas de otros autores (Benjamin), el juego de escribir con restricciones o programas objetivos (Oulipo). Convive con los autores que rehúyen a los biógrafos, entrevistadores y fotógrafos (Traven, Salinger, Blanchot).
El fin de la poesía, que Platón deseaba como una superación y Hegel anunció como un hecho histórico, reverbera en otros deseos, lamentaciones o anuncios prematuros: el fin de la novela, los géneros, la música tonal, la pintura de caballete, la religión, las ideologías, la metafísica, el hombre, la historia. Hasta parece verosímil, ante la desmedida producción de obras mediocres (y currículos imponentes) que aburren al lector o visitante de museos. Pero el acabose (más o menos apocalíptico) es una tradición milenaria, refutada por su propia continuidad. Las sequías creadoras, que a veces duran siglos, la degradación de la cultura, la vacuidad, son realidades históricas innegables, pero intermitentes. No son el desastre del fin de los tiempos, sino el desánimo que acompaña el transcurso de todos los tiempos. Horacio pensaba (Arte poética 25) que los romanos ya no eran capaces de escribir como los griegos, porque desde niños aprendían el afán de lucro, más que de gloria literaria. Pasó por alto que, diez años antes, entusiasmado por sus propias Odas (III 30), las declaró inmortales. Pasó por alto que la generación siguiente (Tibulo, Propercio, Ovidio) emularía su entusiasmo, no su pesimismo.
La declarada imposibilidad teórica de hacer un gran poema, una gran novela, un gran cuadro, una gran composición musical, se esfuma cada vez que un artista hace en la práctica lo que teóricamente ya no se podía hacer. Que esto sea excepcional no debilita la demostración, porque las grandes obras del pasado también fueron excepcionales. No juzgamos a los tiempos pasados por sus legiones de mediocres, sino por sus autores excepcionales.
En esta perspectiva, hay que situar la aparición de obras que mezclan y transgreden géneros convencionales. Suele interpretarse como una libertad que marca el fin de los géneros, pero es la forma extrema de un fenómeno milenario: la presencia tematizada del yo escribiendo sobre su yo escribiendo, en Catulo, Horacio, San Agustín, Montaigne, Cervantes, Pirandello; en la literatura epistolar y autobiográfica, en el yo pintándose pintar de Velázquez, en lo que tiene de epistolar la Sinfonía de los adioses de Haydn, en la ironía autoral de Satie. Todas las artes pueden virar del interés en la obra al interés en el autor. Todos los géneros pueden virar al yo como postgénero. Cualquier paquete de materiales heterogéneos puede quedar intervenido y unificado por el tema del yo, de la misma manera que el autor de una carta, autobiografía o diario, puede meter ahí páginas suyas o ajenas, de muy distintos géneros, precedidas (o no) por una explicación como “Entonces escribí este poema”, “Noticia aparecida hoy”, “Remedio infalible contra las arañas”. Lo que parece híbrido no lo es, sino hubris del yo como género. La voluntad de explorarlo, y las facilidades que permite, lo han hecho prosperar. Pero se trata de un género: la literatura del yo, no del fin de los géneros. Un género cuya fascinación (el exhibicionismo) es también su limitante. El yo puede ser muy aburrido.
La literatura es anterior al yo, porque los primeros textos fueron creados antes que la conciencia creadora. La primera conciencia creadora de una frase memorable es la del lector que la escucha y reconoce la maravilla creada por el azar del habla o el talento de un autor, anónimo o conocido. Son los textos, la literatura, los que van desarrollando la conciencia, en la lectura de lo escrito por el azar, por otros y por uno mismo. La conciencia es creada por las obras, no las obras por la conciencia. Naturalmente, a medio camino en el desarrollo de una obra, de una persona, de la especie, ya hay una conciencia más o menos desarrollada, que crece por la lectura y la creación, así como la conciencia de mí es creada y crece por la conciencia de ti, en la lectura mutua de nuestros actos.
La literatura no es, ni tiene por qué ser, monotemática, menos aún con un tema tan limitado como el yo. La mayor conciencia del yo sobre el yo, sobre la obra, sobre su recepción, sobre el éxito, puede inhibir los impulsos creadores (si son débiles), puede volver cínicos a muchos inocentes, puede facilitar la desbordada producción de obras mediocres, afortunadamente acreditables como capital curricular. Pero es, finalmente, una conciencia ilusoria, si da por superadas las preguntas de donde surgen las grandes obras, si cree que sabe lo que no sabe sobre el misterio último de la conciencia y de la creación. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.